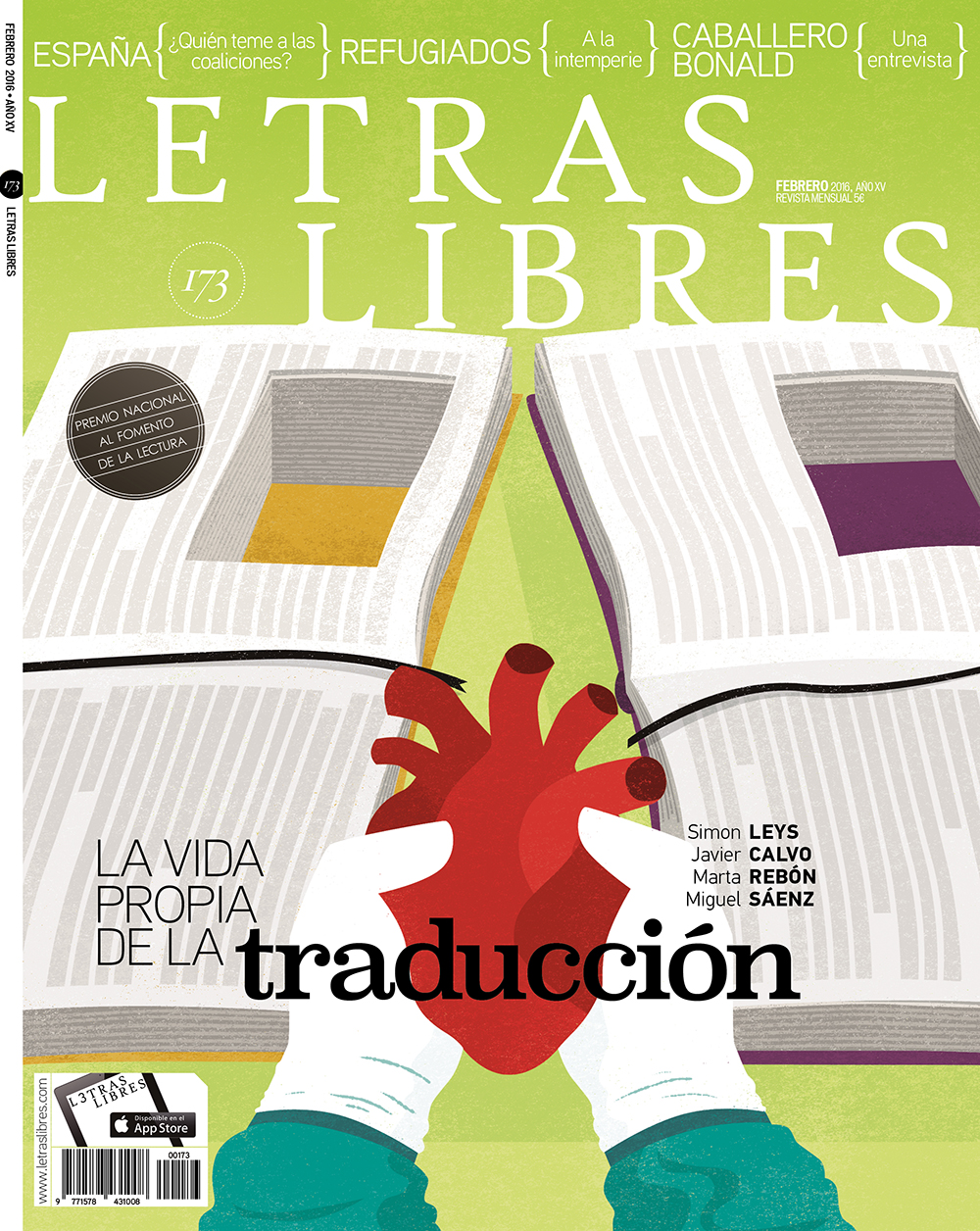Al encararse con el problema de la justificación de la presencia de España en América, el teólogo y jurista Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, formuló la idea de un ius communicationis: el derecho de las gentes a entablar relación, y para ello moverse libremente por el mundo, con la sola cautela de no causar daño a pobladores previos. Escribe Vitoria en De Indis:
En todas las naciones se tiene como inhumano, si no hay causa especial para ello, no recibir a los huéspedes o recibir mal a los peregrinos, y al contrario se considera humano comportarse bien con los peregrinos, a no ser que los peregrinos sembraren el mal cuando se acercan a las naciones extranjeras. [Segundo]. En un principio, cuando todas las cosas eran comunes, le era permitido a cada uno ir a la región que quisiera y recorrerla. No parece que esto haya sido vedado por la división de las cosas, pues nunca fue intención de los antiguos privar por división a los hombres de la comunicación mutua.
Habrá quien tenga la tentación de ver aquí un subterfugio teórico para escudar y disculpar la conquista de un continente. No creo que sea tan sencillo. Lo cierto es que no es fácil oponerse al argumento de Vitoria: concebido el género humano como una unidad moral, la exploración de la conciencia no encuentra buenas razones, razones de principio, para prohibir a nadie viajar sin traba por el planeta que compartimos. Sin embargo, a la vista está que la prohibición rige: el movimiento de personas sigue siendo hoy la gran excepción al consenso liberal que permite, y aun fomenta, el libre tránsito, más o menos trabado, de mercancías, servicios y capitales. Con tanta honradez como impotencia así lo establecieron los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 habla del derecho de “toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y en su segundo inciso, del derecho a "salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país".
Significativamente, la libre circulación es solo un derecho humano dentro de los confines de nuestro azaroso Estado, del que podemos salir sin que se nos garantice que podremos entrar en otro. El migrante tan solo tiene derecho, como dice el catedrático de filosofía Javier de Lucas, a "estar en órbita".
La libre circulación, por más que sea un anhelo difícilmente reprimible y, en nuestra conciencia, un derecho, es irrealizable en un mundo parcelado políticamente; esto es, un planeta concebido como un condominio en el que cada Estado actúa como propietario de su porción. (También para esto encontraron justificación los juristas de la escuela de Salamanca: los Estados adquieren propiedad sobre su territorio por usucapión derivada de la posesión, trayendo así al derecho internacional un concepto, el de propiedad, primitivo del derecho civil).
Con todo, en realidad, durante la mayor parte de la historia, los problemas para moverse no han provenido tanto de la existencia de fronteras (eran más peliagudas las naturales que las creadas por el hombre) como de la inexistencia de libertad jurídica para hacerlo. Entrar en un país era relativamente sencillo si uno tenía los medios, pero imposible para quien llevaba una vida esclava o semiesclava. Si alguien es propiedad de otro, entonces la posibilidad de moverse depende de obtener el permiso de su dueño, y no tanto, aunque también, de las barreras físicas. Esposado a la tierra que araba por cuenta de otro, al siervo de la gleba no le quedaba otra que permanecer inmóvil. Ahora la situación se ha invertido; salvo en algunas dictaduras moribundas, las personas no necesitan pedir permiso para emprender viaje: no precisan autorización del señor para salir, sino del Estado para entrar.
Por lo demás, los Estados europeos se vieron a sí mismos como estados contenedores. Contenedores de un solo linaje o clan, de una sola religión, y sobre todo a partir del romanticismo, de una sola nación, una sola cultura o una sola lengua. Esta partición extrema (y artificial) en un continente pequeño como Europa, combinada con la primitiva nostalgia de la unidad imperial y la voluntad de conquista (si el territorio es propiedad, la tendencia del dueño es querer aumentar su patrimonio) trajo los desastres que todos conocemos. Como en los movimientos del corazón, a la sístole que siguió a la Primera Guerra Mundial, cuando se generalizaron los visados como documentos separados del pasaporte, siguió la gran diástole que barrió las aduanas interiores. Hoy los europeos somos más conscientes que nunca de nuestra condición de aves del paraíso: no solo podemos movernos libremente por el amplio edén europeo; tampoco ningún país del mundo nos pone excesivas trabas para viajar y residir si podemos permitírnoslo. Sí, la vida no es fácil en Europa para muchos y la prosperidad no alcanza a todos, ni siquiera a la mayoría; pero conocemos al menos la forma más inmediata y animal de libertad, la que el cuerpo experimenta de una manera más directa y sensual: la de moverse. Y, sin embargo, el problema moral permanece: cómo negar a otros aquello tan querido para nosotros. Con el agravante de que una inteligencia honesta encontrará siempre artificiosa esa oposición en la que se basa nuestro sistema de inmigración: la que distingue entre los que huyen de la violencia y los que huyen del hambre. Como si en ambos casos no se tratara de una ausencia de opciones.
La solución no es abolir la frontera exterior –la frontera es también, paradójicamente, la posibilidad para un territorio de convertirse en refugio– sino convertirla en una membrana inteligente. Una interfaz que permita el acceso de aquel que honestamente viene en busca de libertad y algo de bienestar, que son la mayoría, y bloquee la entrada a quien busca hacer daño, de igual forma que la pared de una célula se deja permear por el oxígeno que circula por la sangre y rechaza los elementos tóxicos que podrían dañarla. Estoy seguro que esos miles de personas que se agolpan en las puertas de Europa son el elemento oxigenador que necesita nuestra envejecida casa común. No es realista pensar que podemos mantenerlos indefinidamente en la frontera o en un glacis de alquiler como Turquía. Incluso si consiguiéramos poner fin a la guerra en Siria o sacar de la pobreza al continente africano, los estudios sobre inmigración muestran que los flujos no cesan solo con un poco de desarrollo, sino con mucho desarrollo. El mero hecho de que Europa sea una isla de bienestar continuará atrayendo a personas de todo el mundo. Y es deseable que así sea, a la vista de nuestro inobjetable declive demográfico.
Ni abierta de par en par, ni cerrada a cal y canto, sino abierta y cerrada alternativamente como una esclusa. Todo ello de manera ordenada y continental. Junto al manejo cada vez más comunitarizado de la frontera, la Unión debe articular un nuevo cuerpo jurídico para acoger a refugiados, que releve a los antiguos convenios de Dublín, que distribuya cargas, asigne recursos, determine pautas de establecimiento, ordene logísticamente la llegada de refugiados y favorezca su integración como nuevos europeos. Si no podemos satisfacer el ius communicationis del que hablan Vitoria y la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí debemos al menos generar una nueva lex hospitalis, un corpus jurídico en materia de asilo y refugio que contenga estándares avanzados de hospitalidad. Y todo ello en el marco de una política migratoria global que riegue con savia nueva el macilento tronco europeo. De lo contrario solo estaremos comprando seguridad (y no garantizada) a cambio de un declive no demasiado futuro (y este sí, garantizado). ~
[Nota: El autor ha introducido una modificación del segundo párrafo del texto en la versión web.]
(Madrid, 1982) es ensayista y diplomático