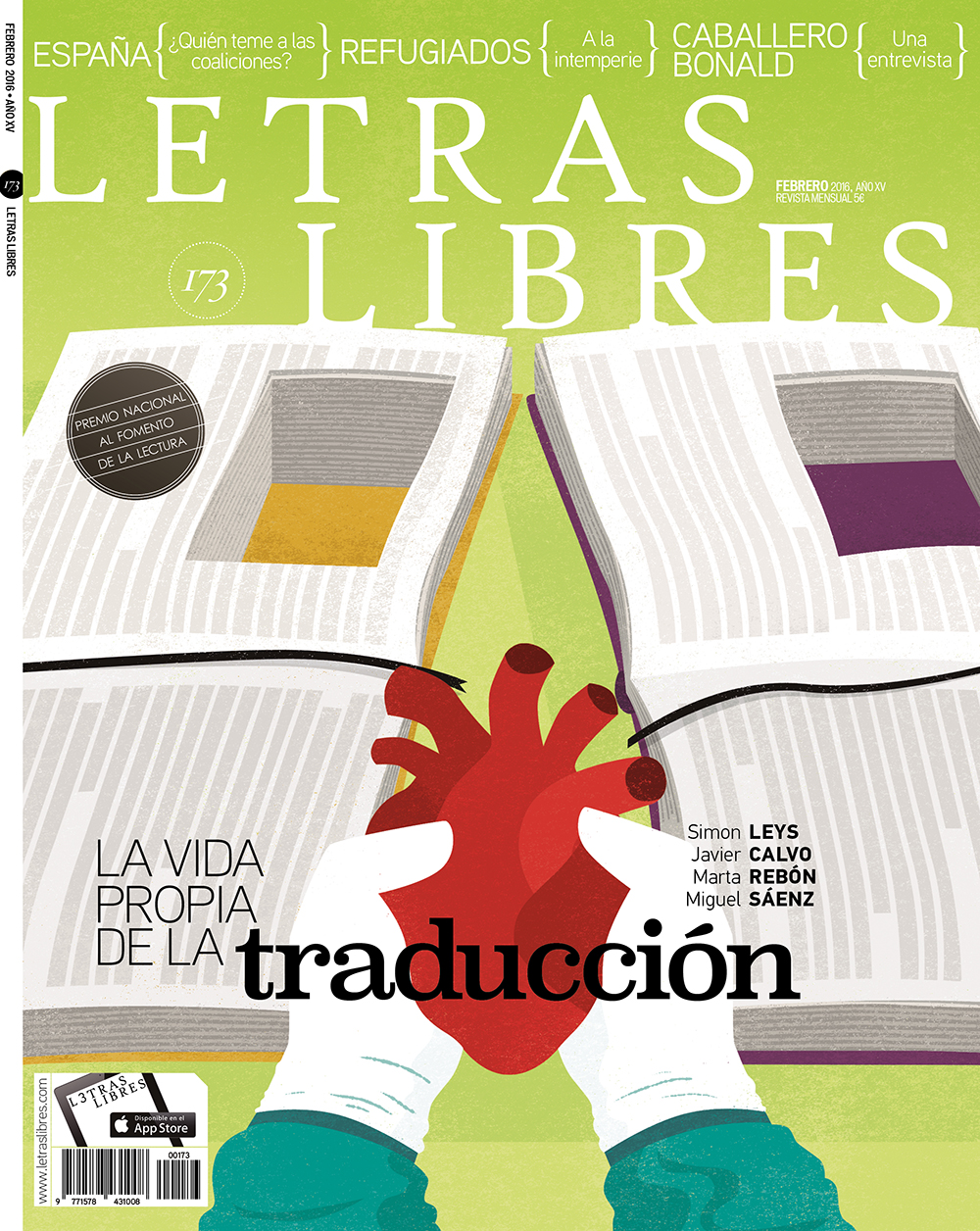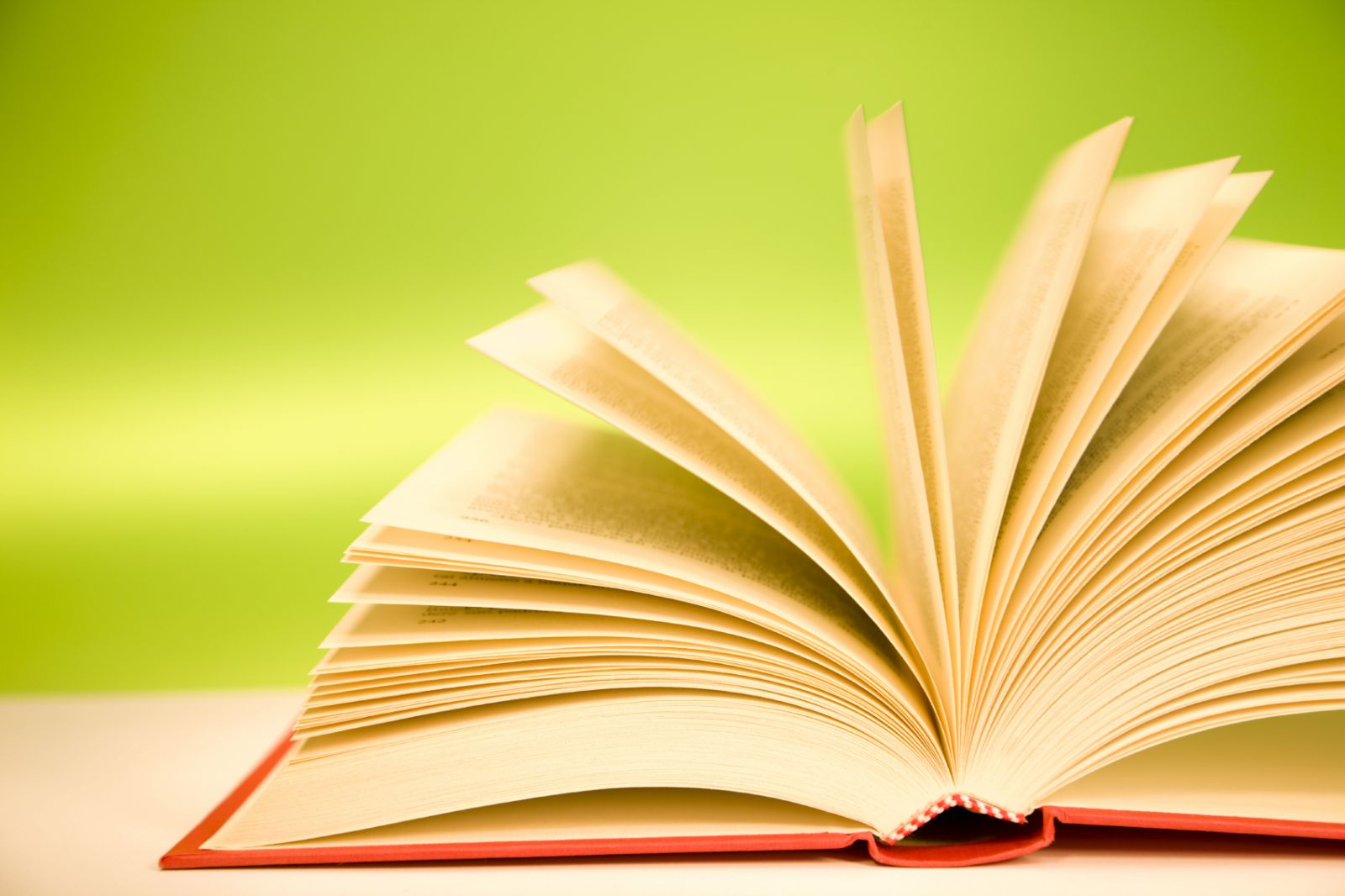Los manuales empresariales, si es que hay otros, determinan que en una reunión o entrevista se pierde el 60% del mensaje. Y eso que habla el jefe. Ese porcentaje, como todo lo demás, es un cálculo ilusorio. Si recibiéramos el 40% de contenido no podríamos asimilarlo, haríamos implosión. La evolución ha restringido lo que puede captar el ojo porque si no ese ojo tendría que ser tan grande como la cabeza. El cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo porque nunca deja de procesar. Escucha lo justo para sobrevivir, o sea, para ser eterno. Pero ahora todo parece ser poco: hay más presión que nunca para escuchar. Al cliente, al cónyuge, al planeta.
Los manuales para aprender a escuchar enumeran consejos que, si se llevaran a la práctica, impedirían escuchar: concéntrate, ten paciencia, cuida tu lenguaje corporal, pon atención, no interrumpas, muestra simpatía, atiende a los sentimientos, repite lo que te dicen, resume…
Un consejo habitual insiste en que antes de escuchar a los demás hay que escucharse a uno mismo, lo cual es más difícil o imposible todavía. Al menos escuchar a otros (si es que existen) podría llegar a ser entretenido. Pero escucharse a uno mismo es el colmo de la redundancia. Escucharse a uno mismo es entrar en un agujero negro: el horror de Conrad, el volcán de Lowry. En la entrada hay un misil rebotando loco, enjambres de drones con bombas H, la notificación de un embargo, hacienda… Pero son efectos especiales del terror cotidiano, miedos, barullos, angustia. Pasado ese umbral –hay que practicar un poco porque a veces te enredas en los miedos– llegas al fondo del ego, que se ha quedado en nada. Por suerte, el abismo interior es cada vez más breve: como todo lo demás, se ha comprimido. El ego es una patatica.
Lo que encuentras si te asomas al interior a escucharte a ti mismo… es que has desaparecido. No hay nada, polvo de estrellas, bacterias inmortales. La frase de Ortega se actualiza cada mañana y se queda en “yo soy mi circunstancia”. ¿Qué hay ahí dentro? Una puerta que sale al exterior. Un túnel como el que usó el Chapo y una moto vieja. Cuatro recuerdos alterados o falsos, cien mil horas de radio, algún remordimiento quizá inventado o copiado de una película.
La identidad es un contenedor mutante en torno al cual orbita el cinturón de miedos. La identidad, hasta hace poco, eran los secretos. Pero ya los has ido soltando por las redes. Los has liberado a trozos, un adjetivo por aquí, un clic furtivo por allá… Los robots de Google et alii reconstruyen tus secretos rutinariamente. Hay datos dispersos, varias identidades según áreas o sectores de actividad, pero acabarán por converger en un punto que ya no será tuyo sino de alguna corporación. Quizá reservas algún secreto como inversión o lo guardas para venderlo al banco de argumentos mundial de segunda mano.
Pero no puedes asomarte ahí esperando que haya algo. No puedes estar impasible viendo pasar tus errores, el timeline de éxitos, tal como aconsejan por doquier. Una sarta de clics.
Otro truco que recomiendan para escuchar es la empatía: pero si pudieras empatizar, ponerte en el lugar del otro (en su vida, vivir su vida) ya no haría falta escucharle. Si consigues ser él, ya no necesitas escucharle.
La adicción a los móviles parece ser la última culpable de la imposibilidad de escuchar, pero también podría ser al revés: los móviles se han inventado para, por fin, poder no escuchar. Estar juntos sin estar. La historia de la humanidad se podría escribir como la búsqueda de argucias e ingenios para no escuchar más que lo justo.
La razón definitiva de por qué es imposible escuchar puede ser que cada persona viene con todo, lleva toda su vida encima, activada, y emite todo a la vez. (Nota: Pensar esto de alguien que viaja conmigo en el ascensor). No podríamos atender a tanta información porque cada persona lleva el universo (o es el universo). Asumir que el interlocutor está con toda su vida completa, incluyendo el futuro (que tal vez nos incluye), podría ser un primer paso para vencer esa imposibilidad de escuchar.
Y la razón básica por la que escuchar es imposible sería la propia angustia contable: el flujo de contenido propio es inmanejable y no se le puede ordenar que se detenga o que desaparezca. Ese flujo, la ruedeta que no cesa, es el mismo mundo. Y el siseo, los neutrinos.
Escuchar es imposible porque no es necesario. Ya sabemos lo que vamos a oír. No nos interesa: no nos ayuda a sobrevivir (alcanzar la eternidad expandida). Y, en última instancia, porque sabemos que el que habla no sabe lo que dice. El mensaje está ya en el aire, nos precede. El mensaje, si lo hay, es más rápido que la velocidad de la luz y no requiere traducción. De puro simple se nos escapa.
Precisamente porque es imposible escuchar, hay que intentarlo. Es lo único que se nos resiste, lo que nos dará el sentido del universo. Por eso estamos siempre hablando, a ver si lo conseguimos. A ver si captamos algo del otro. Escuchar equivale a buscar vida extraterrestre, pero en la cocina; escuchar con los antiguos sentidos que nos han traído hasta aquí, hasta este estancamiento.
Hay que intentar escuchar, aplicar esas técnicas rudimentarias, ir a nuestro interior hueco, por donde pasa el universo a toda velocidad, ver el flujo de datos, sentarnos delante de alguien, y esperar –o forzar– el milagro. ~
(Barbastro, 1958) es escritor y columnista. Lleva la página gistain.net. En 2024 ha publicado 'Familias raras' (Instituto de Estudios Altoaragoneses).