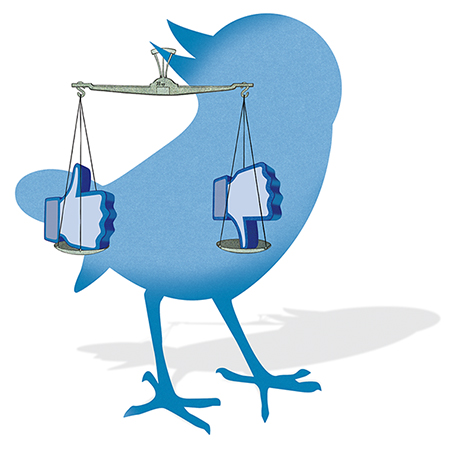Escucha al autor:
Hace algunos años intenté hacer una investigación en el Perú sobre el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef). Esta agrupación política, compuesta fundamentalmente por exmiembros de Sendero Luminoso, busca convertirse en partido político y sus reivindicaciones principales son la mejora de las condiciones carcelarias de los presos por terrorismo y, en un plano menos práctico, empujar alguna forma de amnistía que los libere –y que jamás llegará–. Luego de cuatro entrevistas con militantes de la organización, desistí en mi intento. Los entrevistados me resultaban muy difíciles de tolerar. La justificación de la barbarie senderista, la repetición machacona y robótica de argumentos primarios y, no menos importante, la furia con que observaban el mundo y a su entrevistador me llevaron a abandonar la empresa. Demasiado desagradables para estudiarlos. Quizá con mucha paciencia era posible atravesar la armadura de ideología y rabia que vestían, pero yo carecía de tamaño aguante. Hundí el proyecto.
Pero en aquella investigación frustrada resonaba un fracaso más grande. En mi propia imposibilidad de entablar un diálogo con ellos, cómo negarlo, asomaba la incapacidad de la sociedad peruana para conversar sobre el periodo de violencia brutal que desató la insurrección senderista entre 1980 y mediados de los años noventa. Una incapacidad general. Los avatares y disputas de todo signo, por ejemplo, que han acompañado el intento de establecer un museo de la memoria en Lima prueban la disfunción. O, para poner un ejemplo llano y transparente, una investigación reciente del Instituto de Estudios Peruanos (iep) encontró que los profesores de educación secundaria, a pesar de estar obligados por los currículos estatales a enseñar lo sucedido en dicho periodo, deciden obviarlo. No saben cómo abordarlo, no encuentran las palabras, temen herir alguna sensibilidad y, en medio de ese trance, optan por barrer bajo la alfombra. Las situaciones de este tipo se multiplican en el Perú contemporáneo. Y nadie podría señalarlo como un acto inmoral o irracional. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana (cvr, 2003), el número de víctimas mortales producto de la violencia de aquel periodo se estima en alrededor de 69,000 personas. Y el número actualizado y documentado de desaparecidos, según el investigador Ronald Gamarra, supera los quince mil. No abundan las sociedades que espontáneamente deseen remover legados de ese calibre.
Sin embargo, el silencio mayoritario se quiebra cada tanto y surgen situaciones que obligan a enfrentar lo obviado. Son los momentos en que se hace patente la ausencia de palabras para entablar la conversación. Cuando irrumpe en la sala un residuo de la violencia emergen los gritos de la derecha, los balbuceos de la izquierda y en la sociedad se consolida la voluntad de mirar hacia otro lado. En los últimos años ha habido intentos valiosos de generar una narrativa nacional sobre lo ocurrido. En especial, el informe final de la cvr ha sido el instrumento empíricamente más rico y más ambicioso en categorizaciones, explicaciones y periodizaciones del conflicto. Sin embargo, por razones muy diversas, estos esfuerzos no han conseguido involucrar a la sociedad peruana en tales honduras. Las grandes síntesis, hay que aceptarlo, no han servido de espejo.
No obstante, de manera reciente también han aparecido diferentes formas de testimonio que, urdidas más desde la urgencia personal que desde el deber republicano, pueden brindar un nuevo aire a la postergada conversación sobre la violencia en el Perú. En este artículo voy a centrarme en tres libros y una película documental donde se presentan los recuerdos y reflexiones de testigos, personas que estuvieron en el centro del conflicto desde distintas situaciones. Los libros son: Los rendidos (Lima, iep, 2015), un texto valioso y valiente, donde José Carlos Agüero, historiador e hijo de padre y madre senderistas asesinados ilegalmente por el Estado peruano, recuerda y reflexiona a partir de (y sobre) tal condición; Diario de vida y muerte (Cusco, Centro Bartolomé de la Casas, 2004), la edición de los detallados diarios de Carlos Flores Lizana mientras sirvió como párroco en Ayacucho, en medio de la violencia más atroz; Memorias de un soldado desconocido (Lima, iep, 2012), donde el antropólogo Lurgio Gavilán, que combatió primero en Sendero Luminoso y luego en el Ejército peruano, relata su vida, tan dura como cinematográfica. Finalmente, el documental Aquí vamos a morir todos de Andrés Mego, que recorre la vida de Julio Yovera, un senderista sobreviviente a una masacre de presos en una cárcel peruana en 1986. Ni todos los testigos despiertan simpatías, ni cada una de sus historias y remembranzas son igual de transparentes o legítimas. Pero todos nos obligan a reaccionar, a responder o a reflexionar. Nada más necesario para una sociedad mudamente indigesta de su pasado. No es todavía el guion de su historia reciente, pero despuntan algunas palabras que podrían ayudar a hilarlo más adelante.
“Parecía que ahí estaba la solución de todo”, afirma la mujer del senderista Julio Yovera, aludiendo a la doctrina que ambos abrazaron. Aunque la radicalidad ideológica de Sendero Luminoso ha sido subrayada muchas veces, estos testimonios permiten verla menos como un abstracto discurso radical que como un aparato ideológico ya incrustado en hombres y mujeres dispuestos a todo en nombre de esas tesis. Es el universo del fanático que nubló el siglo XX. Y en América Latina es posible que el único genuino representante del totalitarismo del siglo XX fuese Sendero Luminoso. Sus objetivos ideológicos eran casi cósmicos en comparación con aquellos que dominaron la multitud de insurrecciones armadas que recorrieron el continente: no buscaban una mejor redistribución de la tierra, tampoco el fin de alguna dictadura y, menos aún, una liberación de pueblos indígenas. Sendero Luminoso mostraba, en primer lugar, una fe marxista primaria en el progreso inevitable de la humanidad hacia el comunismo. Abimael Guzmán, líder de sl, afirmaba pomposamente que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso era el desarrollo de quince mil millones de años de materia. Nada podía contra eso. Aunque hoy parezca ridículo, miles de personas se adhirieron a ese credo que se pensaba científico aunque estuviese más cerca de la superchería. “La felicidad de la humanidad, eso es lo que anhelábamos”, dice Julio Yovera en Aquí vamos a morir todos. En segundo lugar, esta finalidad gigantesca y universalmente marxista debía cumplirse siguiendo un plan maoísta: por la vía de una insurrección campesina que no se detendría ante nada y donde la glorificación de la violencia se asemejaba a un nihilismo desbordado. Cuando es enrolado en sl a los doce años en Ayacucho, Lurgio Gavilán aprende pronto que la justicia solo será posible a través de un “baño de sangre”. Abimael Guzmán adopta el nombre de Presidente Gonzalo y se designa a sí mismo cuarta espada del comunismo (luego de Marx, Lenin y Mao). Los documentos senderistas se refieren a él como “el más grande marxista viviente sobre la Tierra”. La radicalidad de los objetivos senderistas, los medios nihilistas y el liderazgo místico y absoluto de Guzmán sobre sus huestes convirtió a sl en una organización letal.
En estos relatos testimoniales aparece una característica adicional en los militantes y combatientes senderistas: la pobreza. Si bien es sabido que la cúpula estuvo dominada por profesores universitarios de provincias, en especial de Ayacucho, el grueso de la tropa estaba compuesto por los extractos más necesitados de la sociedad peruana. En el libro de José Carlos Agüero es patente la precariedad urbana de esta familia de “senderistas del montón”. Viven en chozas de esteras en barrios marginales de Lima. El mismo perfil de pobreza urbana aparece en las tomas de la casa de Julio Yovera. En el mundo rural donde discurre el relato de Lurgio Gavilán la dinámica no es distinta, los senderistas se hacen fuertes entre los desposeídos y olvidados del país, los campesinos quechuahablantes. La carencia urbana y rural, desde luego, ni los exculpa ni los hace simpáticos –pues la gran mayoría de los peruanos más humildes nunca se adhirió a sl–, pero es un elemento que viene a completar la radicalidad ideológica. Como si esta solo pudiera hacer combustión al entrar en contacto con la indigencia. Y la carestía se hizo general y gravísima durante la década de los ochenta. Surgía, entonces, el combatiente con el que soñaba Abimael Guzmán, uno que “lleva la vida en la punta de los dedos”. Es la imagen que nos deja Agüero sobre su madre. En 1992, cuando decenas de senderistas son capturados y asesinados por el Estado, mucha gente le sugiere que se vaya del país. A pesar de que la madre percibe que su vida está en peligro y que la empresa senderista se desploma, no puede abandonar lo único que da sentido a su vida. Y muere de tres balazos anunciados. El título del documental sobre Yovera alude exactamente a lo mismo: morir por el partido, matando si es posible, todos prestos a otorgar o generar la “cuota de sangre” que Guzmán, en otra de sus frases místico-sanguinarias, reclamaba como requisito para la construcción de su nueva democracia popular.
Además de ayudarnos a recuperar un perfil de carne y hueso del militante de sl, estos testimonios poseen la virtud de reintroducir la atmósfera de caos e incertidumbre propia de la violencia que las grandes explicaciones o síntesis, casi por definición, tienden a obviar. En este sentido el Diario de vida y muerte de Carlos Flores es un documento tristemente rico sobre la inestabilidad e incertidumbre que la barbarie trae consigo. Flores fue párroco en Ayacucho entre 1988 y 1991 y su diario registra las atrocidades más salvajes por parte de sl y de las Fuerzas Armadas (ffaa). Para darnos una idea del tamaño de la tragedia: según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, si el resto del Perú hubiese sufrido una violencia proporcional a la ocurrida en Ayacucho los muertos bordearían el millón. A su llegada al departamento, los apuntes de Flores son de índole diversa, pero, conforme transcurre el tiempo, el horror monopoliza su reflexión e indignación. Todas las periodizaciones de la violencia coinciden en que aquellos no fueron los años más severos del conflicto sino el momento en el que se establece la alianza entre las ffaa y las comunidades campesinas, que a la larga permitirá la derrota de sl. Leer los diarios de Flores, sin embargo, nos obliga, si no a negar aquellos brochazos grandes y explicativos, al menos a considerar que no son tan categóricos como podríamos asumir.
Cuando Flores viaja fuera de la capital ayacuchana encuentra comarcas arrasadas por la guerra, pueblos donde solo quedan niños y mujeres. Los prelados no se dan abasto para la demanda de misas de difuntos. Condena con igual ímpetu los asesinatos de sl y de las ffaa contra la sociedad civil y vemos la dinámica que permite que ambos bandos abusen de la población: se trata de campesinos alejados, sin recursos y quechuahablantes. Lo más excluido de la sociedad peruana. Como dice un militar en algún momento respecto de unos detenidos, “solo hay cholitos de ojota”. Flores percibe pronto lo que será más tarde una constatación recurrente: que, a diferencia de Argentina, Chile o Uruguay, en el Perú la violencia más brutal no la sufren los ciudadanos de clase media con voz y representación sino, en una dinámica cercana a la centroamericana, individuos que, por estar al margen de la vida pública, pueden esfumarse sin dejar mayor rastro. Poco a poco Flores parece convertirse en el notario de una gigantesca fosa común. Los cadáveres son lanzados a la selva desde helicópteros, otros son echados a los cerdos, se amputan dedos para que los cuerpos sean irreconocibles, funcionan hornos donde se quema vivos a los senderistas o sospechosos de serlo (el relato de Gavilán también alude a estos hornos) y, en páginas desoladoras, sabemos que las enfermas mentales de la calle son recurrentemente violadas y deambulan luego embarazadas. Ante la situación, un desesperado Flores describe la actuación de los militares como una “depravación diabólica”. A los senderistas los llama “hijos de puta”. Ambos bandos, sabe, podrían matarlo.
Sin embargo, Flores constata también que la sociedad en muchos casos no solo sufre la violencia sino que la practica desde lógicas ajenas al conflicto principal. Aparecen en estos diarios situaciones que investigaciones antropológicas recientes han subrayado: comunidades campesinas que aprovechan el conflicto para prolongar o resucitar viejas riñas, o que se acusan entre ellas ante los militares y ante sl. Los narcotraficantes, asimismo, sacan provecho para establecer negocios con insurrectos y militares. Y en la ciudad, delincuentes comunes pescan en ese río revuelto, extorsionando en nombre de sl o de las ffaa. En algún pasaje, Flores anota la muerte de una comerciante de la cual se ignora si murió por vender carne a los militares o por tener dos hijos senderistas. Quién sabe. La guerra adopta una furia sin lógica (o con demasiadas lógicas) que produce una violencia general y caótica. Como afirma Arno Mayer en Las Furias (Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014), su estupendo libro sobre la violencia en las Revoluciones francesa y rusa, si bien la ideología es clave para desatar la violencia, una vez generada se despliega con su propio caos.
Ante la ferocidad de un conflicto que durante los años ochenta se expandió gradualmente sobre los Andes peruanos y también hacia Lima, los diagnósticos eran sombríos. La mayoría de los científicos sociales vislumbraba una guerra prolongada entre sl y el Estado; una violencia que, fortalecida por la pobreza, las desigualdades y el ánimo milenarista del Ande, daría lugar a una guerra interminable en la que ningún bando doblegaría al otro. Otros, más pesimistas, consideraban una posible victoria senderista. Y, sin embargo, de manera inesperada y rápida, sin entablar pelea con esas supuestas fuentes tectónicas de la violencia, sl fue derrotado. Los tres libros también nos dan una imagen de este proceso. De un lado, ponen de manifiesto la pobreza y precariedad de sl como fuerza militar, y del otro, hacen patente la debilidad del Estado peruano, que se dejó avasallar por dicha insubordinación. En el relato de Lurgio Gavilán sobre su paso por sl, el lector queda pasmado ante la miseria de esos senderistas. Además de morir a manos de autodefensas organizadas y de las ffaa, caen producto del cansancio y el frío, la tuberculosis y el hambre. Se alimentan de raíces y beben nieve de las montañas. ¿Cuán precario debe ser un Estado para trastabillar ante una guerrilla de famélicos? ¿O, más bien, nunca trastabilló y los senderólogos imaginaron un enemigo formidable donde no lo había? Un poco de ambas, seguramente. A los quince años Lurgio Gavilán es capturado por los militares, le perdonan la vida y pasa a pelear con el ejército. Y aunque ya no vive en la necesidad radical y permanentemente, cuando patrulla por largo tiempo en las alturas de Ayacucho vuelve a sufrir hambre. Es una guerra entre hambrientos, soldados necesitados en uno y otro lado.
Pero no fue solo la escasez de recursos de sl lo que permitió su derrota. De un lado, como asoma en algunos pasajes de Diario de vida y muerte y en Memorias de un soldado desconocido, las Fuerzas Armadas comprendieron finalmente contra quién luchaban. Aunque no se tornase una actividad contrasubversiva propia de un Estado de derecho, se hizo selectiva y se martirizó menos a la población civil. En 1990, Flores Lizana anota en su diario que los senderistas están sufriendo muchas capturas. En Lima, José Carlos Agüero describe la misma situación. A partir de 1991 se produce una cascada de capturas y asesinatos de senderistas. Con más paciencia que fuerza indiscriminada, las ffaa desbaratan rápidamente al grupo terrorista. Esta sucesión de detenciones desemboca en la captura del líder en septiembre de 1992. Ante el mesianismo de la organización, el cuerpo senderista colapsa al ser decapitado. Julio Yovera lo afirma frente a la célebre foto de Guzmán detenido y enjaulado: “era imposible de creer”. De manera similar, José Carlos Agüero confiesa una suerte de determinación existencial senderista, pues ante la captura de Guzmán (ocurrida luego de los asesinatos de sus padres) confiesa que, en varios sentidos, su vida se había extinguido. Transitan de la militancia radical al desamparo radical. El mundo sigue ahí, pero ahora es completamente ajeno. Y el futuro, como en la frase de Valéry, no era ya lo que había sido antes. Guzmán, quien durante años exigió de parte de todo el mundo sacrificio y sangre, le ofreció al presidente Fujimori la rendición total, unas semanas después de ser capturado y a cambio de unas pocas prebendas.
Estos testimonios brindan a los peruanos la posibilidad de reencontrarse con su pasado, y no solo con las imágenes que desde esos años les han llegado. Les permiten también asomarse a las motivaciones, barbarie e incertidumbre que sufrieron pero que también, en muchos casos, engendraron. Sin embargo, estos documentos no son fuentes primarias para un historiador lejano, han sido producidos y publicados para hablarle al Perú contemporáneo. En el fondo, el tema, más o menos explícito, de todos ellos es el de la responsabilidad: ¿cómo respondo y respondemos ante lo sucedido? Sobre dicha cuestión el libro de José Carlos Agüero es el más sólido y complejo. La postura de Julio Yovera, por lo pronto, es la de los senderistas derrotados pero satisfechos de la barbarie desatada. Comentando el tormento al que sometieron a distintas poblaciones en los Andes del Perú, señala: “Algunos dicen que se aniquiló campesinos, pero hay campesinos con una mente reaccionaria, aburguesados […] ellos necesariamente son obstáculo a la revolución.” Es decir, no niega lo ocurrido, en realidad les niega la condición de campesinos por carecer del tipo de mentalidad que, según el senderismo, deberían poseer. Y concluye, “algunos mandos se han excedido, pero la guerra es así”. No aparece aquí ninguna responsabilidad y mucho menos culpa. Todo fue producto de la historia, la guerra, la revolución. Una postura contraria aparece en los diarios de Carlos Flores. En tanto párroco testigo de numerosas atrocidades de cada sector de la sociedad, se siente íntima y cristianamente responsable ante su comunidad y sus fieles. Se duele ante las víctimas inocentes de la violencia y él mismo es permanentemente una potencial nueva víctima. Y, sin embargo, asume su labor con tal responsabilidad frente a los individuos arrasados por la arbitrariedad de la guerra que uno alcanza a distinguir en estos diarios los ocultos filamentos cristianos que ayudaron a incubar el liberalismo. Lurgio Gavilán, por su parte, escribe con un sentido de responsabilidad social (“para que nunca vuelva a ocurrir algo así en el Perú”), pero no llega a convertirse en el personaje, el actor, de una guerra que peleó tanto con sl como con el ejército. Si en la visión de Yovera los verdaderos actores de la guerra son inmensas categorías sociales (la historia, la guerra, la revolución), en la de Gavilán son organizaciones sociales: sl y el ejército. Él parece más un cronista que acompañó a la tropa y hoy nos cuenta lo que observó. Aunque podemos suponer que haber participado en aquella violencia salvaje de uno y otro bando deja huellas traumáticas, remordimientos, culpas, lo cierto es que resulta difícil distinguirlas en la narración.
En Los rendidos, José Carlos Agüero desarrolla a la vez un sentido de responsabilidad social y la tarea de pensar su propio papel en medio del conflicto. La fuerza del libro descansa en la legitimidad de una subjetividad inteligente, capaz de plantear las preguntas –no las respuestas– que la mayoría de los peruanos no podemos expresar ni deseamos oír. ¿El senderista aniquilado a punta de lanzallamas hasta convertirse en una mancha de grasa en la pared de una cárcel tenía derecho a no morir de esa manera? ¿Un senderista o familiar de senderista puede ser víctima de una arbitrariedad o es una bacteria infecciosa a la que mal haríamos en reconocerle ningún derecho? La situación familiar de Agüero y la honestidad de su relato le permiten plantear con seriedad y profundidad estas preguntas. En boca de un político o de un intelectual las descartaríamos con facilidad. Aquí no se puede, no hay manera.
Progresivamente, hacia las últimas páginas del libro, Agüero adopta un tono implícitamente cristiano, asediando a la noción de perdón, dialogando con Levinas y Ricœur, para terminar brindando un perdón general a los individuos y a no se sabe qué más. Asoma en esas últimas páginas una grandilocuencia que traiciona al perdón humilde. ¿A quién quiere perdonar Agüero? ¿Quiere y cree poder limpiar de pecado a un país completo con sus reflexiones? Y concluye: “Pero sé, mi perdón no vale nada. No ayudará a la paz.” Es cierto, su perdón genérico, más voluntarioso y altivo que expresión de una necesidad, no servirá de gran cosa. Y, sin embargo, el libro que ha escrito servirá enormemente a los peruanos. Porque su éxito no debe medirse desde esa tarea espiritual y común que se plantea hacia el final, sino desde las dudas y preguntas que Los rendidos siembra en cada lector y que, si bien no lo inducirá a “completarse en los demás”, es seguro que lo inducirá a pensar. Y eso ya es mucho ante un tema que a menudo nos empuja a no hacerlo. ~












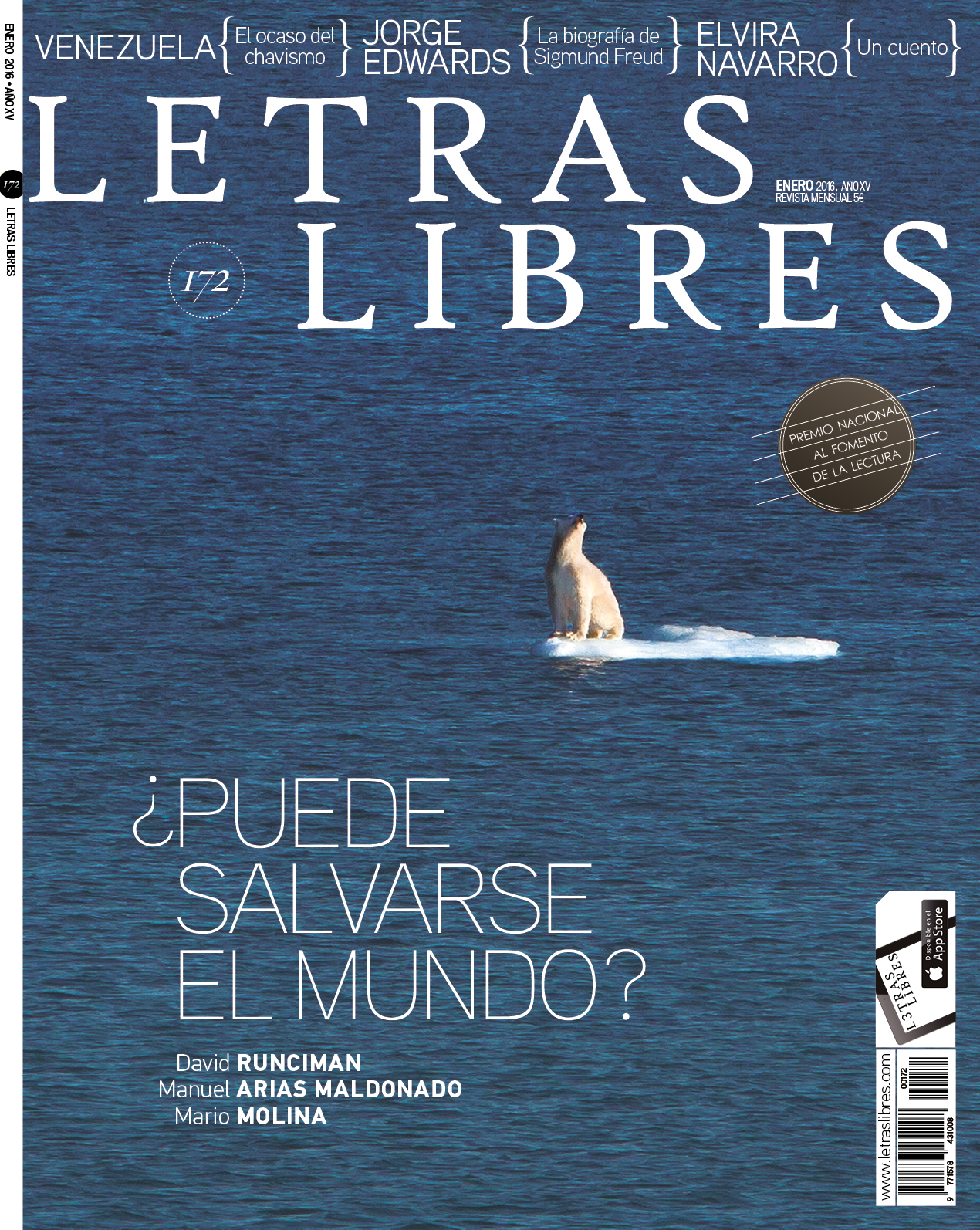

 14.45.56.png)