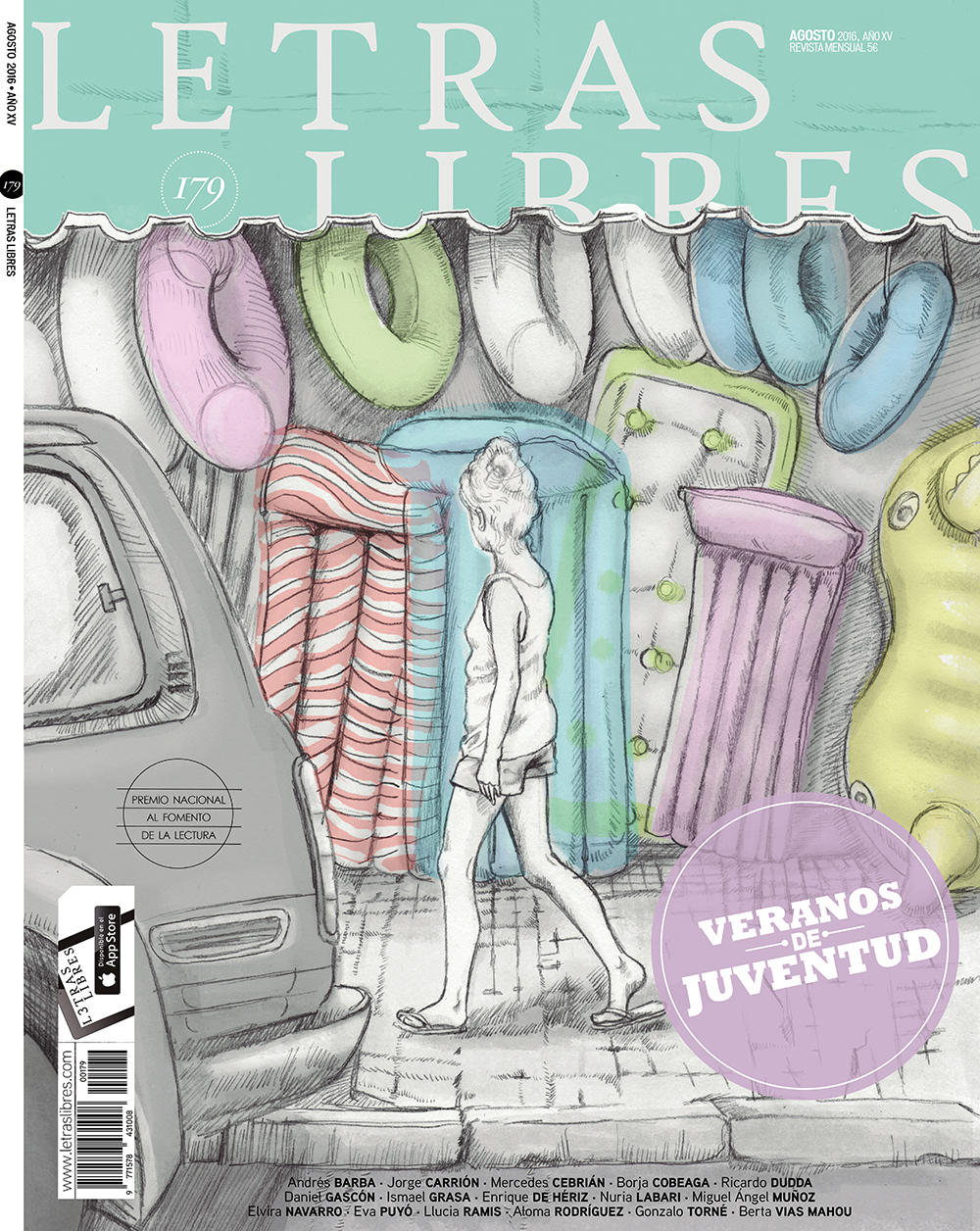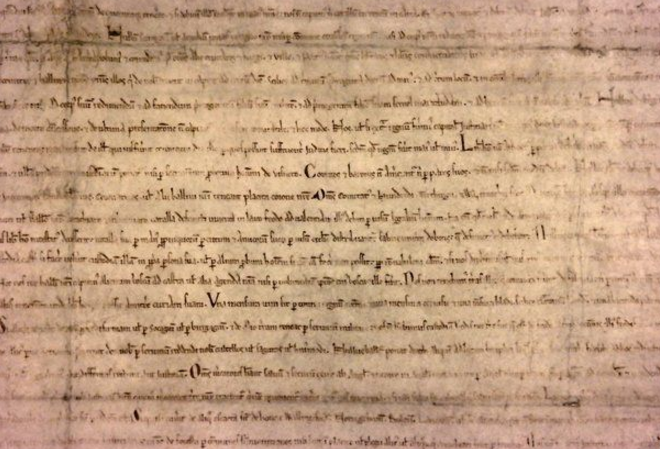Con veinte años fui a vivir a Madrid, al barrio de Lavapiés. Iba a estudiar los dos últimos cursos de la carrera de Filosofía en la Complutense. Madrid se presentaba a mis ojos como una liberación. Yo había estudiado en un colegio religioso de Huesca, y después había pasado tres años en la Universidad de Navarra, la mayor parte del tiempo en un colegio mayor. Pero, en cierto modo, nunca me había sentido libre. No al menos de la manera en que me sentí una noche de comienzos de octubre de 1989, cuando salí con mi maleta de la estación de metro de Lavapiés camino al piso que iba a compartir junto a otros dos estudiantes. Quizá algunas de las cosas que vi en ese primer trayecto a otros les podrían resultar tenebrosas, pero a mí me parecía entonces que todo aquello, incluida la suciedad que se amontonaba bajo el portal de mi nueva casa, era luminoso como un sol. En ese piso de la calle de Lavapiés viví durante el curso, y cuando llegó el verano decidí no moverme de aquel lugar. Busqué un trabajo para hacerme cargo de mis gastos durante esos meses en que no tenía clases, entendiendo que, al ser una decisión mía, mis padres no tenían por qué seguir mandándome dinero. Encontré un trabajo de camarero, y así pasé mi primer verano en Madrid.
El Lavapiés de entonces se encontraba en un momento de transición, ya iba dejando de ser el lugar donde había menudeado la droga, con los heroinómanos y los traficantes vestidos con unas ropas deportivas brillantes y astrosas, pero todavía no era el Lavapiés de tiendas al por mayor regentadas por inmigrantes, como iba a ser a finales de los noventa. Yo me sentí inmediatamente cómodo en aquel entorno, y puedo decir que hoy, veintisiete años después, vivo en Zaragoza en un barrio no muy distinto de aquel. Entiendo que es un privilegio vivir en el centro de las ciudades, a la vez que encuentro placer en verme rodeado de comercios y gente de procedencias diversas. Es algo que me da alegría y, en cierto modo, tal vez me prevenga de ser peor persona.
Yo era muy delgado, estudiaba Filosofía, como he dicho, y vivía en un estado permanente de crisis. El sexo, como es natural, estaba también entre mis preocupaciones. Me pasaba el día andando por las calles o leyendo en bibliotecas públicas, y era incapaz de imaginar cuál podría ser mi lugar en un mundo que, en buena medida, sentía que no iba conmigo. Cuando unos años antes le dije a mi madre que había cambiado mi matrícula de Periodismo por la de Filosofía, ella hizo sus consultas y unos días después me preguntó por teléfono si tenía intención de hacerme sacerdote. Ciertamente, aquellos estudios se consideraban un paso previo a los de Teología, y es verdad que yo había pasado por un periodo de inclinación religiosa. Le dije que no era mi intención aquello. Luego en mi casa se hicieron a la idea de que mi única salida laboral era hacer oposiciones para profesor de instituto. Diré que en dos ocasiones, una vez que terminé la carrera, viviendo todavía en Madrid, hice los trámites administrativos para pasar por el examen de oposiciones. Pero en ambas ocasiones me eché atrás durante aquel proceso. Cuando hacía la cola delante de una ventanilla y veía a otros licenciados como yo con sus impresos y fotocopias compulsadas, entraba en un estado de descomposición nerviosa del que me costaba salir. Algunos de los aspirantes traían su título enmarcado de casa, y así lo tenían que mostrar ante el funcionario que nos atendía, con las molduras doradas, el paspartú y la escarpia con la que lo habrían colgado de la pared, entre, quizá, paisajes al óleo y otras orlas y titulaciones familiares. Nada tengo hoy contra todo aquello, al contrario, soy alguien a quien le gusta comprar cuadros y llevarlos a enmarcar, pero entonces para mí eso que veía no tenía relación con lo que me había llevado a estudiar a los filósofos y a leer a los escritores durante todos esos años. Expresiones como “trabajo fijo”, “meter cabeza” o “nómina”, de uso común entre padres y personas sensatas, me horrorizaban. De modo que en una ocasión abandoné sin más la cola, y en otra me fui cuando ya había salido la bola del sorteo del tema que debía desarrollar, y que era sobre la relación entre el hombre y la máquina. Pensaba que, igual que había pasado mi primer verano en Madrid trabajando de camarero en una terraza, podría seguir manteniéndome con trabajos ocasionales. Y es lo que hice. Escribí mientras una novela donde aparecían las calles que recorría entonces a diario, y donde se reconocía ese barrio de Lavapiés, con un personaje, Zenón, que iba dando pasos hacia la renuncia y la indigencia. Tiempo después una editorial la publicó y Manuel Vázquez Montalbán escribió en El País que ese libro era un retrato de la crisis económica de la España de comienzos de los noventa, cuando a mí aquello apenas se me había pasado por la cabeza. Es posible que, sin yo pretenderlo, fuese cierto lo que decía Vázquez Montalbán, pero la crisis del país no era algo que me preocupase particularmente. Mis preocupaciones eran más bien existenciales, por así decirlo, algo acorde con mis lecturas de esa época. Creo que entonces mi miedo al futuro se centraba en mi propio futuro, y estaba lejos de pretender hacer ningún análisis social al novelar. Yo era en cierto modo un señorito, sin serlo ni siquiera propiamente.
La terraza de La Latina donde trabajé el primer verano pertenecía a un bar tradicional de Madrid. Me refiero a que era uno de esos lugares en los que se gritan las raciones y los cafés, donde se llama “jóvenes” a los jóvenes que entran, donde parece que se encuentra mucho gusto en hacer ruido y donde hay que pasar la escoba a menudo por el sardinel de la barra, sucio de servilletas y de peladuras. No era un bar histórico o de categoría, pero tenía su barra de mármol y sus camareros de uniforme. Los camareros eran unos hombres que se habían hecho mayores siendo camareros. Cada uno ocupaba su puesto, con eficiencia y a la vez con una actitud de estar defendiendo algo, como si en cierto modo el mundo fuese una cosa hostil. El dueño estaba en un extremo de la barra, donde la caja, a la que solo tenía acceso él; otro camarero, chistoso y dado a tomarse confianzas, atendía la parte central; del camarero del otro extremo de la barra tengo el recuerdo difuso de un hombre serio y flaco. Un cuarto hombre atendía la cocina, una estancia minúscula de donde salían las raciones, pero que a mí, en ese entorno de chistes populares, jerarquía y gravedad, me parecía un pequeño reino de libertad y de autonomía.
A veces venía al bar la mujer del dueño y se ponía en el puesto de la caja. El dueño entonces podía ocuparse de la terraza conmigo, y dando voces sobre las raciones y la oferta de la casa, trataba a un tiempo de indicarme cómo atender ese espacio haciendo que los clientes gastasen más dinero. Los dueños me trataban bien, aunque en todo momento estuve ahí en una situación irregular: se me pagaba en mano y, antes de irme, acordaba a qué hora debía presentarme al día siguiente. Eso era todo. La mujer del dueño vestía de un modo elegante y no atendía a las mesas. Los dueños tenían un hijo que estudiaba una carrera y al que mantenían apartado del trabajo del bar. Como sabían que yo iba a la universidad, y me veían siempre con alguna bolsa de libros, me lo presentaron un día. Hablamos de las facultades donde estudiábamos y del ajedrez, al que él era aficionado. Entonces vino su novia a buscarle y no recuerdo volverlo a ver. Todos en ese establecimiento aspirábamos a progresar, aunque yo no sabía hacia dónde, y se podría decir que mi ocupación no era otra que darme tiempo.
Tuve por entonces novia, mi primera novia, una estudiante vasca que conocí en Pamplona y vino a hacer sus prácticas de trabajo a Madrid. Era una chica elegante y de carácter noble, pero para mí la cosa no funcionaba y la dejé. No llegamos a vivir juntos. El caso es que yo durante ese verano acudía al trabajo de la terraza a media mañana y me iba a media tarde. Comía de pie, en un extremo de la barra, cuando las mesas se despejaban de clientes. Hacía todo eso porque no quería estar en la casa de mis padres ni en mi pequeña ciudad. Sentía que había emprendido un camino y que no debía retroceder. No estaba dispuesto a renunciar a la sensación de euforia que tuve cuando bajé de la estación de Lavapiés unos meses atrás, un impulso desprovisto en buena parte de objetivo y de fundamento, pero que contaba con la fuerza propia de aquella edad.
Tenía los brazos delgados, marcados con algunas cicatrices y morenos por el sol bajo el que trabajaba. Esto llevó a algunos camellos del barrio a tomarme por heroinómano, de modo que me buscaban cuando, arremangada la camisa blanca de mi uniforme, debía inclinarme en las cámaras de los helados y de la horchata. Debía quitármelos de encima, igual que a veces, una vez que en aquel entorno me habían apodado ya como El Libros, hacía por librarme de quienes se dirigían a mí diciéndome que a ellos también les gustaba leer, porque me resultaban pesados.
Mi casa de Lavapiés estaba a medio camino de mi trabajo en la terraza y de la Filmoteca de la calle Santa Isabel. Mientras viví en el barrio, había temporadas en que acudía a esa sala de cine diariamente. Acabé haciéndome más una cultura en aquel lugar que en la facultad. Asistía a ciclos enteros, da igual que fuesen sobre cine japonés que sobre Raoul Walsh o sobre los hermanos Kaurismaki, a quienes vi dar una charla en esa misma sala, a todas luces borrachos. Vi cine con una perseverancia y una intensidad considerables, si bien también eran considerables mi ignorancia y mi inconsciencia. En mis días libres empecé a escribir guiones imitando las escenas que me habían gustado, o, más bien, los guiones que publicaba Tusquets. Siguiendo esta línea, un tiempo después conseguí una beca para estudiar guion cinematográfico durante un año, con José Luis Borau entre los profesores. Aprendí mucho, pero finalmente pensé que aquello no era lo mío, porque lo que me gustaba era escribir sin tener que depender de nadie, algo que no sucede cuando se trabaja para el cine. De modo que cuando dejé lo de los guiones, y las colaboraciones para la televisión en que me vi envuelto, volví a sentirme liberado.
Por el piso de Lavapiés, aparte de los tres que vivíamos en él, pasaba toda clase de gente. Pasaron un buen número de alemanes, algún estadounidense y un chino, Bing, que llegó a quedarse un año entero. Si hago un balance pragmático, me doy cuenta de que he dedicado en mi vida mucha más energía a enseñar el castellano que la que otros han dedicado a que aprendiera algún otro idioma. Pero esto es algo en lo que entonces no pensaba. Se quedaban a dormir en nuestra casa personas a quienes quizá habíamos conocido ese mismo día. Hubo uno, Fernando, que llegó a hacerse un sitio en nuestro sofá durante meses, sin que estrictamente le diésemos permiso para estar ahí. Era gallego y su único equipaje era una bolsa pequeña y una cámara fotográfica. Como era muy cinéfilo, íbamos juntos a la Filmoteca y hablábamos largamente sobre las películas. Lo que a él le interesaba era la fotografía. Creo que fui yo quien lo trajo a la casa por primera vez. Luego, como digo, se quedó viviendo entre nosotros de una manera imprecisa y parasitaria. Se hizo con uno de los juegos de llaves, que repartíamos sin mucho cuidado, y, de pronto, lo encontrábamos en nuestro cuarto de baño, o comiendo en nuestra cocina un bocadillo que había comprado en la calle. Cuando el sofá del salón quedaba libre, se tumbaba a dormir. Era un hombre delgado, pacífico y que hablaba en susurros. En esa mezcolanza o promiscuidad algo bohemia pasábamos por vacilaciones de toda clase. Podíamos no ser gran cosa, pero estábamos dispuestos a vivir.
La casa de Lavapiés era antigua, de las de sin ascensor, y no estaba en muy buen estado. Cuando hacíamos fiestas o peleábamos en broma, el suelo retumbaba. Nosotros no dábamos a esto mucha importancia. En el piso de abajo vivía una familia de gitanos evangelistas. Un día vinieron la madre y una de las hijas a llamarnos la atención. Nos dijeron que con nuestros saltos y alborotos daba la impresión de que su techo se fuese a venir abajo. Tampoco a esto hicimos mucho caso. Éramos unos veinteañeros insensatos. Hasta que una noche nos despertó un crujido y un enorme estruendo. Salimos de nuestras habitaciones y comprobamos que nuestro piso seguía en pie. Nos asomamos a la calle, pero tampoco allí parecía haber pasado nada. Entonces abrí la puerta de la entrada y me encontré con un muro de polvo blanco y espeso. Era imposible reconocer nada a través de esa polvareda compacta. Así que cerré la puerta y, aunque pueda parecer extraño, nos volvimos a meter en la cama hasta la mañana siguiente. Entonces vimos que lo que se había derrumbado era el techo que cubría el hueco de la escalera. El cielo de Madrid quedaba a la vista entre los leños partidos y las tejas. No fuimos nosotros los responsables de aquel hundimiento, pero sí que, en cierto modo, tomamos conciencia de una fragilidad que hasta entonces nos resultaba imperceptible. Las cosas, ciertamente, se podían venir abajo. Durante esos días hubo también algunas tensiones entre nosotros, alguna discusión que, si bien no acabó con nuestra amistad, sí puso a la luz la perspectiva de que aquella convivencia no dejaba de ser algo provisional, y de que cada uno encontraría tarde o temprano un lugar propio fuera de aquella casa. Siendo esto evidente, suponía a la vez una revelación: aquel extraño paraíso, ese lugar de lecturas, conversaciones y alcohol, no era algo perpetuo. Lo sabíamos, pero yo seguía sin hacerme a la idea de adaptarme a algo distinto, de modo que cuando llegó el final de la carrera me desentendí de los actos protocolarios y de la fotografía para la orla académica, que debía abrirnos paso a otro mundo, así como, poco después, me fui de la cola de la calle Vitruvio donde unos aspirantes a oposiciones llevaban su título encristalado y enmarcado.
Otra circunstancia de ese primer verano en Madrid, durante el tiempo en que trabajé en la terraza de La Latina, es que me aflamenqué. Fue algo transitorio de esos años, porque hoy, en general, me siento poco identificado con el flamenquismo. Pero entonces todo el mundo, por más que fuese del rock o del pop, escuchaba los discos de Paco de Lucía, y Camarón estaba también muy presente. En el barrio yo iba mucho al Candela, un bar flamenco con reservado. Cerca de mi trabajo quedaba La Soleá, que era un local en el que se tocaba la guitarra flamenca y donde no faltaban nunca aficionados dispuestos a cantar o a contar chistes. Yo iba ahí y me sentaba a escuchar. Intenté aprender a reconocer los estilos, con poco éxito. Frecuentaba esos ambientes, a menudo saliendo solo. Me gustaba ese trasnochar. Había algo en las letras de aquellas canciones que me atraía, lo que tenían de fatalismo estoico y de invitación a una vida arrojada, ajena a los valores de previsión y de aburguesamiento. Las partes de amor, en cambio, o de folclore andalucista, no me decían nada, igual que ahora. Y si hoy soy en buena medida un defensor del orden burgués, diré que no se debe a una renuncia a aquellas ideas o a una claudicación, sino, más bien, a cierta destilación de ellas, a una expresión más precisa de aquel impulso de individualidad y de libertad.
Los domingos iba a mi trabajo de la terraza después de haber pasado por el Rastro. Me detenía en los puestos de libros y pagaba por ellos sin mucho criterio. Una vez compré un juego de pesas para hacer ejercicio. Ya he dicho que era bastante delgado, por lo que no faltaron las burlas entre mis compañeros del bar cuando me vieron aparecer con ellas. Me dijeron que si quería hacer músculo podía presentarme temprano cada día para montar la terraza, en lugar de venir a media mañana como camarero de apoyo. Ese era el tipo de humor en el que me veía envuelto en aquel lugar. Recuerdo que uno de los camareros utilizaba mucho la expresión “tirarse al metro”. El caso es que yo nunca había vivido en una ciudad con metro, por lo que aquello, pese a su lado castizo, no dejaba de resultarme moderno y de hacerme ilusión.
Una vez llamó a casa por teléfono Francisco Umbral. Uno de mis compañeros de piso, como he contado en alguna otra ocasión, hacía la tesis doctoral sobre él. Yo buscaba alguna clase de maestro o interlocutor, y puedo decir que lo encontré en aquel compañero y en los libros de Umbral que había por toda la casa. Envenenados los dos de literatura, parecía que la vida no tuviese sentido fuera de ella. Umbral ponía mucho en sus libros una expresión de Baudelaire, aquella de “ser sublime sin interrupción”, y si bien, en lo que me toca, yo era tan ridículo sin interrupción como sublime, estaba claro que habíamos asimilado que nuestras vidas, resultasen como resultasen, iban a estar ligadas a esa vocación literaria. Luego pasaron los años, y cambié también de ciudad, y me convencí de que no hay nada por encima de la vida, ni siquiera la literatura. Me hice a la idea de que la literatura es importante porque hace mejor la vida, no porque la suplante. Eso pasé a creer. Y así es como dejé de ser un iluminado de la planicie castellana para convertirme en el moralista aragonés y pedagogo que soy hoy.
En aquellos días tuve que hacer bastantes papeleos y colas frente a ventanillas: el empadronamiento en Madrid, algunos asuntos médicos, las prórrogas del servicio militar… Cuando terminó ese verano, un verano sin playas ni viajes, un verano que fue un puro empacho de Madrid, porque así lo deseaba, unos meses de independencia económica y de libertad –un ensayo, quizá, de lo que pretendía que fuese mi vida–, al final de ese tiempo, digo, comencé las clases del último curso de Filosofía. El caso es que después de aquel verano sentía que la filosofía académica ya no podía ser lo mío, en cierta manera me había echado a perder para ella. Ya no sería más un chico de campus. Y ya no podía sino continuar echándome a perder, por decirlo de algún modo, hasta dar con el hombre que, tal vez, valiese la pena ser. ~
(Huesca, 1968) es escritor. Su libro más reciente es La flecha en el aire. Diario de la clase de filosofía (Debate, 2011).