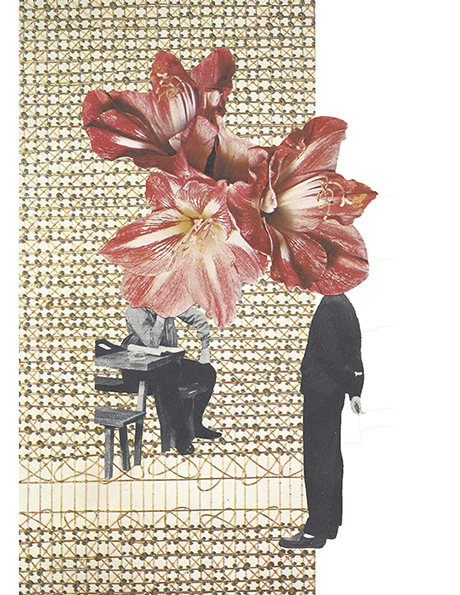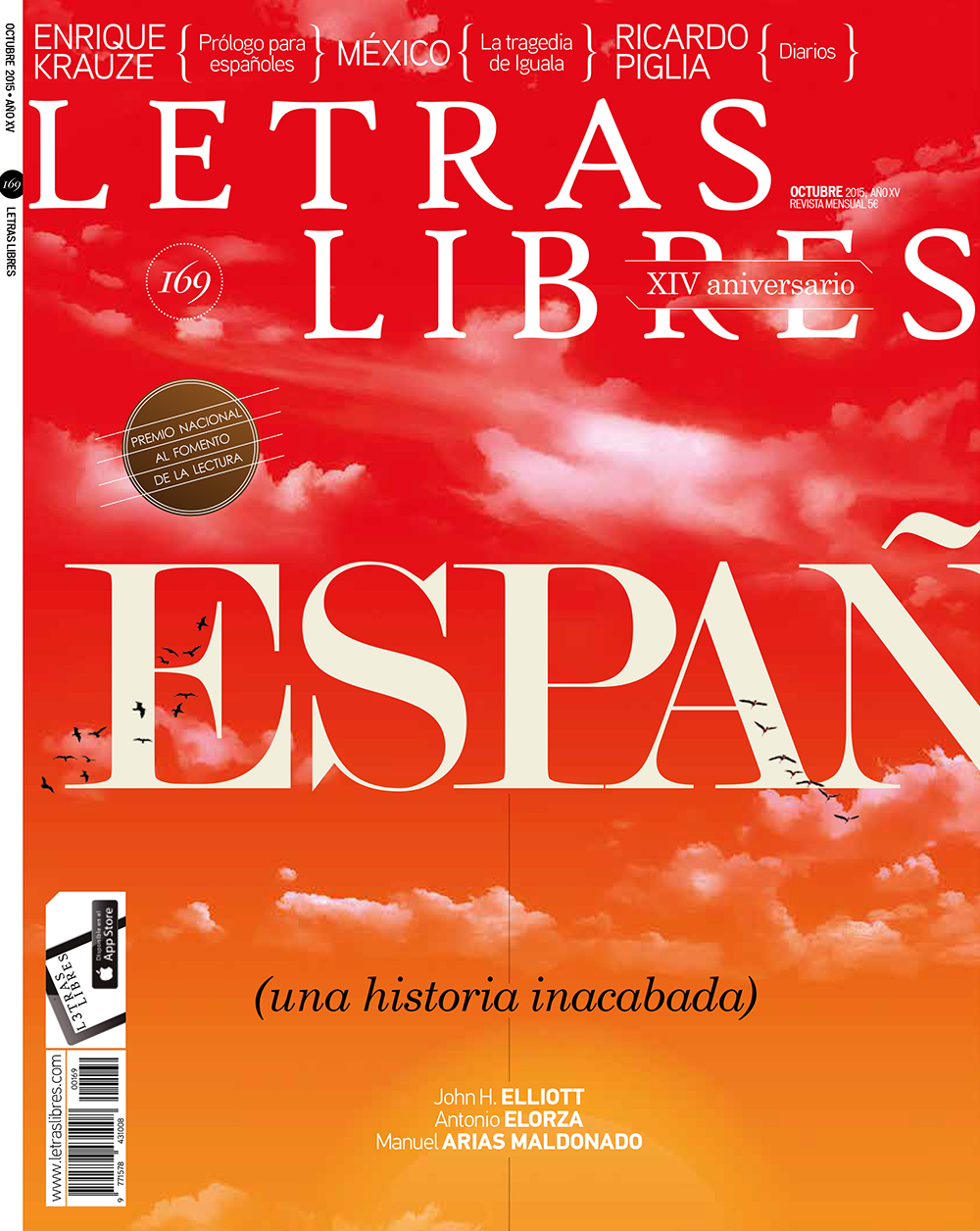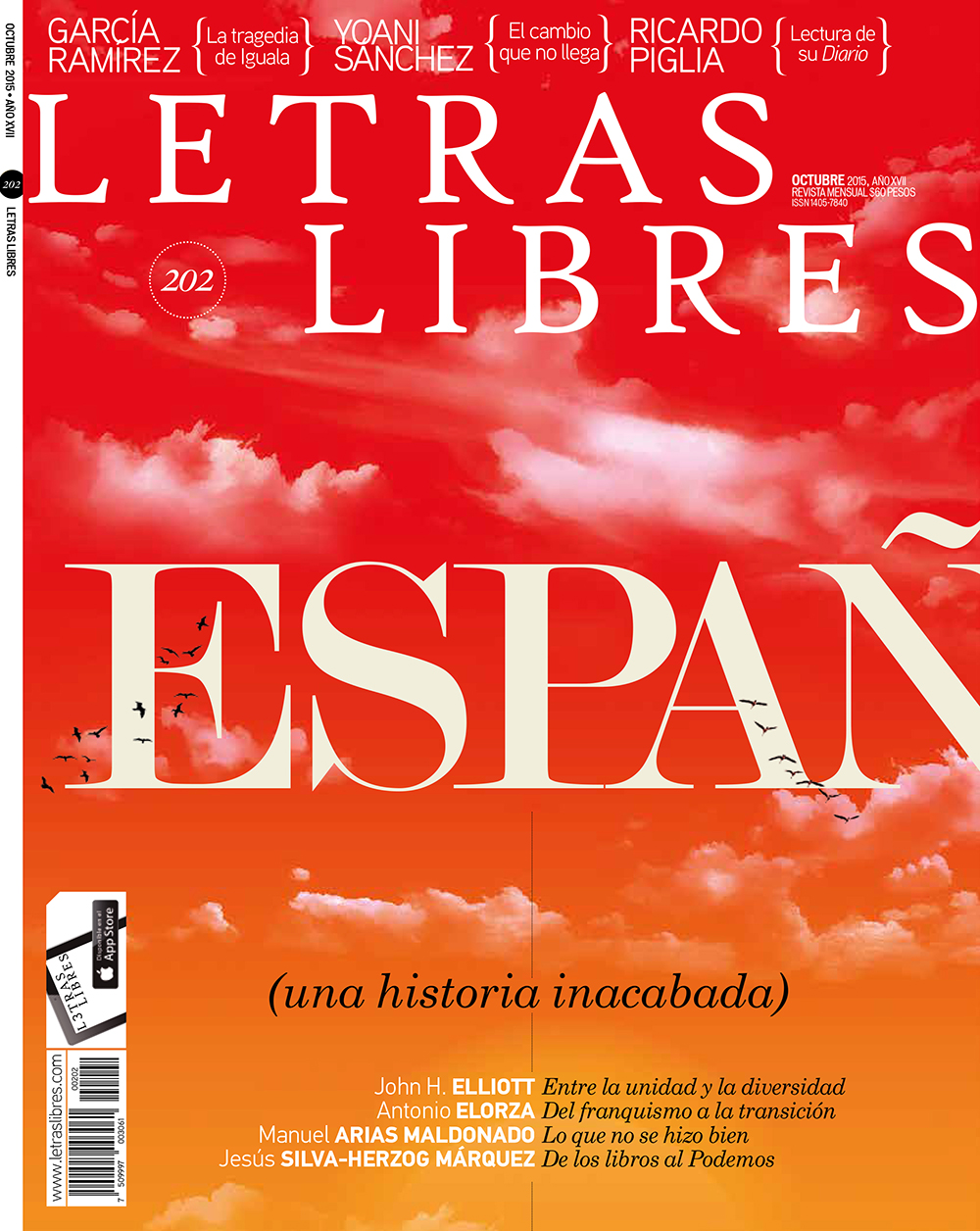Diego Maquieira (Santiago de Chile, 1951) –quizás el único épico y el más delirante de los poetas de este “pueblo sin revolución” pegado a un “mar mareado”– no sale de su casa ni tiene correo electrónico. “Vivo en el siglo XIX, me divorcié del tiempo”, le dice a Charles Bernstein (Nueva York, 1950), quien le pregunta si tuvo que pagar compensación por el divorcio. Charles es su doble opuesto: luego de Chile, viajará a exponer en Polonia, Alemania y China. Fundador de la revista l=a=n=g=u=a=g=e y principal exponente de la poesía experimental estadounidense, se sorprende con la recepción amigable y en inglés de Diego: “Viví en Nueva York hasta los ocho años, estudié en Saint David, junto al hijo de Kennedy, pero luego mis padres no pudieron pagar y me cambiaron al Saint Ignatius Loyola.”
Una gruesa rama atraviesa la puerta de calle y nos obliga a entrar agachados. Una selva contenida, como la poesía de Diego, acompaña el camino a su despacho. “A mi esposa (la artista Susan Bee) la conocí viviendo a la vuelta de esos colegios”, responde Charles, acomodándose en el único sillón sin libros. La primera esposa de Diego también es pintora y madre de dos de sus hijos, artistas como los de Charles. Los poetas tienen la misma edad y comparten numerosas inquietudes estéticas, que van del uso libre del monólogo al de las ironías de una lucha contra los poderes centrales de la palabra y la historia política, motivos de sobra para reunirlos aunque no se conocieran hasta hoy. Charles visita Chile a raíz de la antología Abuso de sustancias, su primera traducción al castellano, abreviada en México como Grandes éxitos y aparecida completa en Ecuador y España como Blanco inmóvil. Dio charlas y lecturas en las universidades del Desarrollo, Diego Portales y Católica de Valparaíso, además de una presentación en La Chascona, casa museo de Neruda.
“Siempre viví en Manhattan y acabo de mudarme a Brooklyn”, dice Charles. Diego, en cambio, habla de su padre diplomático, trasladado a Bolivia, México y Ecuador antes de Nueva York, desde donde volvieron a Perú. Fue allí donde aprendió español, tardíamente y con tutores, “para arruinarlo luego en Chile”. No ha vuelto a salir desde hace cincuenta años. Y menos a Estados Unidos, donde por materias de seguridad se ha restringido toda la libertad que le enseñaron entonces y que incluía a una niñera de veintidós años que le permitía tocarle y besarle los pechos antes de dormir. “Eso es ilegal ahora”, advierte Charles, entre risas. “¿Viste?”, responde Diego.
…
“Fui el primero de mi familia en entrar a la universidad –relata Charles–, pero jamás consideré seguir estudiando.” Como Diego, decepcionó en esto a su padre. El chileno confiesa ahora que sí fue una vez a Filadelfia, como poeta en residencia. Es justamente allí donde Charles da clase, algo que comenzó a hacer en la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo a los cuarenta años de edad, cuando nació su hija. Con lumbreras como Robert Creeley y Susan Howe fundó el programa de poética que luego dirigió. “Es demasiado tarde, estoy demasiado viejo para nuevas invitaciones”, le contesta Diego. Charles toma nota de la excusa y yo agradezco que no la considerara cuando le extendí mi invitación.
Diego se levanta sin dejar de conversar: “¿Sabes a quién conocí en los sesenta, en la casa de Nicanor Parra? A Jerry Rubin”, y rápidamente encuentra entre las rumas de libros la primera edición del manifiesto del ícono pacifista, Do it!: Scenarios of the revolution [¡Hazlo! Escenarios de la revolución]. Charles asistió a sus convocatorias y estuvo en la marcha pacifista que acompañó a la Convención Nacional Demócrata de 1968, pero no le simpatiza que Rubin “se haya vendido al capitalismo” en los ochenta. Recuerda con cariño sus debates con Abbie Hoffman. Entonces Diego prefiere preguntarle por su experiencia en Chile.
“El estatus de la poesía y de los poetas –no necesariamente los correctos– es muy distinto al de Estados Unidos. Aquí es mayor y más sustancioso en términos de la cultura y de la identidad nacional”, le explica Charles, sorprendido de ver a los poetas chilenos dándoles nombre a los centros culturales, restoranes y hoteles, dándoles rostro a los billetes; de curadores de algunas exposiciones de fotografía o fotografiados en otras. “En Estados Unidos los poetas no existimos en esos términos públicos, lo que nos da libertad. Los conservadores, estética y políticamente hablando, lo ven como un fracaso, por esa necesidad de oficializar la cultura, pero no me parece así.” Agrega: “En Chile lo entiendo, porque no se manifiesta esta identidad en otras áreas; en los restoranes he oído solo música estadounidense y en los cines, películas estadounidenses, pero no deja de ser extraño, porque no se trata de una defensa de la lengua, como sucede con la poesía finlandesa, por ejemplo, puesto que en muchos países se escribe en español. Tengo menos esperanzas para la poesía en Estados Unidos. Por su tamaño, cuesta que las ideas lo atraviesen. Pasan décadas antes de que se reconozca cualquier cosa fuera del círculo inmediato de cada poeta. Parece paradójico, pero hay un gran nivel de insularidad. Eso genera cierta miopía en los poetas jóvenes, no hay estímulos para preocuparse de otras culturas. Lo acepto más que criticarlo. Pero no son ellos lo que importa, es la poesía.”
…
El Annapurna es el nuevo libro de Diego y toma su título de un macizo “de seis montañas mayores del Himalaya. Tiene desiertos, bosques y lagos en la cima, fantásticos. Para mí es el amigo del Aconcagua, que está tan solo, seco y aburrido por acá”. Es el primero en dos décadas y, de algún modo, responde a la pregunta que nos dejara Roberto Bolaño: “Diego Maquieira escribe dos libros únicos, brillantes, y después opta por el silencio. ¿Qué nos quiso decir Maquieira?” Pero no volvió del todo de ese silencio, pues el libro es una compilación de imágenes intervenidas brevemente por su letra manuscrita. La yuxtaposición de fotografías dialoga con uno de los principales mecanismos compositivos de Charles, el de la parataxis, la exposición sin conectores de elementos de diversa entidad y origen. Diego lo presenta como una secuencia de película, de caricatura o de Viewmaster: “¿Te acuerdas del Viewmaster, Charles?” “¡Claro, en 3d!” Entonces Diego habla de El Annapurna como un cuaderno, como la versión latinoamericana de la revista Vogue, llena de referencias precolombinas, “pero no quiero hacer poesía latinoamericana, voy a hacer lo que me dé la gana siempre, aunque sea un fiasco”. Le responde a Charles que tampoco se considera un poeta chileno, que la imaginación no sabe de fronteras: “Tengo el corazón en Inglaterra, la mente en Francia, el cuerpo en Italia, el espíritu en Alemania y los pies en este país jodido y hermoso.” Le encuentro razón a Diego cuando pienso en la “pira luminaria / de Nueva Inglaterra / ready for take off / to Stonehenge”, la glosa que pone al pie de una fotografía con libros apilados que van de Thoreau a Rothko en El Annapurna, pira que, por la referencia a las tumbas de Stonehenge, es más bien funeraria, y que perfectamente podría ser encendida por Charles, reconocido pirómano de lo que huela a canon.
O por otro Bernstein, Leonard, el compositor, a quien Diego llama Lenny, porque era íntimo amigo de sus padres y les prestaba no solo el balcón del Carnegie Hall sino también la casa durante las vacaciones. Ante el estupor de Charles, que amaba sus Conciertos para jóvenes, Diego recuerda que el autor de Amor sin barreras y director de la Filarmónica de Nueva York “estaba casado con la chilena Felicia Cohn y jugaba conmigo cuando niño. Me parecía un tipo fantástico, tan cálido, tan libre”. “¿Sabías que ‘Bernstein’ significa ‘ámbar’?”, lo interrumpe Charles, que prefiere el trabajo de Leonard en Broadway antes que en la Filarmónica, y recomienda Un día en Nueva York y la colección de sus cartas, publicada recientemente.
Las anécdotas de la infancia neoyorquina no terminan ahí. Diego vio a Nikita Jrushchov en la calle antes de la famosa intervención en las Naciones Unidas donde la rabia lo habría llevado a golpear la mesa con un zapato. “Me sentí destruido cuando mataron a Kennedy, es que yo estaba enamorado de Jacqueline”, agrega, y se levanta por segunda vez en una conversación fluida como el agua que no hay, trayendo de vuelta una carpeta. Entre los documentos muestra la respuesta de la Casa Blanca a las condolencias que envió a la viuda. Trae también la antología bilingüe Poets of Chile de Steven White, con fotos juveniles de los autores de su generación. Le comento a Diego que Aristóteles España, uno de los poetas incluidos, vivió en mi casa un año antes de su muerte. “¿Murió?”, exclama, y debo responderle que hace más de tres años.
…
“¿Aprovechaste para visitar a Nicanor Parra?”, pregunta Diego, a propósito del centenario del poeta, “él viajaba bastante a Nueva York, era muy amigo de James Laughlin”. Charles conoció al editor de New Directions, donde publicó Parra, también a sus cercanos de la costa oeste –Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti–, pero no al chileno, “mayor que todos los beats”, porque no quiso sumarse a la fila de quienes vienen a tomarse una foto con él. Se espantó incluso al visitar la exposición en su honor, con tantos retratos y tan poca poesía. A propósito de esta relación entre ambas tradiciones, intensa en la década del cincuenta, Diego vuelve a la carga y le consulta a Charles por dos poetas estadounidenses que aún lea y ame, que nunca lo aburran.
–Soy un profesor de poesía, profeso a muchos poetas. La verdad es que varios de los poetas que prefiero me aburren. Lo que me gusta de ellos es justamente que puedo tener suficiente. Vuelvo siempre a Gertrude Stein y de esa generación leo a William Carlos Williams, Wallace Stevens, Ezra Pound y T. S. Eliot. Entre los menos conocidos, un poco más jóvenes, me gustan los objetivistas, de los que siempre escribo: Louis Zukofsky, Charles Reznikoff, Lorine Niedecker, George Oppen, Muriel Rukeyser. También los love poems de Mina Loy.
–¿Y qué número amas?
–¿Se puede amar realmente un número? Quizás me guste alguno.
–Yo empecé a amarlos cuando me aburrieron las palabras –aclara Diego–, los números son como dibujos, piénsalo así.
–Bueno, una sucesión infinita de 3. Aunque la respuesta correcta, con más onda, sea 0.
Diego usa esta información para efectivamente dibujarle a Charles la dedicatoria de su último libro. Se toma unos minutos, preguntándonos la ortografía de varias palabras, “quiero decir lo que siento”, mientras le cuento que Charles le ha sacado lustre a las erratas que él está evitando y a los errores de tipeo en poemas como “Lift off”. “Porque cometo muchos”, dice y le regala a Diego el devedé Pinky’s rule [La ley del meñique] con imágenes que dialogan con sus poemas, “una especie de historieta. ¿Tienes donde verlo? Como no te gusta la tecnología”. Diego reconoce que, al menos para eso, es autodidacta, “más auto que didacta”, luego explica el origen celta de su apellido, lo deletrea y Charles recuerda al poeta escocés Hugh MacDiarmid y nos lo recomienda. Hablamos de los métodos no intencionales en las composiciones de Jackson Mac Low y del tenista John McEnroe. Diego admite entonces que su letra es la de alguien que no fue al colegio. “A mí me parece la de alguien que se sobrepuso a él”, le celebra Charles, junto con la mención a lo imposible en la dedicatoria: “esa es mi estética, lo imposible”. Diego continúa: “La verdad es que estoy en edad y con las ganas de volver a estudiar, pero con un maestro, sin doctrinas.” Entonces le devuelvo la pregunta sobre poetas que él hizo:
–Para mí es muy claro. Son tres: Constantino Cavafis, Giuseppe Ungaretti y César Vallejo.
A medida que la poesía se vuelve más conceptual y libera a las palabras de sus significados literales, es posible entenderla en otros idiomas, pienso, mientras Charles elogia algunas páginas de El Annapurna. También verla desde arriba, como al territorio chileno desde el avión que él tomará por la noche y donde se comprometió a leer este regalo. Mientras, Diego planeará la destrucción de isis, para la honra de Alá, dice, como en su libro Los Sea Harrier donde Joseph Ratzinger es el enemigo, décadas antes de que lo eligieran sumo pontífice. Charles también cita al papa y su dictadura de la obediencia, oponiéndose a la herejía del relativismo, en la letanía del poema “Recantorium” que presentó esta semana en la Universidad Diego Portales. En ese texto dice arrepentirse de sus luchas, las mismas que la tribu de Maquieira pierde contra los milenaristas de Ratzinger en Los Sea Harrier, no sin antes “encender un faro entre las estrellas”. Concuerdan en que Ratzinger habría rendido más como secretario general de la otan que como papa, aliando las fuerzas de isis y Occidente al estilo de la Guerra de las Galaxias. Ante su renuncia, Charles esgrime que tal vez lo mataron secretamente en una conspiración y Diego concluye:
–A mí me parece que Ratzinger tiene miedo. Por eso sigue escondido en el Vaticano. ¿Y qué me dices del futuro de Estados Unidos y del mundo, Charles?
–Estoy más preocupado por el de la Iglesia católica. ¿Aceptarán curas mujeres, aceptarán el matrimonio homosexual? La respuesta a ambas preguntas es: no.
…
A Diego le impresiona la bandera al revés que vio en la protesta por la matanza de un adolescente negro y desarmado en Ferguson. A Charles eso le recuerda a Abbie Hoffman tirando los billetes por la ventana en Wall Street, mostrando cómo los corredores de bolsa se lanzaban a recogerlos. Se trata de la importancia de la imagen grandiosa que puede ser reproducida, a lo Claes Oldenburg. Ahora sí Charles puede responder sobre el futuro de Estados Unidos: le simpatiza Obama, “ha hecho lo posible ante la fuerza inabarcable de las transnacionales y la oposición. No conozco a nadie que no sienta que los republicanos son criptofascistas. A la mayoría que votó por ellos no la veo, ellos no me ven a mí tampoco, ni cuando niño pude entender cómo ganó Nixon. Solo en Búfalo, que de todas formas es demócrata, pero opositora a cierta globalización, sentí que conocí un poco de Estados Unidos. El barrio neoyorquino donde viví toda mi vida, el Upper West Side, se parece más a Santiago o a París. Mis abuelos llegaron de Rusia y todavía siento una conexión fuerte con la Europa anterior a la guerra”. Diego se ha entusiasmado en su autoimpuesto rol de entrevistador.
–¿Y que piensas de Bob Dylan?
Ante el silencio de Charles, el chileno suelta:
–¡Soy más adolescente que tú!
–Y yo más leal a Caetano Veloso. A Dylan lo respeto solo hasta 1976, de hecho escribí un ensayo sobre Blood on the tracks, que es un álbum extraordinario. Cuando mi hermano mayor trajo su primer disco, Bob Dylan, me impactó. En sus entrevistas evasivas era tan divertido: “no me considero afuera de nada, simplemente no estoy alrededor”. Crecí con su música y con la de Phil Ochs. Lo conozco muchísimo, como cualquiera de mi edad, pero me pregunto qué le pasó que perdió esa conexión que tenía con el mundo y con pensar la música. Fue interesante su resistencia a ser una estrella, pero esa privacidad de algún modo lo venció. Nunca mostró interés o compromiso por otro músico más que él mismo o Woody Guthrie y eso está mal: “tienes que servir a alguien”. A propósito de ese tema [“Gotta serve somebody”] del disco Slow train coming, puedo aceptar a los judíos a quienes les gustan los judíos, a los judíos antisionistas, a los judíos que prefieren a los palestinos, pero no soporto a los judíos que se convierten al fundamentalismo católico.
Diego quiere saber si los jóvenes siguen escuchando a Dylan. Asiento, aunque le digo que no siempre por los mejores motivos, lo que obliga a Charles a darle una definición de hipster: “mi barrio lo es, de jóvenes onderos e irónicos, que prefieren productos vegetarianos y de madera, al doble del precio. Es una crítica, burguesa y ostentosa, al consumo. Trabajan para Google, por ejemplo, y hacen que suba el precio de las casas. Igual la gente los critica demasiado, son ellos los que van a conciertos de rock, pese a todo”. Aclara: “prefiero a Dylan que a McCartney, y mi madre todavía vive a dos cuadras de donde mataron a Lennon, que era mi favorito de toda esa gente. Para mí se había vuelto más interesante aún colaborando con Yoko”.
Es natural la aversión de Charles al aislamiento de Dylan, considerando que la mayor parte de su trabajo ha sido colectivo, como el del folk de los años treinta y cuarenta en Estados Unidos y la bossa nova de los cincuenta en Brasil, en la que los poetas participaron activamente. Dice en el poema que da título a su último libro, Recalculando: “El problema con enseñar poesía es quizás el contrario de otras áreas: los estudiantes llegan creyendo que es personal y relevante, pero trato de que la vean como formal, estructural, histórica, colaborativa e ideológica. ¡Qué aguafiestas!”
Cummings es demasiado sentimental y dulce para Charles, que no se quedaría con más de cinco de sus poemas; Diego lo ama. “Es realmente popular, como Robert Frost”, agrega, para luego coincidir en la pasión por Dean Martin, al punto que la esposa de Charles le regaló las grabaciones completas para su quincuagésimo cumpleaños. También por Jerry Lewis, “casi un dios en El profesor chiflado”, y prefieren a Mickey Rourke en Barfly representando a Bukowski, que al poeta mismo, “un reaccionario, un machista”. Cole Porter y Ella Fitzgerald también salen al baile. Charles fue amigo del poeta argentino Jorge Santiago Perednik y, entre los chilenos, aún lo es de Cecilia Vicuña, además de un lector aventajado de Vicente Huidobro y Juan Luis Martínez. Cuando Diego le cuenta que entrevistó a John Ashbery –de luto por la muerte de su madre–, Charles responde que esa muerte es tal vez el tema central de la poesía ashberiana. En cambio John, abriendo dos botellas de champaña, le respondió a Diego que su tema era el tiempo.
Luego de celebrar las atenciones de Ashbery –“demasiado bueno para ganarse el Nobel: sus poemas no tienen finales ni sentido”, dice Charles–, Diego subraya la relevancia de la ingenuidad para la poesía: “Popeye me hizo creer por años que la espinaca me haría fuerte y un beisbolista me convenció de que el olor del baño público de veras me mataría.” El último acuerdo del día viene del lado oscuro: Baudelaire y Edgar Allan Poe, que nos mira desde la cima de los libros más cercanos a Diego. Charles lleva cinco años escribiendo un ensayo basado enteramente en su obra, “que fue construida con base en un uso radical del pastiche de diversas fuentes –argumenta–, propugnando por una poesía que no fuera moralista, didáctica ni, a la larga, profunda. Poe está preocupado por las sensaciones poéticas –que nos pegan sin que sepamos del todo lo que son–, y no por el valor. El arte por el arte, sin relación al bien. Hasta Mallarmé se lo reconoce: solo esto y nada más. Esto como la palabra y el sonido, no hay nada que deba entenderse: si no lo entiendes, lo entendiste; incluso en un sentido budista”, agrega Charles, quien considera que A love supreme de John Coltrane es deudor también de ese esteticismo visceral. Cuando Coltrane empuja esa única línea, repitiéndola, ya no se escucha el sentido literal más allá del sonido, de la música. “El principio poético” de Poe es ahora el fin, pues, como él escribió y lo citan Charles y Diego ante mí, “no hay tal cosa como el poema largo, sino una suma de poemas breves”. En esto se parece a una conversación; han pasado tres horas y debemos marcharnos. ~
Autor del poemario Lengua de señas, de la novela Las bolsas d ebasura y del álbum Agua en polvo, entre otras obras. Es, además, traductor de Charles Bernstein y Philip Larkin