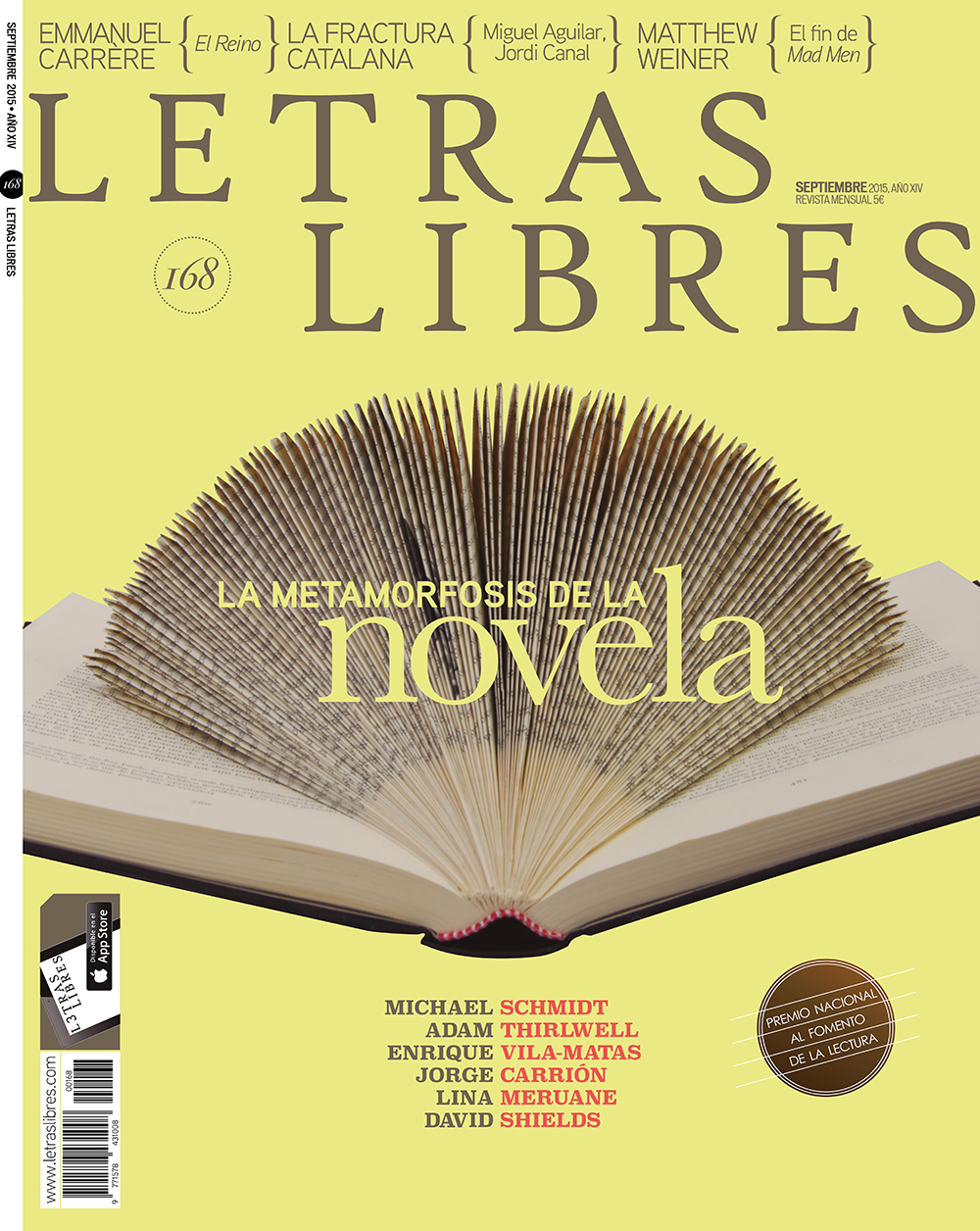Oí hablar por primera vez del escritor Kamel Daoud hace unos años cuando una amiga argelina me dijo que, si quería entender cómo había cambiado su país en los últimos años, tenía que leerlo. “Si Argelia puede producir a Kamel Daoud, aún tengo esperanzas para Argelia”, me dijo. Al leer los artículos de Daoud en Le Quotidien d’Oran, un periódico de habla francesa, entendí lo que me decía. El estilo de Daoud era original, epigramático, juguetón, lírico, descarado. También me di cuenta de por qué se le había acusado de racismo, e incluso de “odiarse a sí mismo”. Por ejemplo, tras los ataques del 11 de septiembre, escribió que los árabes se habían “estrellado” durante siglos y que seguirían estrellándose mientras fueran conocidos por secuestrar aviones y no por construirlos. Pero eso me pareció una provocación superficial de un hombre inteligente que se había dejado llevar por sus metáforas.
Cuanto más leía a Daoud, más parecía que lo que lo impulsaba no era el odio hacia sí mismo sino la decepción amorosa. Un escritor de unos cuarenta años –un hombre de mi edad– que creía que los argelinos y los habitantes del mundo musulmán merecían algo mejor que un régimen militar o el islamismo –un menú de dos platos que se les ha ofrecido desde que acabó el colonialismo– y lo expresaba con enorme brío. Sin embargo, nada pudo prepararme para su primera novela: Meursault, caso revisado, una apasionante exploración del clásico de Albert Camus El extranjero, narrada desde la perspectiva del hermano del árabe asesinado por Meursault, el antihéroe de Camus. La novela, publicada en español por Almuzara, no solo da nuevo aire a El extranjero sino que también ofrece una crítica de la Argelia poscolonial: un país nuevo que Camus, un francés pobre nacido en Argel, no vivió para ver.
Lo que más me impresionó de la escritura de Daoud, tanto en su periodismo como en su novela, fue el arrojo con el que defiende la causa de la libertad individual: un arrojo que, me pareció, lindaba con la imprudencia en un país donde las pasiones colectivas relacionadas con la nación y la fe son muy exaltadas. Me pregunté si su experiencia podría arrojar alguna pista sobre el estado de la libertad intelectual en Argelia, un híbrido muy peculiar de democracia electoral y Estado policial. El año pasado obtuve una suerte de respuesta. Daoud ya no era solo un escritor; era alguien por quien había que tomar partido, ya fuera en Argelia o en Francia.
Su calvario comenzó el 13 de diciembre durante una gira para promocionar su libro en Francia, donde Meursault fue muy aclamado por la crítica, vendió más de cien mil ejemplares y estuvo a dos votos de obtener el prestigioso Premio Goncourt. Daoud apareció en el programa nocturno de entrevistas On n’est pas couché (“No estamos dormidos”) y, me comentó después, “sentí como si llevara todo el peso de Argelia sobre mis hombros”. Repetidamente le dijo a Léa Salamé, una periodista franco-libanesa, y una de las participantes en el programa, que él se considera argelino, no árabe (una posición no del todo inusual en Argelia, pero a la que se oponen los nacionalistas árabes). Daoud afirmó también que hablaba un idioma llamado “argelino”, no árabe. Dijo que prefería encontrarse con Dios él solo, a pie, y no en “una excursión organizada” para ver una mezquita, y que la ortodoxia religiosa se había convertido en un obstáculo para el progreso del mundo musulmán. Daoud no declaró en el programa nada que no hubiera dicho ya en sus columnas periodísticas o en su novela. Pero hacer esas declaraciones en Francia, que había dominado Argelia de 1830 a 1962, hizo que en su país personas que normalmente son indiferentes a la prensa escrita en francés le prestaran atención.
Una de esas personas fue un oscuro imán llamado Abdelfatah Hamadache, de quien se decía había sido informante para los servicios de seguridad. Tres días después de que Daoud apareciera en la televisión francesa, Hamadache escribió en su página de Facebook que Daoud –un “apóstata” y un “criminal que ha adquirido características sionistas”– debía enfrentar juicio y ser ejecutado públicamente por insultar al islam. No era realmente un llamado a asesinar a Daoud: Hamadache hacía ese reclamo al Estado, no a los yihadistas freelance. Pero Argelia es un país en el que más de setenta periodistas fueron asesinados por rebeldes islámicos durante la llamada Década Negra, la guerra civil de los años noventa del siglo pasado. Con frecuencia esos asesinatos estaban precedidos por cartas llenas de amenazas, panfletos, o grafitis en las paredes de las mezquitas. La “fetua de Facebook” de Hamadache, como se le conoció, era algo nuevo y extraordinariamente descarado, porque la firmaba con su nombre. Esto causó un gran clamor, y no solo entre los liberales. Ali Belhadj, líder del proscrito Frente Islámico de Salvación (fis), criticó duramente a Hamadache, aseverando que no tenía autoridad para llamar apóstata a Daoud y que solo Dios tenía derecho a decir quién era o no musulmán, lo que, en opinión de algunos, significa que el fis vio a Hamadache como un instrumento del Estado. De hecho, aunque el ministro de Asuntos Religiosos, Mohamed Aïssa, un hombre de modales apacibles y estudios sufistas, salió en defensa de Daoud, el gobierno mantuvo una extraña neutralidad y se negó a responder cuando Daoud interpuso una queja contra Hamadache por incitación a la violencia.
Esa neutralidad refleja algo mucho más profundo que una conveniencia política. La principal lección que el Estado argelino extrajo de la guerra de diez años con los insurgentes islámicos fue que el islamismo no puede ser derrotado en el campo de batalla: tiene que ser incorporado, no aplastado. De hecho, Argelia va una década adelante de otros países donde las élites laicas chocan con los movimientos islámicos poderosos respecto a cómo deben ser los nuevos gobiernos después de los levantamientos árabes. Ahora Argelia es un país próspero y confía cada vez más en que su modelo de reparto de poderes puede y debe exportarse a países vecinos como Libia y Túnez. Sin embargo, el caso Daoud está poniendo a prueba el modelo argelino.
Cuando tomé un vuelo a Orán el 15 de enero de este año, la guerra sobre la blasfemia se había extendido a Francia, después de que las oficinas de Charlie Hebdo fueran atacadas por yihadistas franceses, dos hermanos de ascendencia argelina. En Orán los seguidores de Daoud habían dicho: Todos somos Kamel Daoud; ahora millones de personas en París decían Je suis Charlie. Me pregunté de qué manera los eventos de París afectarían la situación de Daoud. Al transbordar en Orly, abrí el periódico Le Monde para buscar una entrevista con Daoud sobre Charlie Hebdo. En ella Daoud manifestaba su temor de que se produjeran réplicas a menor escala del 11-S.
Ser un escritor argelino es ser estudiante de la violencia política. Argelia obtuvo su independencia de Francia en 1962, tras una de las guerras de descolonización más prolongadas y sangrientas del mundo. Su sistema político, a quien la gente se refiere solo como pouvoir, o poder, tiene una fuerte influencia de los muyahidines, los “guerreros sagrados” del Frente de Liberación Nacional (fln) que lucharon contra Francia. Abdelaziz Buteflika, el presidente argelino de 78 años de edad, que ahora está en su cuarto mandato y que gobierna desde una silla de ruedas equipada con un micrófono porque su voz es ya muy tenue, se unió al fln en 1956. Se dice que vive en una villa en las afueras de Argel y que solo puede trabajar unas horas al día. Cuando en noviembre estuvo hospitalizado en Francia, Daoud escribió sobre su régimen: “Incluso la pregunta misma de qué viene después se ha vuelto secundaria: no hay vida antes de la muerte, ¿por qué preocuparse entonces de la vida después de la muerte?” Buteflika no es la única figura importante en el pouvoir a la que se le acaba el tiempo. Quienes encabezan el ejército y los servicios de inteligencia tienen alrededor de setenta años de edad. Argelia enfrenta la crisis de una posible triple sucesión en un momento en que los precios del petróleo están en declive. Una bajada precipitada del precio del petróleo podría impulsar a Argelia hacia una “ruptura violenta”, afirma Daoud.
Nadie sabe a ciencia cierta si el pouvoir tiene un plan de transición para la era posterior a Buteflika porque sus maquinaciones son absolutamente oscuras. Es algo deliberado: cuando el expresidente francés Nicolas Sarkozy preguntó a un ministro argelino por qué el gobierno era tan opaco, se dice que el ministro respondió: “Porque en eso radica nuestra fuerza.” El código de secretismo impenetrable, como tantas otras cosas en Argelia, es producto de la Guerra de Independencia. El secretismo era una necesidad para una insurgencia anticolonial que luchaba contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero siguió siendo el modus operandi del pouvoir después de la independencia. Se gobierna Argelia como si la guerra nunca hubiera terminado. Cada nueva crisis (las revueltas del pan, la guerra civil, las protestas de los bereberes, la Primavera Árabe) ha justificado una posición de guerra permanente. Y cada emergencia ha retrasado el asunto de “qué pasa después de la liberación”, como dice Daoud: “¿La meta es tener suficiente alimento, suficiente vivienda? ¿Por qué no hemos hecho de la felicidad una de nuestras metas?” Esta es la pregunta de un joven, pero Argelia no ha sido gobernada por un joven desde la década de 1960.
Hoy los décideurs argelinos –los hombres que toman las decisiones, en oposición a los políticos que discuten en su plural pero impotente Asamblea Nacional– aseguran que su legitimidad se basa en dos hechos. El primero es que libraron a Argelia de ser gobernada por franceses. El segundo es que derrotaron la oleada de terrorismo islámico en la década de 1990. Para Daoud ninguno de los dos logros resulta suficiente. Argelia será verdaderamente libre solo cuando se “libere de sus libertadores”. No se trata únicamente de derrocar al gobierno, algo que Daoud cree que fue la gran ilusión de la Primavera Árabe. También la sociedad tiene que cambiar si es que Argelia quiere liberarse de los grilletes del autoritarismo y la fe islámica.
Los textos de Daoud han atraído a muchos lectores bien situados. Con frecuencia recibe llamadas de integrantes del pouvoir. Manuel Valls, el primer ministro de Francia, lo llamó hace poco para expresarle su admiración por Meursault. “Los hombres que están en el poder se sienten fascinados por personas como yo. No tengo un Estado ni un ejército. Solo soy un tipo con un departamento y un auto. Pero soy libre y quieren saber: ¿Por qué eres libre?”
El 16 de enero, el día que llegué a Argelia, miles de manifestantes, incluido Hamadache mismo, marcharon hacia la Place de la Poste en el centro de Argel después de las oraciones del viernes, en claro desafío a la prohibición de manifestaciones que hay en la capital. La concentración en defensa de Mahoma se había convocado como protesta contra la caricatura aparecida en la portada de Charlie Hebdo tras la masacre en París. Aïssa, ministro de Asuntos Religiosos, se oponía a las manifestaciones, pero la indignación por las caricaturas era muy reciente y los predicadores salafistas pudieron avivarla con facilidad. Je suis Mohamed era una de las consignas más comunes, una frase curiosa para denunciar la blasfemia, porque algunos musulmanes consideran blasfemo el hecho de declararse uno mismo profeta. (La consigna Je suis Mohamed la promovió el tabloide árabe Echorouk, plataforma de diatribas contra Daoud, pero después la frase se recompuso a Je suis avec Mohamed: yo estoy con Mahoma.) Jóvenes ondeaban la bandera negra del Estado Islámico en Iraq y en Siria, y declararon mártires a los asesinos de París. Al igual que muchas manifestaciones en Argelia, esta se convirtió en un disturbio y no pocos cristales se rompieron en nombre del profeta. Hamadache fue arrestado en Belcourt, el sitio donde creció Camus, y ahí se le detuvo brevemente por haber participado en la manifestación.
Las protestas en Orán, donde el sentimiento antiislamista es muy fuerte, resultaron ser mucho menores que en Argel, pero lo bastante escandalosas como para detener el tránsito. Yo iba del aeropuerto al hotel con Robert Parks, un académico estadounidense muy cercano a Daoud. Parks, director de un centro de investigación en Orán desde 2006, me había dicho que Argelia estaba recobrando su confianza de manera lenta pero segura. Me contó que los argelinos se sentían agradecidos por haber logrado evitar el tumulto de las revueltas árabes, gracias a lo cual habían podido hacer una valoración más sobria, sensata y favorable de sus propias condiciones. Pero cuando un grupo de jóvenes manifestantes vino hacia nosotros, Parks viró bruscamente hacia una calle secundaria: temía que nos confundieran con franceses.
La audacia con la que los islamistas tomaron las calles era un recordatorio del acuerdo al que habían llegado con Buteflika poco después de su llegada al poder en 1999. Su “proyecto de reconciliación” ofrecía amnistía a quienes habían luchado en la guerra civil de 1992-2002, siempre y cuando depusieran las armas. El pouvoir nunca negoció con el ala política del fis: prefirió tratar con los rebeldes armados a puerta cerrada. Las fuerzas de seguridad responsables de asesinatos extrajudiciales y desapariciones no enfrentaron cargos. A los combatientes islamistas les fue todavía mejor. Bajaron del maquis, la resistencia en las montañas, y volvieron a la mezquita. Se dijo que a muchos se les dio empleo y propiedades. La paradoja de la reciente guerra civil es que aunque los islamistas no lograron derrocar al Estado, el proyecto de reconciliación de Buteflika les permitió aumentar su presencia desde dentro. En efecto, ahora los islamistas son un ala del pouvoir, que no solo los ha tolerado, sino que les ha permitido participar en la Asamblea Nacional. Y para los generales argelinos, que son quienes más influyen en la toma de decisiones, su presencia tiene el atractivo extra de que sirve para advertir a los otros argelinos –así como a los aliados de Argelia en Washington y París– sobre lo que podría ocurrir si el ejército y los servicios de inteligencia relajaran su control.
No cabe duda de que Argelia ha dado grandes pasos desde la Década Negra. Aunque Buteflika prácticamente no ha aparecido en público desde que sufrió un derrame cerebral en 2013, sigue siendo bastante popular, acaso porque no hay otra alternativa y porque se le reconoce el haber reconstruido Argelia al término de la guerra civil. Cuando en 2003, el año después del fin oficial de la guerra, hice un reportaje desde Argelia, este era un país convulso, traumatizado, y la gente aún temía que hubiera coches bomba y falsos retenes montados por los rebeldes. Aunque los yihadistas radicales siguen activos en el este y en el sur, hoy día Argelia es un país seguro y sin grandes riesgos, no solo en las ciudades sino en las carreteras que las conectan. La nueva autopista Este-Oeste se construyó con mano de obra china y ha reducido el tiempo de viaje entre Argel y Orán a menos de la mitad: antes el mismo trayecto podía tomar diez horas en coche. La economía aún depende, sobre todo, del gas y el petróleo (constituyen más del noventa por ciento de sus exportaciones), pero tiene casi doscientos mil millones en reservas de moneda extranjera. Argelia se ha ganado la admiración de las potencias occidentales, sobre todo de Estados Unidos, por la forma en que han llevado el contraterrorismo regional, el profesionalismo y la eficiencia de sus servicios de inteligencia y sus habilidosos recursos diplomáticos en Túnez, Libia y Mali. En palabras de Ramtane Lamamra, su enérgico ministro de Relaciones Exteriores, Argelia “es exportador de seguridad y estabilidad”.
El pouvoir ha sido muy astuto para mantener esa estabilidad. A inicios de 2011 hubo algunas manifestaciones contra el gobierno después de que Mohamed Bouazizi se inmolara en Túnez pero, como suele hacer, el pouvoir las contuvo movilizando a miles de policías en la capital, bajando el precio del azúcar, la harina y el aceite, y ofreciendo dinero en efectivo a los jóvenes que quisieran iniciar (o que afirmaran querer hacerlo) su propio negocio. “La Primavera Árabe es un mosquito al que le hemos cerrado las puertas en este país”, se regodeó durante un discurso el primer ministro Abdelmalek Sellal, quien después hizo referencia a una marca de insecticida: “Si intenta volver a entrar, lo combatiremos con Fly-Tox.”
El pouvoir no es ni laico ni islamista: ha seguido una política de indecisión deliberada, tolerando a islamistas radicales como Hamadache a la vez que se hace de la vista gorda ante lo que Parks me describió como un “frágil experimento” de liberalización cultural. El mejor sitio para presenciar ese experimento es Orán, el lugar de nacimiento del raï, un pop argelino que fusiona la música árabe y española con el disco y el hip-hop. En mi primera noche en Orán, apenas unas horas antes de las manifestaciones contra Charlie, fui a un centro nocturno con Parks y con una amiga suya, la poeta Amina Mekahli. Admiradora de Philip Roth, Mekahli citó de memoria un pasaje de La mancha humana, la novela de Roth sobre Coleman Silk, un profesor universitario negro que se hace pasar por blanco. Amina dijo que eso hablaba directamente de la angustia de la doble vida argelina. Los cabarets de Orán son básicamente clandestinos, pero logramos entrar. Un mesero nos trajo una botella de Johnnie Walker etiqueta roja y un plato de fruta fresca. La mayoría de los clientes eran argelinos de entre veinte y treinta años. Por todos lados me rodeaban pantalones estampados de piel de leopardo, minifaldas, imitaciones de bolsos de Louis Vuitton y lápiz de labios. Mekahli me presentó a un amigo suyo a quien llamó Gigi, el “famoso homosexual”. Me explicó que Gigi, un hombre dulce y andrógino de unos cuarenta años, hace el papel de celestino afuera de los baños del bar. Si un joven quiere acercarse a una muchacha, se lo dice a Gigi, y cuando la chica sale del baño, le comenta el interés del joven. “Lo fascinante de Gigi es que proviene de un barrio de clase trabajadora y se le acepta, aunque la palabra gay nunca se menciona”, dijo Mekahli. Yo estaba menos fascinado con Gigi que Mekahli, pero de pronto recordé el comentario de Camus de que Orán es una ciudad “donde uno aprende las virtudes, sin duda provisionales, de cierto tipo de aburrimiento”.
Por supuesto, Orán ha cambiado desde la época de Camus. Bajo el gobierno francés era una ciudad europea. Tras la independencia, los europeos huyeron en masa y migrantes llegados de pueblos cercanos ocuparon sus casas. Otros hallaron vivienda, lúgubre pero gratuita, en complejos habitacionales de estilo soviético, construidos por el Estado. En los últimos años los edificios se han vuelto más altos: los hoteles Sheraton y Méridien parecen importados de Dubái. Sin embargo, Orán conserva su carácter lánguido y mediterráneo. En los cafés los hombres dan sorbitos a sus tazas de café o té de hierbabuena. Los restaurantes que están a orillas del mar ofrecen pescado a la parrilla, paella y vistas maravillosas del Mediterráneo, en tanto que en los puestos callejeros se sirve calentita: una baguette rellena de puré de garbanzo, un sándwich que trajeron a Argelia los colonos españoles. En la calle la mayoría de las mujeres usan hiyab. Pero en los centros nocturnos como aquel al que fuimos, los jóvenes bailan, beben y, como escribió Camus en 1939, “se encuentran, se miden y se evalúan, felices de vivir y figurar”.
Llegamos a medianoche y la muchedumbre parecía dubitativa, pero cuando a las dos de la mañana salió a escena Cheba Dalila, una cantante de raï con una voz profunda como la de Nina Simone, la pista de baile se llenó. Micrófono en mano, pasó de mesa en mesa recibiendo billetes de quienes le pagaban para que mencionara sus nombres en sus canciones. El bajo era tan potente que me retumbaba en el vientre. Una mujer con ajustados pantalones de mezclilla llevaba una camiseta que decía “Detroit 1983”; parejas de hombres bailaban con mujeres, era evidente que su interés estaba el uno en el otro. Tomé una foto pero Hadi, el hijo de Mekahli, me dijo que no lo hiciera: “Este lugar es de la mafia.” La “mafia” gana dinero con alcohol de contrabando y prostitutas (y, al parecer, había prostitutas en el lugar). “Para mí, sitios como este son una reapropiación de la identidad argelina. Aquí Francia no existe. Aquí la gente está totalmente descolonizada”, me dijo Mekahli.
La primera vez que visité a Daoud fue en un complejo enrejado de departamentos en las afueras de Orán estaba en piyama viendo la televisión con su hijo de doce años. Hacía varias cosas a la vez: hablaba y hablaba sobre las últimas noticias, escribía correos electrónicos, consultaba su cuenta de Facebook, contestaba llamadas. Apenas despegó la vista de la pantalla y temí que jamás lográramos hablar. Me dijo que sería más fácil si me quedaba en su casa.
Dos días después, cuando dejé mi hotel, causé un pequeño incidente diplomático. El concierge salió a hablar con Daoud, que me esperaba en su auto. Si me iba del hotel, dijo muy nervioso, no habría manera de verificar el paradero del étranger, el extranjero. No podía permitirse el lujo de tener otro Hervé Gourdel en sus manos: Gourdel, un excursionista francés, fue secuestrado y decapitado el año pasado por islamistas radicales en las montañas de Cabilia. Daoud dijo que quizá tendría que avisar a la policía. Hospedar a un norteamericano sin duda añadiría otra marca negra a su expediente, dijo bromeando; una prueba más de que se había vendido a las fuerzas del imperialismo. Daoud sabe cómo piensan sus críticos, en parte porque él mismo pensaba así. Es exislamista y tiene el ímpetu del desertor. Me contó que dos años después de contraer matrimonio su esposa se volvió cada vez más religiosa y empezó a usar el hiyab. Se divorciaron en 2008 después del nacimiento de su hija.
El gran tema de la escritura de Daoud es la condición argelina. Ser argelino, dice, es ser “esquizofrénico”, estar dividido entre la piedad religiosa y el individualismo liberal. En Orán las vinaterías son legales pero están ocultas; un anillo de autos se forma alrededor de ellas los jueves por la tarde, la noche anterior a la oración. Cada vez más se acepta el sexo fuera del matrimonio, pero si una mujer entra en un café de hombres se la ve como poco menos que prostituta. Los argelinos se están volviendo más modernos, pero por lo bajo, como si fueran reacios a admitirlo ante sí mismos. La hipocresía puede ser otro paso en el arduo camino hacia una sociedad más tolerante, pero Daoud se exaspera: “Por lo menos los islamistas han decidido qué quieren ser”, comentó.
La campaña de Daoud contra el islamismo le ha ganado adoración, sobre todo entre los liberales y los argelinos que hablan francés, que lo aplauden por tener posturas que comparten pero que, por timidez, no expresan en público. Pero también genera un amplio rechazo, no solo entre los islamistas sino entre nacionalistas e izquierdistas que lo consideran hostil a su propia sociedad. A veces parecería que Daoud los provocara, como si estuviera buscando pelea. Durante la reciente guerra en Gaza, publicó una columna titulada “Por qué no ‘soy solidario’ con Palestina”. Daoud tampoco se solidarizaba con Israel; simplemente, no le gustaba la implicación de tener que ser solidario con Palestina por ser musulmán. Se oponía a los bombardeos israelíes por motivos anticolonialistas y humanitarios, no religiosos ni étnicos. Como tal, su tema oculto era Argelia. Lo que le molestaba en el llamamiento a la solidaridad con Palestina no era la causa en sí, sino la presión para unificarse, una vez más, bajo la bandera de la identidad árabe e islámica.
La coacción para unificar siempre ha sido una característica definitoria del nacionalismo argelino. Durante la lucha por la independencia, los líderes del fln, muchos de los cuales eran bereberes, suprimieron la política de identidad bereber en nombre de una unidad nacional contra los franceses. Como señala Daoud, a partir de la independencia a los argelinos se les ha enseñado a verse a sí mismos como pertenecientes exclusivamente al mundo árabe islámico y a rechazar su historia y experiencia: que la mayoría provienen de ancestros bereberes, no árabes; que un gran número de ellos aún habla ya sea bereber, una lengua que solo recientemente se reconoció como idioma nacional, o francés, que después de la independencia se volvió “extranjero”; y que incluso el árabe que habla la mayoría de los argelinos en casa es un idioma criollo cargado de palabras que provienen de otras lenguas. (De ahí la insistencia de Daoud en llamarlo “argelino”.) Lejos de representar una alternativa a la ideología de la unidad árabe islámica, los islamistas argelinos predican una versión más religiosa de ella. El resultado es que Argelia sigue “atrapada entre el cielo y la tierra. La tierra pertenece a los liberadores”, mientras que “el cielo ha sido colonizado por personas religiosas que se han apropiado de él en el nombre de Alá”. A los argelinos “se les ha convencido de que son impotentes; no pueden construir siquiera una pared sin ayuda de los chinos”, afirma Daoud.
Esa sensación de impotencia encuentra su expresión física en la decrepitud de la infraestructura argelina. “Las calles de Orán son una ofrenda al polvo, a las piedras y al calor”, escribió Camus en un ensayo. “Si llueve, es el diluvio y un mar de lodo.” Estar lejos de las carreteras principales no es lo mejor que puede pasarte. Una noche lluviosa fui con Daoud en coche a una cena en un apartado barrio burgués de Orán. Las calles estaban convertidas en un potaje color café y por poco quedamos atascados. “Qué desastre”, dijo. Daoud, obsesionado con la pulcritud, piensa que la tolerancia a la suciedad que hay en Argelia es un síntoma político, e incluso espiritual. Bajo el régimen francés, a los argelinos se les arrebató su tierra de manera violenta. Como el interior doméstico era lo único que poseían, llegaron a considerar el espacio público algo que no les pertenecía. Al ser propiedad francesa, ese espacio era problema de otro. Después de la independencia, ese espacio se volvió problema del Estado. La religión solo reforzó la idea de que los problemas cotidianos están en manos de una autoridad superior. “Nuestros problemas ecológicos también son metafísicos. La gente que espera el fin del mundo no se preocupa por mejorar el presente”, afirmó Daoud.
Opina que el islamismo prospera en ese malestar más profundo. La misma sensación de futilidad y de aburrimiento lleva a otros a huir, incluso a arriesgarse a morir en el mar. El hermano menor de Daoud es uno de miles de jóvenes argelinos –los llamados harraga– que han escapado a Europa en barco. A él lo rescató un navío inglés y ahora vive, sin papeles, en el Reino Unido.
Daoud ya no es musulmán practicante y se describe como filosóficamente cercano al budismo. Le pregunté si había algo en el islam que aún admirara. “La primacía de la justicia sobre la fe me resulta muy atractiva”, dijo. “También me gusta la ausencia de intermediarios entre el individuo y Dios. La única función del imán es oficiar misas. En la medida en que el islam trata sobre la relación directa entre Dios y los creyentes, se trata de una fe muy liberal.”
Quizá estaba describiendo el islam que conoció de niño en Mesra, una localidad al noroeste de Argelia. Los Daoud, dijo refiriéndose a su familia, “estaban seguros de su fe, de modo que no sentían que tuvieran que defenderla, a diferencia de los islamistas de hoy, que son increíblemente frágiles”. Lo mismo puede decirse del apego de su familia a la tierra: fueron patriotas que vivieron la Guerra de Independencia, pero no sintieron la necesidad de negar “las complejidades de la vida bajo el régimen colonial”. En la escuela Daoud aprendió “una sola historia”; un relato en blanco y negro acerca de los infalibles muyahidines que luchaban contra los malvados colonizadores franceses. Sin embargo, en casa sus abuelos le hablaron de los franceses pobres que ellos conocían en Mesra; de un cura católico que alimentó a la familia en tiempos de estrechez; de soldados franceses que preferían desertar antes que torturar y matar. Más tarde Daoud se enteraría de que el primer gran amor de su padre no fue su madre, sino una francesa con la que tuvo una relación durante la guerra.
Daoud, el mayor de seis hermanos, nació en 1970, cuando Argelia se consideraba un éxito poscolonial. Su presidente, el coronel Houari Boumédiène, enigmático y taciturno, era un hombre autoritario, pero transformó Argelia en un actor regional, uno de los líderes del movimiento de los países no alineados. Bajo el régimen de Boumédiène, que tomó el poder en un golpe militar tres años después de la independencia, el ejército se convirtió en la institución dominante de la vida argelina. Mohamed, el padre de Daoud, era gendarme. A pesar de su pobreza pudo, “como miembro de una generación ascendente”, casarse con una mujer que venía de una familia próspera, afincada en las afueras de Mesra y socialmente superior.
Mohamed Daoud, que estudió en escuelas francesas, era el único miembro de su familia que sabía leer. Le enseñó el alfabeto a su hijo y compartió su pequeña biblioteca de libros en francés. En la biblioteca de Mostaganem, la ciudad portuaria donde Kamel Daoud fue a la escuela, leyó a Jules Verne, Dune y obras de mitología griega. Pero el libro que más lo cautivó fue El renacimiento de las ciencias religiosas, de Abu Hamid al-Ghazali, un teólogo persa del siglo xi quien, tras una crisis de fe, intentó purificar su alma a través de experiencias místicas. Daoud dice que después de leer a Al-Ghazali a los trece años “el Corán ya no fue suficiente para mí. Era tan solo el rostro visible de un texto oculto”. A fin de descifrar aquel texto oculto más sagrado, se volvió cada vez más ascético. Se metía una piedra en la boca para no hablar, después de leer que el silencio abre el corazón a Dios. Daoud quería ser escritor, pero también quería ser imán. “Era una contradicción, pero no lo viví como algo contradictorio. Cuando se reza, se construye significado, igual que cuando uno escribe. Dios es tu único lector, pero en esencia es lo mismo.”
Al principio el Corán ganó. Para un ambicioso argelino adolescente a inicios de los años ochenta, la religión ofrecía una carrera más prometedora que el camino de la literatura. El presidente Chadli Bendjedid, que llegó al poder en 1979, dos meses después de la muerte de Boumédiène, echó para atrás el proyecto socialista de tierra y reforma de su predecesor y liberalizó la economía. Las tiendas estaban inundadas con productos de consumo de Occidente, pero la “desboumédiènización” dejó un vacío ideológico. Bendjedid lo llenó con el islam y la identidad árabe. Reprimió la Primavera Bereber de 1980, un movimiento no violento que hacía un llamado a reconocer la cultura y el idioma bereberes, intensificó la educación arabizante e impulsó una ola de construcción de mezquitas.
Envalentonado por estos cambios, el movimiento islamista, que bajo el régimen de Boumédiène había permanecido bajo control, comenzó a entrenar a una generación de jóvenes militantes. Daoud, un joven místico musulmán que llevaba djellaba y turbante, fue reclutado por su profesor de geografía, miembro de una cédula islámica. Lo familiarizó con los escritos de Abul Ala Maududi, Sayyid Qutb y Hasan al-Banna –los fundadores del islamismo sunita moderno– y lo convenció de que la salvación individual que buscaba solo podía lograrse a través de una salvación colectiva, en la forma de un Estado islámico. Daoud se dejó crecer la barba, repartía folletos y se convirtió en el imán de su secundaria. Durante un campamento de verano dirigido por islamistas, “vivíamos como si fuéramos compañeros del profeta”. Los jóvenes militantes del emergente movimiento islámico argelino eran entrenados en campamentos y en clubes atléticos, y Daoud parecía estar en el camino de convertirse en un líder. Pero al cumplir los dieciocho años abandonó el movimiento. “Sentí que tenía derecho a vivir y a rebelarme. Y estaba cansado. En cierto momento, ya no sentía nada. No sé si esto es lo que significa perder la fe. Pero lo que resulta peligroso para una persona religiosa no es la tentación, sino la fatiga.”
El 5 de octubre de 1988, tres meses después de la ruptura de Daoud con el islam, Argelia sufrió la primera de una serie de violentas manifestaciones contra el gobierno. Daoud fue a Mostaganem armado con una cadena, dispuesto a “romper cosas”. Cuando llegó los militares habían comenzado a dispararle a la gente. Un anciano trató de usarlo como escudo humano. A Daoud lo salvó una mujer que lo tomó del brazo y, haciéndose pasar por su madre, lo llevó a un lugar seguro. “Estaba furioso con esa generación de hombres capaces de esconderse detrás de un joven. Me pareció muy simbólico”, dijo. Cientos de argelinos murieron en el Octubre Negro. Al año siguiente se adoptó una nueva constitución que legalizaba la existencia de partidos políticos distintos al Frente de Liberación Nacional y, por lo tanto, el desmantelamiento del Estado unipartidista. El Frente Islámico de Salvación emergió como el partido de oposición más poderoso del país.
En enero de 1992, el ejército canceló la segunda vuelta de las elecciones nacionales para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder. Privados de la victoria en las urnas, los islamistas tomaron las armas y estalló una brutal guerra civil. Daoud, que estudiaba literatura francesa en la Universidad de Orán, se oponía a que se cancelaran las elecciones, pero “en realidad no me importaba. Era un individualista. Detestaba a todo el mundo. Veía todo desde una distancia y pensé: van a acabar devorándose unos a otros”. Había optado por una forma de rebelión mucho más personal, en la literatura, la música, la cerveza, aunque no probó el vino, una bebida que está especialmente proscrita en el Corán, hasta los treinta años. Leyó a Baudelaire, Borges y al poeta sirio Adonis, y comenzó a escribir poesía y ficción.
Después de la universidad Daoud empezó a trabajar como reportero de nota roja en un tabloide mensual llamado Detective. (“Lo que hace a The wire tan buena serie es que es una colaboración entre un escritor y un policía, que son los perros del mundo.”) A través de sus viajes a pequeños pueblos remotos, donde escribía sobre juicios por homicidios y crímenes sexuales, Daoud descubrió lo que él llama “la verdadera Argelia”. Cuando Detective se acabó en 1996, Daoud empezó a trabajar en Le Quotidien d’Oran. Mientras otros periodistas se quejaban del peligro que representaban los rebeldes islámicos, Daoud alquiló un burro y fue a entrevistarlos. Hizo reportajes sobre algunas de las peores masacres de la guerra civil, incluyendo las matanzas de 1998 en el pueblo de Had Chekala, donde más de ochocientas personas fueron asesinadas. Daoud me dijo que su trabajo como reportero le hizo sospechar de las “posturas endurecidas y los análisis grandilocuentes”, y esa sensibilidad infundió los artículos de opinión que empezó a escribir en Le Quotidien. Daoud no defendía ninguna ideología, solo hablaba en nombre propio y de nadie más. Para sus nuevos admiradores esto era algo digno de celebrarse: el surgimiento de un espíritu libre auténticamente argelino. Para sus adversarios Daoud se volvió el rostro de la Generación-Yo de Argelia: egoísta, vacía, antiargelina.
Meursault, caso revisado surgió de uno de sus artículos. La premisa resulta ingeniosa: plantea que El extranjero, novela acerca del asesinato de un árabe que no tiene nombre en una playa de Argelia, era una historia real. Bien podría haberlo sido desde la perspectiva de muchos argelinos; desde hace tiempo los críticos nacionalistas hablan de El extranjero como si el homicidio que describe hubiera ocurrido en realidad y Camus, cuya oposición a la independencia resultaba difícil de perdonar para muchos escritores argelinos, fuera quien lo cometió. El golpe de inspiración de Daoud consistió en dar un paso más y hacer de Meursault, el asesino ficticio, autor de la novela de Camus. Así como en El extranjero nunca se menciona el nombre del “árabe”, lo mismo sucede en Meursault, caso revisado con el de Camus.
Meursault es un monólogo confesional, en la línea de La caída de Camus, que un argelino llamado Harun dirige a un francés, cuyo nombre no se menciona, en un bar de Orán. Musa, hermano de Harun, fue asesinado en 1942 por un colono francés llamado Meursault, que adquirió fama describiendo el asesinato en una novela titulada El otro. Ya anciano, Harun está decidido a darle a su hermano un nombre y una historia, y a corregir la versión de los hechos que popularizó Meursault. En la primera mitad del libro se dedica justamente a eso, ajustando una vieja cuenta pendiente como la que los nacionalistas argelinos –y críticos poscoloniales como Edward Said, que ridiculizó la “incapacitada sensibilidad colonial” de Camus– tenían con El extranjero.
Pero en la segunda mitad de su novela, Daoud muestra la poca relevancia que esa crítica tiene en el presente de Argelia, y niega al lector la satisfacción fácil de la justicia anticolonial. Aquí quien está en juicio es Argelia, no Camus. Nos damos cuenta de que Harun es un extranjero en un país rebasado por el fervor religioso. La mezquita local le parece tan imponente que “impide ver a Dios”. El hombre que recita el Corán parece “interpretar por turnos el papel de torturador y el de víctima”. El viernes la gente deambula en chanclas y piyamas arrugadas “como si ese día estuviera dispensada de las exigencias de la urbanidad”. El viernes “no es el día en que Dios descansó, es el día en que decidió huir y no regresar jamás”.
Harun revela que él también ha matado. Su víctima, elegida al azar unos días después de la independencia, es un francés llamado Joseph Larquais, un roumi o extranjero. Su cómplice y facilitadora fue su propia madre, que quería vengar la muerte de su hijo. Las nuevas autoridades lo castigan no por el hecho sino por el momento en que cometió el asesinato: lo hizo después del 5 de julio de 1962, Día de la Independencia, de modo que el homicidio que comete no es un acto de liberación sino un bochorno para el régimen. Buscando a su hermano, Harun encuentra a su doble: él es el hermano argelino de Meursault, un asesino en circunstancias igualmente absurdas, un extranjero en una tierra atrapada entre “Alá y el aburrimiento”. Cuando un imán lo urge que acepte a Dios antes de que sea demasiado tarde, Harun lo rechaza con violencia, casi con las mismas palabras que Meursault emplea en su conversación con el sacerdote que le ruega aceptar a Cristo antes de ser ejecutado. “Me quedaba tan poco tiempo que no quería perderlo en Dios”, dice. “Ninguna de sus certidumbres valía un cabello de la mujer que amé.” Esta es solo una de las muchas líneas tomadas de Camus. Meursault es menos una crítica de El extranjero que su secuela poscolonial.
“El extranjero es una novela filosófica pero solo somos capaces de leerla como una novela colonialista”, respondió Daoud cuando le pregunté qué lo atrajo a la obra de Camus. “La pregunta más profunda que hay en Camus es de orden religioso: ¿Qué hacer en relación a Dios si Dios no existe? La escena más poderosa en El extranjero es la confrontación entre el sacerdote y el condenado. Meursault es indiferente hacia las mujeres, hacia el juez, pero estalla en cólera ante el cura. Y en mi novela, es alguien que se rebela contra Dios. Para mí Harun es un héroe en una sociedad conservadora.”
En Argelia Éditions Barzakh publicó Meursault en 2013 con grandes ventas y un gran número de reseñas positivas. Pero cuando al año siguiente la novela se publicó en Francia en la prestigiosa editorial Actes Sud de Arlés y, sobre todo, cuando fue nominada como finalista para el premio Goncourt en septiembre de 2014, empezó a causar controversia en Argelia. Medio siglo después de la independencia, la vida intelectual argelina existe bajo la sombra de su antiguo ocupante. Para muchos intelectuales argelinos era inconcebible que Daoud triunfara en Francia sin ayuda de la ubicua pero invisible e invariablemente siniestra main étrangère, o “mano extranjera”.
En cierto sentido, la “mano extranjera” es el francés mismo, el idioma que muchos escritores argelinos aún prefieren al árabe, pero que para los argelinos más jóvenes ahora es un idioma extranjero: el que aprenden a hablar solo si es el que se habla en casa o si eligen estudiarlo en la escuela, como Daoud. Un viernes por la mañana fui a ver a la novelista Maïssa Bey, una de las escritoras argelinas en francés mas distinguidas del país, a su casa en Sidi Bel Abbes, un pueblo pintoresco y ruinoso. Era día de oración así que las calles estaban desiertas. Los eucaliptos proyectaban delicadas sombras en los muros de los edificios pintados en brillantes tonos de azul, rosa y amarillo. Bey, nacida en 1950, es hija de un maestro de escuela nacionalista, torturado y asesinado por el ejército francés cuando ella tenía seis años. Al igual que Daoud, ha escrito de manera elocuente acerca de los traumas de identidad de Argelia y el pluralismo reprimido por la retórica de la unidad nacional. Al igual que Daoud, ha rendido tributo a Camus como argelino. “Muchos argelinos no pueden imaginar que no escribas para Francia si escribes en francés. Es como si para ellos la guerra nunca hubiera acabado”, me dijo. La persistencia de este complejo colonialista, considera, explica por qué existe un sentido tan agudo de tabú entre los escritores argelinos de hoy. “Hay temas que sencillamente no se pueden tocar, el islam por encima de todos. Es sagrado, y aunque critiques la forma en que se practica y no a la religión en sí, como lo hizo Kamel, tus palabras serán malinterpretadas y nadie lo sabrá, porque esos rumores adquieren fuerza y son manipulados por el pouvoir. Y si cuestionas el discurso oficial sobre la relación de Israel o de Francia con Argelia, estás buscando problemas.”
El ataque más sorprendente contra Daoud no viene de un yihadista sino de un colega dedicado a romper tabúes: el novelista Rachid Boudjedra, que huyó de Argelia hace cuatro décadas bajo amenaza de los islamistas. Boudjedra, también autor de Éditions Barzakh, obtuvo notoriedad en 1969 cuando publicó, en francés, El repudio, una novela sobre un joven cuyo padre abandona a su madre para casarse con una mujer mucho más joven. Venga la humillación de su madre acostándose con su madrastra; su hermano homosexual se suicida después de una relación con un judío. Empapada de fluidos corporales –sangre, heces, semen– y llena de gráficas descripciones de masturbación, El repudio fue un acto de rebeldía literaria extrema. Poco después de su publicación, Boudjedra se exilió en París, luego en Marruecos durante los siguientes seis años. Aún conserva un departamento en París, y tras un breve periodo en que escribió en árabe, ha vuelto a escribir en francés. Si alguien estaba en posición de comprender las dificultades de Daoud era Boudjedra. En vez de eso, ridiculizó la novela de Daoud llamándola “mediocre” en Ennahar, el canal árabe de televisión por cable que ese mismo día le brindó una plataforma a Hamadache. Después, dijo que Daoud era “uno de esos escritores que tratan de conseguir un visado literario y van a Francia a lamerles las botas”.
Boudjedra tiene fama de ser muy difícil. Pero su desdén no es solo suyo y refleja un prejuicio de clase mucho más extendido. De joven, Boudjedra luchó en la Guerra de Independencia y proviene de una prominente familia rural, mientras que Daoud es un hombre que se ha hecho a sí mismo y proviene de un pueblo perdido. Un amigo que pertenece al negocio editorial argelino lo compara con Rastignac, el advenedizo que trepa en la escala social en La comedia humana de Balzac. Para los intelectuales argelinos de izquierda eso hace de Daoud un arribista de provincias en vez de un intelectual genuino.
El día después de ver a Bey en Sidi Bel Abbes, tomé el tren de las ocho de la mañana de Orán a Argel para visitar a viejos amigos, entre ellos el historiador Daho Djerbal, a quien conocí aquí en 2003. Me pareció que Argel había cambiado mucho. Al recorrer la rue Didouche Mourad, la principal avenida comercial, vi una ciudad que había recobrado la vida, al menos la vida comercial. Vi una tienda Swatch, joyerías, agencias de viajes, boutiques de moda. Los cafés en las aceras estaban llenos de gente. En la Place de la Poste, cientos de personas, en su mayoría hombres, veían la Copa de África en una pantalla gigante colocada en el exterior. Eché un vistazo a una encantadora librería nueva, en las cercanías de otra que perteneció a Joaquim Grau, un pied noir que en 1994 murió asesinado a tiros por radicales islámicos. El mercado al aire libre que serpentea por Bab el Oued, un barrio de clase trabajadora que alguna vez fue bastión islamista, no era menos vibrante. Los puestos estaban llenos de aparatos eléctricos y ropa chinos, cd y dvd, y frutas y verduras frescas.
En la redacción del histórico periódico que dirige, Djerbal trató de convencerme de que esta normalidad era una ilusión óptica, el efecto efímero de una explosión de consumismo detonada por el precio del petróleo. No podía durar mucho, y la vuelta a la realidad no iba a ser agradable, me dijo. Djerbal me dio un tour d’horizon de la devastación causada por la liberalización económica argelina: la captura y venta de industrias estatales estratégicas a personas cercanas al régimen, la acumulación de gigantescas fortunas privadas, la emergencia de una clase media parasitaria que no genera ninguna riqueza propia. Esas eran las personas que yo había visto en los comercios de la rue Didouche Mourad, avenida que Djerbal retrataba como un pueblo Potemkin que no sobreviviría al desplome de los precios del petróleo ni al fracaso del Estado argelino para diversificar la economía. Tal vez la caída estaba por llegar, pero recordé una crónica similar del desastre anunciado que Djerbal había escrito doce años antes.
Cuando cambié de tema y mencioné a Kamel Daoud, Djerbal se impacientó, algo poco común en él, como si le hubiese preguntado acerca de alguien muy por debajo de su nivel. Me respondió que Daoud era parte del problema que acababa de describir; un hijo consentido del Estado al que atacaba. Sin embargo, tenía que admitir que era muy buen escritor. Djerbal sonrió: “No lo suficientemente bueno como para ganar el premio Goncourt. Además, Francia jamás le daría el Goncourt a un argelino.” Parecía saborear la derrota de Daoud. Continuó: “Daoud representa un estrato sin legitimidad histórica.”
En Argelia el término “legitimidad histórica” es muy específico. Cuando estalló la Guerra de Independencia en 1954, el fln proclamó su “legitimidad histórica” como único representante de la nación argelina. Tener legitimidad significa que uno representa una fuerza social colectiva y por lo tanto tiene derecho a ser escuchado. La mayoría de los intelectuales de Argelia se dan gran importancia mediante la legitimidad y el reclamo implícito de que hablan en nombre de una causa mayor: la nación, el pueblo, la clase trabajadora, los bereberes. El hecho de que Daoud solo hable por sí mismo quizá sea lo que sus críticos encuentran más perturbador.
Una tarde en Argel provoqué una discusión de cuatro horas por el solo hecho de mencionar el nombre de Daoud. Estaba en una cena que ofreció Samir Toumi, un escritor que vive en un aireado y elegante departamento, en un edificio estilo Haussmann frente al Teatro Nacional. La facción a favor de Daoud estaba encabezada por Sofiane Hadjadj, que dirige Éditions Barzakh con su esposa, Selma Hellal (juntos editaron la novela de Daoud). La facción en contra de Daoud estaba representada por Ghania Mouffok, una periodista radical que admira la obra literaria de Daoud pero desprecia sus artículos. Mouffok, a quien conocí en Argel en 2003, acababa de regresar de hacer un reportaje sobre las protestas contra la extracción de gas shale en el sur, una región históricamente marginada que es también la fuente de la riqueza que hay en Argelia: su gas y su petróleo. El movimiento había reavivado su fe en el espíritu de resistencia argelino. “Cuando uno considera todo por lo que hemos pasado –más de un siglo de colonización, décadas de dictadura, una guerra civil brutal– es increíble que seamos capaces de alzar la cabeza. Eso es lo que Kamel Daoud no ve”, me dijo.
Con una copa de vino en una mano y un cigarrillo en la otra, expuso los argumentos de la acusación. Daoud “escribe como si el imperialismo y el capitalismo no existieran”. Daoud se “odia a sí mismo”. “No es sorprendente que el narrador de Kamel se sienta más cerca del hombre que asesina al árabe. Solo hay que leer sus artículos.” La novela era excelente, pero había algo “sospechoso” en el éxito obtenido por su libro en Francia. “Creo que hace que el lector blanco se sienta cómodo”, afirmó Mouffok.
“¿Qué país crees que fue el primero que quiso traducir la novela de Kamel?”, interrumpió Hadjadj: “Vietnam.”
“Me importa un carajo si la novela está traducida o no en Vietnam”, respondió Mouffok. “Me preocupa lo que ven en ella los franceses.”
Aspiró hondamente su cigarrillo e hizo una pausa: “Mira, yo adoro a Kamel. Estuvo brillante en On n’est pas couché, donde se mostró atractivo, elocuente y sexi. Unos días después lo vi en el canal Echorouk y el tipo que lo entrevistó se dirigía a él como si se tratara de un insecto. Le dije a Kamel: ‘No vayas a esos programas, y no te comportes como si fueras culpable. Defiéndete. Argelia es un país que está fracasando, donde no se te permite tener éxito y, si lo tienes, la gente quiere que fracases. Es un país difícil y puede ser brutal’.”
Le pregunté a Mouffok por qué criticaba con tal severidad a su país, cuando ella condenaba a Daoud por hacer básicamente lo mismo. Su respuesta fue que ella se reservaba sus críticas para los poderosos, mientras que Daoud atacaba a la gente. “Eso es pueril”, dijo Daoud cuando le conté lo que me dijo Mouffok. “Yo no critico a ‘la gente’, yo critico gente. ¿Ves a ese tipo que se acaba de pasar el semáforo? –estábamos en medio del tráfico–, creo que es responsable de lo que hizo. Si alguien tira basura en la calle, es responsable de ese acto. Gente como Ghania opina lo mismo, pero no lo escribe. En vez de eso me acusan de odiar a Argelia: es absurdo. Claro que el capitalismo existe, y cuando se tiene un imperio, también hay imperialismo. Pero el imperialismo no lo explica todo. Y no nos absuelve de solucionar nuestros propios problemas.”
En opinión de Mouffok, el que Daoud crea en la responsabilidad individual sencillamente “reproduce el desprecio del pouvoir por la gente”. En Argelia, acusar a alguien de ser aliado o siquiera sentir simpatía por el pouvoir es el as bajo la manga.
Si Daoud comparte la sombría visión de la gente del pouvoir, el pouvoir no parece apreciarlo en absoluto. Cuando entrevisté a Hamid Grine, ministro de Comunicación, desdeñó las preocupaciones de Daoud por la fetua. “Kamel no está más amenazado que otros como él”, afirmó. Hamadache, quien se inició como bailarín profesional, era un excéntrico sin seguidores, y por lo tanto lo mejor era ignorarlo. “El caso ha atraído la atención porque vende periódicos, pero en el corazón del país la gente habla del precio de las papas, no de Kamel Daoud.”
Casualmente Grine había llamado a Daoud el día anterior. Estaba molesto por un artículo reciente de Daoud, “El otro Je suis Mohamed”, un elogio a Mohamed Aïssa, ministro de Asuntos Religiosos, por su campaña contra la presión que recibían los dueños argelinos de los canales árabes de televisión por parte de islamistas. (“Hamid habría preferido una columna titulada ‘Je suis Hamid’”, opina Daoud.) Grine sostuvo haber sido el primero en defender a Daoud, pero sus comentarios me parecieron menos que sinceros. Había celebrado una reunión privada con los ejecutivos de los canales por satélite en los que salía Hamadache pero, a diferencia de Aïssa, se abstuvo de criticarlos en público, porque “en Argelia tenemos una tradición de discreción”. (Un mes después de nuestra conversación, Grine hizo declaraciones que hacían eco de las de Aïssa.)
Grine, de sesenta años, también es novelista. Al igual que Daoud, escribe en francés. Le dije que había disfrutado su novela Camus dans le narguilé, sobre un hombre que oye el rumor de que Camus es su padre biológico. Grine se quejó de que su novela no se había beneficiado del “gigantesco equipo de promoción” que catapultó el éxito del libro de Daoud en Francia y dio a entender que su imagen de Camus tal vez no se había visto con buenos ojos en París. El héroe de Camus dans le narguilé se da cuenta de que Camus no es su padre y de que los argelinos tienen que abandonar la fantasía de recuperar a Camus, tal y como habían propuesto Daoud y Bey.
“Camus no fue un escritor argelino, fue un escritor francés”, aseguró Grine. “Era un colonizador de buena voluntad, un pied noir. Sí, tuvo algunos gestos hacia los argelinos, pero se oponía a la independencia.”
Grine no había leído Meursault. “Estoy seguro de que es excelente. Mi hijo lo leyó y le gustó. Yo solo leo lo que usted ve aquí”, dijo, señalando un altero de documentos oficiales que había sobre su escritorio. ~
_______________________________
Traducción del inglés de Laura Emilia Pacheco.
Publicado originalmente en The New York Times Magazine.
© 2015 The New York Times.
Ha sido escritor en la London Review of Books y en The Nation. Ha colaborado, entre otras publicaciones, para The New York Review of Books y The New York Times.