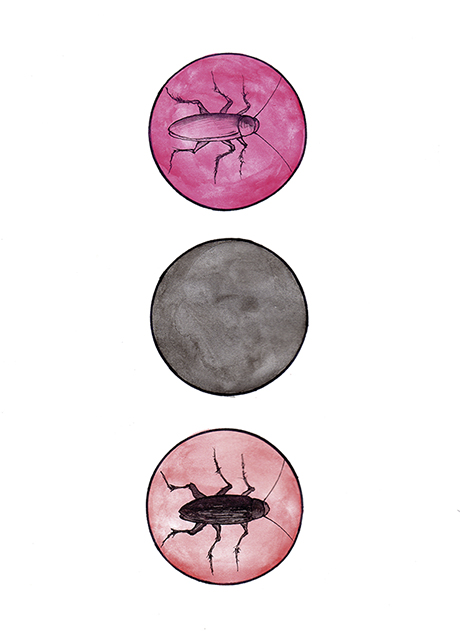En cierta ocasión, mi amiga June Thunderstorm y yo estuvimos media hora sentados en un prado junto a un lago de montaña observando cómo un gusano medidor se bamboleaba en lo alto de un tallo de hierba, giraba hacia todas las direcciones posibles y, finalmente, saltaba al tallo más próximo para seguir haciendo lo mismo. Así continuó recorriendo un amplio círculo, en lo que tendría que ser un enorme gasto de energía, sin que aparentemente hubiera razón alguna para hacerlo.
“Todos los animales juegan –me había dicho una vez June–. Incluso las hormigas.” Ella había trabajado durante muchos años como jardinera profesional y había tenido ocasión de observar y examinar numerosos episodios como este.
–Mira –me dijo con un aire de modesto triunfo–. ¿Ves lo que quiero decir?
Muchos de nosotros, al escuchar esta historia, insistiríamos en comprobarla. ¿Cómo sabemos que el gusano estaba jugando? Quizá los círculos invisibles que trazaba en el aire no eran más que la búsqueda de alguna clase de presa desconocida. O un rito de apareamiento. ¿Quién puede probar que no se trataba de eso? Y aunque el gusano estuviera jugando, ¿cómo sabemos que esta forma de juego no servía en última instancia a algún propósito práctico, un ejercicio o entrenamiento para alguna posible emergencia futura de los gusanos medidores?
Esta sería también la reacción de la mayoría de los etólogos profesionales. En general, el análisis de un comportamiento animal no se considera científico si no se parte del supuesto, al menos tácitamente, de que el animal está actuando conforme a los mismos cálculos de medios y fines que uno aplicaría a las transacciones económicas. Según ese supuesto, un gasto de energía debe estar dirigido a algún objetivo, ya se trate de obtener alimento, de asegurar el territorio, de alcanzar una posición dominante o de maximizar el éxito reproductivo… a no ser que se pueda probar con absoluta certeza que no es así, y una prueba absoluta en tales materias es, como puede imaginarse, muy difícil de conseguir.
En este punto debo señalar que realmente no importa qué tipo de teoría de la motivación animal pueda considerar un científico: lo que cree que piensa un animal, si es que piensa que de un animal puede decirse que “piensa” en algo. No estoy diciendo que los etólogos crean realmente que los animales son simples máquinas racionales de calcular. Lo que estoy diciendo es que los etólogos se han encerrado en un mundo en el que ser un científico significa ofrecer una explicación del comportamiento en términos racionales, lo que a su vez significa describir un animal como si fuera un actor económico calculador que intenta maximizar alguna forma de interés propio, independientemente de cuál pueda ser su teoría de la psicología o la motivación animal.
Esta es la razón por la que la existencia del juego animal se considera una especie de escándalo intelectual. Está poco investigado, y quienes lo estudian son vistos como personajes un tanto excéntricos. Al igual que sucede con muchas nociones vagamente amenazantes y especulativas, se introducen criterios difíciles de satisfacer para probar que existe el juego animal, e incluso, cuando se lo reconoce, la investigación suele canibalizar sus propios hallazgos al intentar demostrar que el juego debe tener alguna función de supervivencia o de reproducción a largo plazo.
A pesar de todo esto, aquellos que se meten en la materia se ven invariablemente obligados a concluir que el juego existe en todo el universo animal. Y no solo existe entre criaturas tan notoriamente juguetonas como los monos, los delfines o los cachorros de perro, sino entre especies tan improbables como las ranas, los foxinos, las salamandras, los cangrejos violinistas y… sí, hasta las hormigas, que no solo se dedican a actividades superfluas como individuos, sino que, desde el siglo XIX, también se las ha visto organizar guerras fingidas, al parecer por pura diversión.
¿Por qué juegan los animales? Bueno, ¿por que no tendrían que hacerlo? La verdadera pregunta es: ¿por qué nos parece tan misteriosa la existencia de acciones ejecutadas por el puro placer de actuar, el ejercicio de facultades por el puro placer de ejercitarlas? ¿Qué es lo que nos dicen estas acciones acerca de nosotros mismos para que por instinto supongamos que son misteriosas?
La supervivencia de los mal adaptados
La tendencia del pensamiento popular a contemplar el mundo biológico en términos económicos estaba presente en los comienzos de la ciencia darwiniana del siglo XIX. Charles Darwin, después de todo, tomó prestada la expresión “supervivencia de los mejor adaptados” del sociólogo Herbert Spencer, el niño mimado de los tiburones del capitalismo. Spencer, por su parte, quedó admirado por el modo en que las fuerzas que guiaban la selección natural según El origen de las especies coincidía con sus propias teorías del laissez-faire económico. Se entendía que la competencia por los recursos, el cálculo racional de la ventaja y la extinción gradual de los débiles eran las directrices primordiales del universo.
La apuesta en favor de esta nueva visión de la naturaleza como el teatro de una lucha brutal por la existencia era muy arriesgada, y desde muy pronto se plantearon objeciones. Una escuela alternativa de darwinismo que emergió en Rusia subrayaba la importancia de la cooperación, y no de la competencia, como motor del cambio evolutivo. En 1902, este enfoque se expresó en un libro popular, El apoyo mutuo: un factor de la evolución, escrito por el naturalista y divulgador del anarquismo revolucionario Piotr Kropotkin. Respondiendo explícitamente a los darwinistas sociales, Kropotkin argumentaba que toda la base teórica del darwinismo social era errónea: las especies que cooperan de manera más eficaz tienden a ser más competitivas a largo plazo. Kropotkin, príncipe de nacimiento (renunció al título en su juventud), pasó muchos años en Siberia como naturalista y explorador antes de ir a la cárcel por agitación revolucionaria, de donde escapó para huir a Londres. Redactó El apoyo mutuo a partir de una serie de ensayos escritos en respuesta a Thomas Henry Huxley, un conocido darwinista social, y resumió la visión rusa de la época, según la cual, aunque la competencia es sin duda un factor que impulsa la evolución tanto natural como social, en último término el papel de la cooperación es decisivo.
La biología del siglo XX, y en particular la emergente subdisciplina de la psicología evolutiva, se tomó muy en serio el desafío ruso, aunque raramente lo llamó por su nombre. Por el contrario, se camufló bajo el más amplio “problema del altruismo”, otra expresión tomada de los economistas y que dio lugar a debates entre los teóricos de la “elección racional” en las ciencias sociales. Esta cuestión ya había preocupado a Darwin: ¿por qué tendrían los animales que sacrificar sus ventajas individuales en favor de otros?, pues nadie puede negar que en ocasiones lo hacen. ¿Por qué un animal atrae hacia sí una atención potencialmente letal a fin de alertar a sus compañeros de rebaño del acecho de un predador? ¿Por qué las abejas obreras tendrían que suicidarse para proteger su colmena? Si proponer la explicación científica de cualquier comportamiento significa atribuir motivos racionales y maximizadores, entonces ¿qué es lo que está tratando de maximizar la abeja kamikaze?
Todos conocemos la respuesta consiguiente, que fue posible gracias al descubrimiento de los genes. Esos animales solo estaban tratando de maximizar la propagación de sus propios códigos genéticos. Lo curioso es que esta visión (que ha venido a conocerse como neodarwiniana) fue desarrollada en gran medida por figuras que se consideraban a sí mismas radicales de uno u otro tipo. Ya en la década de 1930, el biólogo marxista Jack Haldane intentaba irritar a los moralistas diciendo con ironía que él, como cualquier entidad biológica, estaría encantado de sacrificar su vida por “dos hermanos u ocho primos”. El culmen de esta línea de pensamiento llegó con El gen egoísta, del ateo militante Richard Dawkins, donde se insistía en que todas las entidades biológicas podrían describirse más adecuadamente como “robots torpes” programados por códigos genéticos que, por alguna razón que nadie puede explicar, actúan como “exitosos gánsteres de Chicago”, extendiendo sin compasión sus territorios en un deseo infinito por propagarse. Tales afirmaciones se matizaban típicamente con comentarios como el siguiente: “Por supuesto, esto solo es una metáfora, los genes en realidad no quieren ni hacen nada.” Pero la verdad es que las conclusiones de los neodarwinistas partían, en la práctica, de su supuesto inicial: que la ciencia exige una explicación racional, que esto significa atribuir motivaciones racionales a todo comportamiento y que una verdadera motivación racional solo puede ser aquella que, al observarse en seres humanos, podría describirse como egoísta o avariciosa. El resultado fue que los neodarwinistas fueron mucho más lejos que los representantes de la variedad victoriana. Si los darwinistas sociales de la vieja escuela como Herbert Spencer veían la naturaleza como un mercado, aunque se tratara de un mercado inusualmente despiadado, la nueva versión era descaradamente capitalista. Los neodarwinistas proponían no solo la lucha por la supervivencia, sino un universo de cálculo racional movido por un imperativo en apariencia irracional de crecimiento ilimitado.
En todo caso, así fue como se entendió el desafío ruso. El argumento real de Kropotkin es mucho más interesante. Buena parte de este argumento se refiere, por ejemplo, al modo en que el comportamiento animal suele ser ajeno a la supervivencia o la reproducción, siendo por el contrario una forma de placer en sí mismo. “Volar en bandadas por placer es muy común entre todo tipo de aves”, escribe. Kropotkin multiplica los ejemplos de juego social: parejas de buitres volando en círculos para entretenerse, liebres tan amigables con otras especies que de manera ocasional –e imprudente– se acercan a los zorros, bandadas de pájaros que ejecutan exhibiciones aéreas, grupos de ardillas que se reúnen para practicar la lucha y otros juegos similares:
Hoy sabemos que a todos los animales, comenzando por las hormigas, siguiendo con las aves y terminando con los mamíferos superiores, les gustan los juegos, la lucha, correr unos detrás de otros, intentar atraparse, gastarse bromas entre sí, etc. Y aunque muchos juegos son, por así decirlo, una escuela de comportamiento adecuado de los jóvenes para la vida adulta, hay otros que, aparte de sus propósitos utilitarios, son, junto con la danza y el canto, meras manifestaciones de un exceso de fuerzas, “la alegría de la vida” y el deseo de comunicarse de algún modo con otros individuos de la misma especie o de otra; en resumen, una auténtica manifestación de sociabilidad, la cual es una característica distintiva de todo el mundo animal.
Ejercer las capacidades propias en toda su extensión es gozar del placer de la propia existencia, y para las criaturas sociables tales placeres aumentan de manera proporcional al realizarse en compañía. Desde la perspectiva rusa esto no necesita ninguna explicación. Se trata en realidad de lo que es la vida. No tenemos que explicar por qué las criaturas desean estar vivas. La vida es un fin en sí mismo. Y si estar vivo consiste en realidad en tener facultades (correr, saltar, luchar volar por el aire), entonces con seguridad el ejercicio de tales facultades como fin en sí mismo tampoco tiene por qué ser explicado. No es más que una extensión del mismo principio.
Friedrich Schiller había argumentado ya en 1795 que era precisamente en el juego donde se encuentra el origen de la autoconciencia, y por tanto de la libertad, y por tanto de la moralidad. “El hombre solo juega cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra –escribía Schiller en Sobre la educación estética del hombre–, y solo es un hombre completo cuando juega.” Si esto es así, y si Kropotkin estaba en lo cierto, entonces los destellos de la libertad, o incluso de la vida moral, comienzan a aparecer por todas partes a nuestro alrededor.
Por consiguiente, apenas puede sorprender que este aspecto de la argumentación de Kropotkin fuera ignorado por los neodarwinistas. A diferencia del “problema del altruismo”, la cooperación por placer, como fin en sí mismo, no puede recuperarse para propósitos ideológicos. De hecho, la versión de la lucha por la existencia que emergió a lo largo del siglo XX dejaba aún menos espacio para el juego que la antigua versión victoriana. El mismo Herbert Spencer no tenía ningún problema con la idea de que el juego animal no tenga ningún propósito, siendo simplemente un divertimento o exceso de energía. Al igual que un empresario o vendedor de éxito podía irse a casa y jugar una buena partida de naipes o de polo, ¿por qué los animales que triunfan en la lucha por la existencia no podrían también divertirse un poco? Sin embargo, en la nueva versión abiertamente capitalista de la evolución, en la que el impulso hacia la acumulación no tenía límites, la vida ya no era un fin en sí mismo, sino un mero instrumento para la propagación de secuencias de adn; y así la misma existencia del juego se veía como una suerte de escándalo.
¿Por qué yo?
No se trata solo de que los científicos se muestren reticentes a emprender un camino que pueda conducirlos a ver el juego (y por consiguiente las semillas de la conciencia de sí, la libertad y la vida moral) entre los animales. Para muchos de ellos cada vez es más difícil justificar la atribución de cualquiera de estas cosas incluso a los seres humanos. Una vez que todos los seres vivos han sido reducidos al equivalente de actores de mercado, a calculadoras racionales que tratan de propagar su código genético, se llega a aceptar que no solo las células que constituyen nuestros cuerpos, sino cualesquiera seres que fueran nuestros ancestros inmediatos carecen de cualquier cosa remotamente parecida a la conciencia de sí, la libertad o la vida moral… lo que hace difícil comprender cómo o por qué la conciencia (una mente, un alma) pudo haber evolucionado alguna vez.
El filósofo estadounidense Daniel Dennett encuadra el problema con mucha lucidez. Tomemos por ejemplo las langostas, argumenta: no son sino robots. Las langostas pueden arreglárselas sin tener ningún sentido de sí mismas. Podemos preguntarnos qué se siente cuando se es una langosta. No se siente nada. No poseen nada que siquiera se parezca a la conciencia; son máquinas. Pero si es así, sigue argumentando Dennett, entonces se debe suponer lo mismo para toda la escala ascendente de la complejidad evolutiva, desde las células vivas que constituyen nuestros cuerpos a criaturas tan elaboradas como los monos y los elefantes, de los cuales, a pesar de sus cualidades aparentemente humanas, no se puede demostrar que piensen acerca de lo que hacen. Así prosigue hasta que, de repente, Dennett llega a los seres humanos, quienes, pese a que ciertamente van volando en piloto automático al menos el 95% del tiempo, parecen poseer este “yo”, esta conciencia autoinjertada en su cabeza que de vez en cuando aparece para supervisar y tomar nota, interviniendo para decirle al sistema que busque un nuevo empleo, abandone el tabaco o escriba un artículo académico sobre los orígenes de la conciencia. Según la formulación de Dennett:
Sí, tenemos un alma, pero está hecha de un montón de robots diminutos. De alguna manera, los trillones de células robóticas (e inconscientes) que componen nuestros cuerpos se organizan entre sí formando sistemas interactivos que mantienen las actividades tradicionalmente atribuidas al alma, el ego o el yo. Pero, una vez que hemos aceptado que los robots simples son inconscientes (si las tostadoras, teléfonos y termostatos son inconscientes), ¿por qué no podría haber equipos de estos robots que realizaran sus proyectos más fantásticos sin necesidad de componerme a mí? Si el sistema inmune tiene su propia mente, y el circuito de coordinación entre la mano y el ojo que recoge bayas tiene su propia mente, ¿a qué viene molestarse en hacer una supermente para supervisar todo eso?
La respuesta que se da a sí mismo Dennett no es especialmente convincente: sugiere que desarrollamos la conciencia para poder mentir, lo que nos proporciona una ventaja evolutiva (si es así, ¿los zorros también serían conscientes?). Pero la dificultad de la cuestión se multiplica cuando preguntamos cómo sucede eso: “el difícil problema de la conciencia”, como lo llama David Chalmers. ¿Cómo se asocian en apariencia las células y los sistemas robóticos para tener experiencias cualitativas como sentir la humedad, saborear el vino, adorar la cumbia pero ser indiferentes a la salsa? Algunos científicos son lo suficientemente honrados como para admitir que no tienen la más mínima idea de cómo se explican este tipo de experiencias, y sospechan que nunca la tendrán.
¿Baila el electrón (o los electrones)?
El dilema tiene una vía de escape, y el primer paso es considerar que nuestro punto de partida podría estar equivocado. Otra vez, hablemos de langostas. Las langostas tienen una reputación muy mala entre los filósofos, que suelen considerarlas como ejemplo neto de criaturas sin pensamiento ni sensaciones. Podemos suponer que esto se debe a que las langostas son el único animal que los filósofos han matado con sus propias manos antes de comérselas. Resulta desagradable arrojar a una olla de agua hirviendo a una criatura que pugna por evitarlo; uno tiene que poder decirse a sí mismo que la langosta no está en realidad sintiendo nada (la única excepción a esta pauta parece ser, por alguna razón, Francia, donde Gérard de Nerval solía sacar a pasear atada con una correa a una langosta que tenía como mascota, y donde Jean-Paul Sartre llegó a obsesionarse eróticamente con las langostas en cierto momento, después de haber tomado demasiada mescalina). Pero de hecho, la observación científica ha revelado que incluso las langostas practican algunas formas de juego: manipular objetos, por ejemplo, acaso por el mero placer de hacerlo. Si tal es el caso, llamar “robots” a estas criaturas equivaldría a despojar de su significado a la palabra “robot”. Las máquinas simplemente no juguetean. Pero si, después de todo, las criaturas vivientes no son robots, entonces muchas de estas cuestiones en apariencia espinosas se disuelven de inmediato.
¿Qué ocurriría si procediéramos desde la perspectiva opuesta y conviniéramos en tratar el juego no como una anomalía peculiar sino como nuestro punto de partida, un principio que está ya presente no solo en las langostas y en todas las criaturas vivas, sino también en todos los niveles donde encontramos lo que los físicos, los químicos y los biólogos llaman “sistemas autoorganizados”?
Esto no es tan disparatado como puede parecer.
Los filósofos de la ciencia, confrontados al rompecabezas de cómo puede emerger la vida a partir de la materia muerta, o cómo pueden evolucionar los seres conscientes a partir de los microbios, han desarrollado dos tipos de explicaciones.
La primera consiste en el llamado emergentismo. Su argumento es que, una vez que se alcanza un cierto nivel de complejidad, se da una especie de salto cualitativo en el que “emergen” nuevos tipos de leyes físicas completamente nuevas, las cuales se basan en las anteriores pero no pueden reducirse a ellas. Así, se puede decir que las leyes de la química emergen de la física: las leyes de la química presuponen las leyes de la física, pero no pueden reducirse simplemente a estas últimas. De igual manera, las leyes de la biología emergen de la química: evidentemente uno tiene que entender los componentes químicos de un pez para entender cómo nada, pero los componentes químicos nunca proporcionarán una explicación completa. Lo mismo puede decirse que la mente humana emerge de las células que la constituyen.
Los que sostienen la segunda posición, a menudo llamada panpsiquismo o panexperiencialismo, coinciden en que todo eso puede ser verdad, pero argumentan que la emergencia no es suficiente. Como lo ha señalado en fechas recientes el filósofo británico Galen Strawson, imaginar que uno puede viajar desde la materia inconsciente hasta un ser capaz de discutir la existencia de materia inconsciente en solo dos saltos supone acaso un trabajo excesivo para la emergencia. Algo tiene que haber antes en cada nivel de la existencia material, incluso en el de las partículas subatómicas, algo por mínimo o embrionario que sea, capaz de hacer algunas de las cosas que solemos pensar que hace la vida (e incluso la mente), de manera que ese algo se organice en niveles cada vez más complejos hasta producir, por último, seres con conciencia de sí mismos.
El debate pone sobre la mesa todo tipo de cuestiones, incluyendo el viejo problema del libre albedrío. Tal como se lo han planteado innumerables adolescentes, a menudo mientras contemplaban fascinados por primera vez los misterios del universo, si los movimientos de las partículas que constituyen nuestros cerebros están predeterminados por leyes naturales, entonces ¿cómo puede decirse que tenemos libre albedrío? La respuesta habitual es que, desde Heisenberg, sabemos que los movimientos de las partículas atómicas no están predeterminados; por ejemplo, la física cuántica puede predecir las posiciones a las que los electrones tenderán a saltar, en conjunto, en una situación dada, pero es imposible predecir en qué dirección saltará cualquier electrón particular en cualquier caso particular. Problema resuelto.
Salvo que en realidad no lo está: todavía falta algo. Si todo esto significa que las partículas que constituyen nuestros cerebros se mueven de un lado a otro de manera aleatoria, cabría imaginar alguna entidad (“mente”) inmaterial, metafísica, que interviene para guiar las neuronas en direcciones no aleatorias. Pero esto nos llevaría a un razonamiento circular: necesitas tener una mente para hacer que tu cerebro actúe como una mente.
En contraste, si tales movimientos no son aleatorios, al menos puedes comenzar a pensar en una explicación material. Además, la presencia de innumerables formas de autoorganización en la naturaleza (estructuras que se mantienen en equilibrio con sus medios, desde los campos electromagnéticos a los procesos de cristalización) aporta una gran cantidad de material de trabajo a los seguidores del panpsiquismo. Es verdad –argumentan–, uno puede insistir en que todas esas entidades están en realidad obedeciendo a las leyes naturales (leyes cuya misma existencia no necesita ser explicada) o que se mueven de una manera totalmente aleatoria… pero si lo hace es solo porque uno ha decidido que esa es la única manera en que quiere verlo. Y el hecho de que uno tenga una mente capaz de tomar tales decisiones sigue siendo un completo misterio.
Desde luego, este enfoque siempre ha correspondido a la posición minoritaria. Durante gran parte del siglo XX fue desechado por completo. Es muy fácil ridiculizarlo (“Espera, ¿en serio estás sugiriendo que las mesas pueden pensar?” No, nadie está sugiriendo eso; el argumento es que esos elementos autoorganizados que constituyen las mesas, como los átomos, muestran formas en extremo sencillas de las cualidades de lo que, en un nivel exponencialmente más complejo, consideramos como pensamiento). Sin embargo, en los últimos años, sobre todo con la fama que vuelven a tener en ciertos círculos científicos las ideas de filósofos como Charles Sanders Peirce (1839-1914) y Alfred North Whitehead (1861-1947), hemos comenzado a recuperar ese enfoque.
Curiosamente, son en gran medida los físicos quienes se han mostrado receptivos a tales ideas (también los matemáticos, lo que quizá no debiera sorprender, dado que los mismos Peirce y Whitehead comenzaron sus carreras como matemáticos). Los físicos son más juguetones y menos rígidos que, por ejemplo, los biólogos, en parte porque raras veces tienen que enfrentarse con fundamentalistas religiosos que pretenden desafiar las leyes de la física. Son los poetas del mundo científico. Si uno está ya dispuesto a aceptar objetos de trece dimensiones o un número infinito de universos alternativos, o bien a sugerir casualmente que el 95% del universo está compuesto de materia y energía oscuras de cuyas propiedades no sabemos nada, entonces quizá no representa un salto tan grande contemplar la posibilidad de que las partículas subatómicas tengan libre albedrío o incluso experiencias. Y, de hecho, la existencia de libertad en el nivel subatómico es una cuestión sobre la que hoy día se desarrolla un enconado debate.
¿Tiene algún sentido decir que un electrón “elige” saltar en la dirección en que lo hace? Evidentemente no hay manera de probarlo. La única evidencia que podría haber (la de que no podemos predecir lo que va a hacer) ya la tenemos, pero no es muy concluyente. Sin embargo, si queremos una explicación materialista del mundo que sea coherente (es decir, si no deseamos tratar la mente como una entidad sobrenatural impuesta sobre el mundo material, sino como una organización más compleja de los procesos que ya están en marcha en todos los niveles de la realidad material), entonces tiene sentido que algo al menos parecido a la intencionalidad, algo al menos parecido a la experiencia, algo al menos parecido a la libertad tendría que existir también en todos los niveles de la realidad física.
¿Por qué entonces la mayoría de nosotros nos ponemos de inmediato en guardia ante tales conclusiones? ¿Por qué nos parecen insensatas y contrarias a la ciencia? O más en concreto, ¿por qué nos mostramos perfectamente dispuestos a atribuir una capacidad de acción a un filamento de adn (aunque sea de manera “metafórica”), pero en cambio consideramos absurdo atribuírsela a un electrón, a un copo de nieve o a un campo electromagnético coherente? Parece que la respuesta es que resulta prácticamente imposible atribuir egoísmo a un copo de nieve. Si nos hemos convencido a nosotros mismos de que la explicación racional de la acción solo puede consistir en tratar la acción como si tras ella hubiera algún tipo de cálculo interesado, entonces según esa definición no puede encontrarse ninguna explicación racional en ninguno de esos niveles. A diferencia de la molécula de adn, de la que al menos podemos pretender que persigue algún proyecto criminal de autoagrandamiento despiadado, un electrón no tiene interés material alguno que perseguir, ni siquiera la supervivencia. No compite en ningún sentido con otros electrones. Si un electrón actúa en libertad (si, como se supone que ha dicho Richard Feynman, “hace todo lo que quiere”), entonces su libre acción solo puede ser un fin en sí. Lo que significaría que encontramos la libertad por sí misma en los propios fundamentos de la realidad física; y eso significa también que encontramos ahí la forma más rudimentaria de juego.
Nadando con los peces
Imaginemos un principio. Llamémosle principio de libertad, o mejor, como las construcciones latinas tienden a pesar más en estas materias, llamémosle principio de libertad lúdica. Imaginemos que este principio sostiene que el libre ejercicio de las facultades o capacidades más complejas de una entidad tiende, bajo ciertas circunstancias, a convertirse en un fin en sí mismo. Evidentemente no sería el único principio activo en la naturaleza. Hay otros principios que tiran hacia otras direcciones. Pero como mínimo ayudaría a explicar lo que en realidad observamos, como por qué, a pesar de la segunda ley de la termodinámica, el universo parece estar haciéndose cada vez más complejo y no al contrario. Los psicólogos evolucionistas pretenden ser capaces de explicar (como dice el título de un libro) “por qué es divertido el sexo”. Lo que no pueden explicar es por qué divertirse es divertido. Este principio sí podría hacerlo.
No voy a negar que lo que acabo de describir es una brutal simplificación de cuestiones muy complejas. Ni siquiera digo que la posición que estoy defendiendo aquí (que hay un principio del juego en toda la realidad física) sea necesariamente cierta. Solo insistiría en que tal perspectiva es al menos tan plausible como las extrañas e incoherentes especulaciones que en la actualidad pasan por ser la ortodoxia, en la que un universo inconsciente y robótico de pronto produce poetas y filósofos a partir de la nada. Tampoco pienso que el hecho de ver el juego como un principio de la naturaleza signifique por fuerza adoptar alguna clase de visión utópica nebulosa. El principio del juego puede explicar por qué es divertido el sexo, pero también puede explicar por qué lo es la crueldad (como lo puede atestiguar cualquiera que haya observado un gato jugando con un ratón, muchos juegos animales no son particularmente simpáticos). Sin embargo, este principio nos proporciona una base para despensar el mundo que nos rodea.
Hace años, cuando ejercía la enseñanza en Yale, a veces invitaba a los estudiantes a realizar una lectura que contenía una famosa fábula taoísta. Al estudiante que pudiera decirme cuál era el sentido de la última línea le concedería automáticamente la nota “A” de sobresaliente (ninguno lo logró nunca).
Zhuangzi y Huizi estaban paseando sobre un puente sobre el río Hao cuando el primero indicó:
–¡Mira cómo se lanzan los pececillos entre las rocas! Esa es la felicidad de los peces.
–Si tú no eres un pez –repuso Huizi–, ¿cómo puedes saber lo que hace feliz a un pez?
–Y si tú no eres yo –dijo Zhuangzi–, ¿cómo puedes saber que yo no sé lo que hace feliz a un pez?
–Si yo, no siendo tú, no puedo saber lo que tú sabes –replicó Huizi–, ¿no se deduce de ese mismo hecho que tú, no siendo un pez, no puedes saber lo que hace feliz a un pez?
–Volvamos a tu pregunta original –dijo Zhuangzi–. Me preguntabas cómo sé yo lo que hace feliz a un pez. El hecho mismo de que me lo preguntaras demuestra que tú sabías que yo lo sabía, como en efecto lo sabía, a partir de mis propios sentimientos sobre este puente.
La anécdota suele contarse como una confrontación entre dos visiones del mundo irreconciliables: la lógica frente a la mística. Pero si eso es verdad, ¿entonces por qué Zhuangzi, que fue quien la escribió, se presenta a sí mismo como derrotado por su amigo lógico?
Tras haber reflexionado sobre esta historia durante años, se me ocurrió que era precisamente de eso de lo que se trataba. Es sabido que Zhuangzi y Huizi eran muy amigos. Les gustaba pasar horas argumentando de esa manera. Con seguridad es ahí donde Zhuangzi quería llegar. Podemos entender lo que siente el otro porque, al discutir acerca del pez, estamos haciendo exactamente lo que hace el pez: divirtiéndonos, haciendo algo que hacemos bien por el puro placer de hacerlo. Implicándonos en una forma de juego. El hecho mismo de que te sintieras impulsado a vencerme en un razonamiento y de que te contentara tanto el hacerlo demuestra que la premisa sobre la que argumentabas tenía que ser falsa. Si hasta los filósofos están motivados en primer lugar por tales placeres, por el ejercicio de sus facultades superiores sin más interés que el de hacerlo, entonces seguramente se trata de un principio que existe en todos los niveles de la naturaleza, y es por eso por lo que yo pude identificarlo también en el pez.
Zhuangzi tenía razón. Y también la tenía June Thunderstorm. Nuestras mentes son solo una parte de la naturaleza. Podemos comprender la felicidad de los peces (o de las hormigas o de los gusanos medidores) porque lo que nos mueve a pensar y a razonar sobre estas cuestiones es, en última instancia, exactamente lo mismo.
Entonces, ¿acaso no fue divertido? ~
______________________________
Traducción del inglés de José Carlos Lechado.
Publicado originalmente en The Baffler.
Es escritor, antropólogo y profesor en la London School of Economics. Se ha especializado en las teorías del valor y en teoría social. Es activista político, de ideas anarquistas.