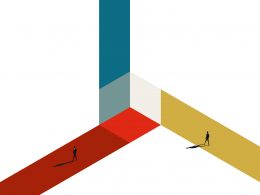A partir del año 2030 hubo un enérgico desarrollo de la arqueología literaria. Lo incitó la dificultad de investigar la literatura de las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI con métodos historiográficos. La venta de casi todas las editoriales a emporios mediáticos y a tiendas de internet, como Amazon, fue descatalogando miles de títulos porque su ritmo de salida no era competitivo. No solo se guillotinaban los libros perezosos; también los archivos de las editoriales adquiridas, los estados contables, las referencias a autores y libreros.
Aun de los escritores que persistían en los catálogos era indiscernible cómo habían construido sus obras. De muy pocos seguían publicándose cuentos agrupados en libros o novelas completas. Parece que con la aparición de las redes sociales los editores comenzaron a exigir a los autores ceder los derechos para reconvertir los libros en programas radiales y televisivos, fragmentarlos en blogs y antologías digitales. De muchas obras que ya no se reeditaban había que imaginar su formato original descifrando videoclips o cápsulas de la web.
Al visitar estos sitios o las antiguas casas fotocopiadoras, que subsistían alrededor de las universidades como rareza folclórica, el arqueólogo chino halló libros olvidados. También esos museos de fotocopias habían perdido la mayor parte de las referencias porque tiraban las portadas de los volúmenes y, según sus estadísticas comerciales, lanzaban a la basura los capítulos que no superaban los quinientos pedidos semanales.
La dispersión de textos en formatos no previstos por los autores era interpretada por los críticos literarios como el cuestionamiento más rotundo a la teoría de los géneros. Con varios cuentos de Cortázar las viejas disputas sobre lo fantástico y lo realista, lo lírico y lo dramático, se habían vuelto simplificadoras. Los relatos “Cefalea” y “Las manos que crecen” solo se reeditan ahora en antologías de medicina. El cuento “El móvil” llega a los lectores como bibliografía, pero sin texto, en un estudio sobre telecomunicaciones, y el autor parecía haberlo citado hace una década solo por la fama que tenía entonces el escritor. “Conducta en los velorios” y “La noche boca arriba” formaban parte del manual de urbanidad publicado por una funeraria venezolana.
Le extrañaba al arqueólogo lo sucedido con Cortázar. Hasta donde había podido rastrear, sus cuentos y novelas publicados en vida no superaban las 4,800 páginas (los dos tomos de cuentos completos editados por Alfaguara ocupaban 1,115 páginas). Pero iba descubriendo que, luego de su muerte, los textos inéditos habían engendrado volúmenes que superaban las 12,000 páginas, por lo cual un crítico postulaba un nuevo género: escritos juveniles póstumos.
En realidad, esa categoría abarcaba géneros diversos: cuentos, discursos, poemas, cartas, fotobiografías autocomentadas, papelitos y fotos de objetos. De todas las palabras que tuvo que aprender del lunfardo, cambalache le parecía al arqueólogo la que mejor nombraba esas ediciones desconcertadas. Al leer esos textos inéditos a menudo entendía por qué el autor de Bestiario no los quiso publicar, pero le atraía la información etnográfica que daban sobre la época: cómo sobrevivía un escritor saltando de un trabajo a otro en los años cincuenta o sesenta, cómo trababa amistades o buscaba el reconocimiento de los otros. La literatura de Cortázar podía habitar cartas ocasionales, como la que envió a Alejandra Pizarnik: “Cada vez me gusta más tu reseña, es como meter una caña en agua de jabón y soplar fuerte.” Hasta se justificaba que incluyeran en un libro mensajes de amigos, por ejemplo el de Arnaldo Calveyra cuando describía el comienzo de su relación con Julio: “Alguien había pasado dejando la puerta del azar entreabierta.”
El arqueólogo tropezó con interpretaciones contradictorias sobre la crisis de la industria editorial, muy conversada en los primeros años del siglo XXI. Por un lado, los editores y libreros se quejaban de la agónica venta de libros y la atribuían a la competencia con internet y la piratería. Unas pocas estadísticas, salvadas de las reventas y reventas de editoriales, avalaban esa inquietud. Pero al mismo tiempo supo que editores que dejaban de publicar novelas y sobre todo cuentos, incluso de premios Nobel, hacían crecer su comercio imprimiendo cartas, entrevistas y textos sueltos de esos mismos o de otros autores. Tan mal no les iría con esas compilaciones porque los inéditos azarosos de escritores superaban las ventas de novelas y ensayos. Lo demostraba que la publicación de tres tomos de las cartas de Cortázar aparecida en 2000 habría crecido a cinco volúmenes una década después.
Nada alentaba tanto la curiosidad del arqueólogo como la paradoja del creciente interés por las cartas de escritores en una época en que el correo iba cerrando sus oficinas y los carteros solo subsistían para distribuir cuentas de gas y luz o las últimas revistas que insistían en el papel. No asombraba que Cortázar hubiera escrito miles de largas cartas desde 1937 hasta su muerte: así se comunicaba la gente en esas décadas, más aún un escritor retraído en ciudades como Bolívar y Chivilcoy, incómodo en Buenos Aires y luego extranjero en París, queriendo compartir con amigos lejanos sus hallazgos artísticos o los paseos por Viena cuando terminaba su jornada como traductor para la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
También lo impulsaba a escribir cartas extensas la necesidad de conversar con sus editores o discutir con críticos lo que entendían de sus relatos. Al autor del primer libro sobre su obra, que se lo envió todavía inédito y confiándole que lo había presentado a un concurso en el que los jueces debían elegir comparando cuatro géneros, le contó: “Y mucha más gracia me hizo encontrar a Marías en el jurado; quiero esperar, por usted y por mí, que no haya leído la cita en Rayuela, aunque lo creo lo bastante paquidermo como para no comprenderla. Visto en su conjunto, el jurado me parece bastante absurdo; mucha pinta si se piensa en los nombres, pero que no funcionará colectivamente como jurado. Cada uno de ellos apoyará el género en que es más especialista, con todo derecho y talento; pero el resultado de esas parcialidades ya puede imaginárselo.”
Algo extravagante había en que Cortázar, un autor cuidadoso con lo específico de los géneros, que también los transgredía para elastizar su potencia experimental, pero que nunca publicó cartas personales, sea ahora más conocido por las casi tres mil páginas de los tomos de correspondencia, que se alargan con otras cartas, como las enviadas a los Jonquières, en un volumen (Alfaguara, 2010) engordado con dedicatorias a sus amigos, fotos de paisajes y postales.
Se preguntaba el arqueólogo cómo explicar que ese género arcaico justificara ahora exposiciones itinerantes y ocupase más horas de lectura que relatos elegidos por los autores para entregar a las imprentas.
¿También a los lectores les atraía buscar el sentido de las ficciones en las mudanzas del autor, sus maneras de amar París y dejarla en constantes viajes, lo que perseguía en Italia y Bélgica, España o la India, los modos de seguirse queriendo con los amigos en la lejanía? ¿Acaso eran tantos los lectores capaces de disfrutar, más que en los cuentos o novelas con rigurosa estructura y un tono continuo, los saltos de la prosa, de la poesía al humor?
Dos tendencias intentaban explicar este proceso en la sociología de la cultura. Una era la de la farandulización, según la cual todos los productos literarios y artísticos tendían a ser absorbidos por la lógica del espectáculo, desplazaban su foco de seducción de las obras a las performances mediáticas de sus autores. La otra línea interpretativa era la de la fatiga de los géneros: cuando los modelos de verosimilitud ficcional, como la novela, el cuento o los dramas teatrales perdían convocatoria –y hasta se debilitaban las versiones experimentales que los renovaban, como Rayuela–, trataba de reactivarse su impacto con los géneros de verosimilitud existencial, por ejemplo las cartas y las autobiografías.
Buscó en nuevas fuentes más material pero, como las políticas de archivo cambiaban con las innovaciones tecnológicas que se hacían en años impares y los cambios de gobierno no coincidían, la mayoría de los documentos ya no podían leerse, dormidos en formatos deshabilitados. Las cartas, que seguían reeditándose, adquirían entonces un valor insustituible. Las que envió a los Jonquières, tienen, como decía un crítico, “una unidad y un desarrollo dramático raro en las recopilaciones epistolares” (Álvaro Abos, “París era una fiesta”). Pueden leerse como la narrativa de un escritor argentino de 34 años que se traslada a París, intenta ganarse el sustento siendo todavía desconocido, explora Europa, relata a los amigos sus travesías y pensamientos. No tener las respuestas de Jonquières, sostenía el crítico, es un recurso dramático extraordinario. Más aún por el pudor de Cortázar, que nos deja sabiendo más de la intimidad del destinatario que del que escribe. La tensión oculta en los textos, las conversaciones sobre lo que los desgarra entre creaciones inseguras y la sociedad argentina en la que se sentían frustrados, es el intercambio de dudas entre quien emigró en 1951 y el que se fue en 1959.
Dos ejemplos. Una de las cartas más extensas a Eduardo Jonquières, la del 27 de septiembre de 1954, es un juego de alternancias. Entre las dos cartas que Cortázar recibe ese día, una de Jonquières contiene los pasajes para viajar de Francia a Buenos Aires, otra de la compañía naviera anuncia que el barco Provence no saldrá en la fecha indicada porque acababa de estropearse en Buenos Aires. O la oscilación entre la muestra de Cézanne que acaba de recorrer en París y otra de Picasso: compara la mirada directa con la visión anterior en reproducciones. En el párrafo siguiente se inquieta por la salud del amigo y en el último informa que todo esto le hace acordarse de cuando se cumplió el plazo de su beca, en julio de 1952, el comité le pagó 141,000 francos para que se volviera a Buenos Aires y Cortázar gastó la mitad en una Vespa usada y la otra mitad en curarse “una doble fractura de tibia ocasionada por la misma Vespa (lo cual tiene cierta armonía, un cierto ritmo expiatorio muy bonito)”. Siempre entre los dos lados de todo.
En otra carta, del 27 de agosto de 1955, comienza contando que el día anterior cumplió 41 años, ya no puede sentirse con veinte, se cansa más pronto, no bebe tanto vino ni lee tantas horas, “como si el mundo iniciara sigiloso su retirada, dejándome cada vez más sus imágenes a cambio de sus materias”. En el mismo párrafo, que dura seis páginas, con la acumulación de situaciones que supo enlazar en tantos cuentos, habla de su reciente enfermedad (“nunca tengas mononucleosis infecciosa, porque es muy molesta”), se queja del “tú” que le sale por todas partes contagiado por los “gallegos de la unesco” y asegura que no está dispuesto a renunciar al “vos”. Se ocupa con afecto de las “incapacidades e inadaptaciones” de Jonquières, del riesgo de “estar ansioso de testigos” y del “encastillamiento obstinado” de su amigo. Lo incita a descartar “soluciones extremas y románticas (la pobreza, el salto del charco, la renuncia a las obligaciones sociales)”. “Al mundo no hay que resistirle, lo que hay que hacer es elegir bien el mundo que uno prefiere y al cual hay que darse; y a ese, ah, a ese hay que darse a fondo, como cuando se nada o se duerme o se quiere.”
Después de esa carta, más dura que lo que suena en estas frases, casi poniendo a prueba la amistad, siguen setenta y siete que le escribe desde París, Ginebra, Nueva Delhi, Buenos Aires, La Habana, Saigón, Berna, Kampala, Florencia, Brasilia, Nairobi, La Martinica, Zihuatanejo, la Autopista del Sur y Managua. La descripción del dormitorio de su casa, las opiniones sobre poetas de Buenos Aires, la arquitectura, los museos y la música que goza en esas ciudades, los libros que le rechazan o tienen en espera, el momento en que se reconoce “moderadamente célebre en Latinoamérica” (4 de diciembre de 1959), muestran que las cartas eran una vía de contacto indispensable. Le preocupaba la huelga de correo que las demoraría, el silencio de su amigo o una despedida telefónica que “me dejó tan asqueado como a vos” y exigía repararse con una carta de tres páginas.
El arqueólogo se preguntó por qué razón en aquellos años ciertos escritores se reservaban para las cartas personales saberes y relatos que podrían haber brillado en sus libros. ¿Correspondía a otros usos del tiempo, otros vínculos entre la amistad y la resonancia pública? Había encontrado en revistas de décadas atrás debates sobre la legitimidad de que los viudos y las viudas editaran lo encontrado en cajones sin abrir, que mezclaran géneros. Pocos desentrañaban esa dedicación a escribir para no publicar aun interrumpiendo viajes, adaptándose a interlocutores únicos que requerían estilos variados. ¿Qué mutación cultural se produce al transformar los viudos el pacto postal entre el escritor y un único lector en pacto con miles de espías asomados al acontecimiento editorial? ¿Por qué motivos los destinatarios de esos centenares de cartas aceptaron colaborar con ese cambio de destino?
Lo menos interesante le parecía al arqueólogo la discusión ética. Lo intrigaba más entender las diferencias entre cartas inéditas y textos publicados: el escritor, que suele revisar varias veces su manuscrito y persigue una visión autocrítica del conjunto, no puede observar los tomos reunidos de su correspondencia. La suma de las cartas, decía Graciela Speranza, recupera la inmediatez de muchos presentes a diferencia de la autobiografía fabricada, “con la distorsión del recuerdo reconfigurado por el tiempo” (“Cartas, 1937-1983. La bella inmediatez del presente”). Esa escritura hecha, según anotó Cortázar, “sin preparación ni borradores” es para el autor la obra más abierta.
“La carta tiene algo de género tránsfuga, algo de equívoco con respecto a lo propiamente literario”, dijo Saúl Yurkievich en el prólogo a los vastos tomos de correspondencia. Pero ¿qué entendemos por literario? La carta posee, como se notaba al leerlas, esa indiferencia ante los géneros que da, tal vez, la libertad de que no se envían para que las discutan profesores de literatura. Nos dejan, seguro, un material que induce lecturas literarias, pero además es un objeto etnográfico. El arqueólogo se acordó de un artículo de Clifford Geertz, “Géneros confusos”, aparecido pocos años después de que Cortázar publicara Rayuela y se encaminaba de nuevo al cuento y a novelas menos experimentales. Como si hubiera búsquedas de época compartidas, aunque no se conocieran, en ese artículo Geertz escribió que “la vida no es sino una caja de estrategias” (en vez de la vida, podríamos decir la literatura). La cuestión verdaderamente importante –aseguraba Geertz– no consiste en “cómo conjugar todo este magnífico desorden, sino en plantear qué significa esa agitación”.
Una diferencia radical entre aquellos años y los actuales de la industria editorial llevó al arqueólogo a ampliar la investigación. Las cartas de Cortázar a sus editores revelaban cruces intensos antes y después de la aparición de los libros. ¿Sería Paco Porrúa un empresario, dueño de corporaciones en otras ramas productivas, en el petróleo o los espectáculos, como los que ahora dirigían las editoriales? ¿Cuánto tiempo le quedaba para leer los libros que publicaba, dar opiniones a los autores, conversar con ellos sobre la adaptación de una novela al cine, si iba a ser en color y cinemascope, quién haría esa adaptación? Cartas de cuatro o cinco páginas de Cortázar con tantas referencias a lo dicho por Porrúa hacían imaginar una extensión epistolar semejante de parte del editor. Le llamaba la atención que Cortázar discutiera con Porrúa todo lo que había que evitar al presentar Rayuela (“la fraseología amable”, el acento en el lado “novela” del libro, “hay que dejarse de escenas vistosas”) y no cediera esas tareas al departamento de marketing. Sin embargo, en dos cartas a Porrúa, Cortázar se quejaba de la demora en las respuestas: “Tu falta de noticias llevaría varios volúmenes.” Era 1962. ¿Porrúa estaría ocupado comprando empresas o lo habían contratado en una transnacional?
Voy a tener que ir a Shanghái o Abu Dabi, pensó el arqueólogo. Ya había estado consultando manuscritos de escritores latinoamericanos en Princeton y Austin, en las oficinas de Random House en Nueva York y de Bertelsmann en Gütersloh, Alemania. Pero desde 2008, cuando comenzó la Gran Depresión financiera occidental, corporaciones chinas y árabes adquirieron muchas editoriales europeas, archivos de escritores españoles y latinoamericanos. Países asiáticos y árabes habían comenzado invirtiendo en equipos de futbol como el Barça y el Athletic, que llevaban en las camisetas de sus jugadores como publicidad las marcas Qatar y Azerbaiyán. Del deporte pasaron al arte y la literatura, formaron museos de restos y vestigios occidentales en aquellas capitales lejanas. Todos los espacios eran síntomas de una recomposición de la geopolítica.
El arqueólogo chino se desesperó cuando en el Instituto de Investigaciones Latinoamericanas de Beijing supo que los documentos, fotos y cuadros que fueron de Cortázar habían sido revendidos a París, donde el último gobierno socialista, en 2014, los había depositado con honores en el Centro Pompidou, al cumplirse el centenario del nacimiento de Cortázar. Pero diez años después el segundo gobierno de Marine Le Pen había ordenado destruir las obras de artistas judíos en grandes hornos instalados en el Centro Pompidou al que eligieron para las incineraciones por la vocación industrial de su estilo arquitectónico. Varias colecciones de arte y bibliotecas de escritores latinoamericanos, y también de algunos palestinos que habían vivido en esa ciudad, fueron sometidos al furor xenófobo.
En la nueva geopolítica de la cultura se confundían las nacionalidades tanto como los géneros. ¿Cuál sería el género de la globalización? ¿La épica de las migraciones, el melodrama de la interculturalidad? ¿Las cartas, los emails, los whatsapp? Cortázar escribió antes de que se multiplicaran las opciones digitales. Pero reflexionó sobre la brevedad del telegrama (“cualquier frase de más de dos palabras suena horriblemente cursi”) y se extrañaba, al ver la versión impresa recién llegada de Rayuela, de “todo lo que aquí se enfría y se ordena en rayitas horizontales y se convierte en idioma”.
Sus cartas muestran que le interesaba la geopolítica y los trabajos como traductor lo empujaban a interesarse más de lo que quería: se queja de que en Viena debe pensar cómo se dicen en una lengua y en otra “las relaciones consulares” o la “responsabilidad de los explotadores de buques nucleares”. También se preguntaba cómo explicarle a un estadounidense (Paul Blackburn) los desencuentros cubano-norteamericanos y por qué es difícil viajar de La Habana a Nueva York, o cómo asegurarse de que llegaran sus cartas al editor argentino durante la dictadura de Onganía cuando las aduanas abrían los sobres.
La indagación epistolar, que abarca tantos modos de escribir, se le revelaba al arqueólogo propicia para captar la versatilidad y las fusiones necesarias al nombrar las aventuras estéticas y las desventuras del mundo. Una vez más reconocía el valor que tenía para su trabajo como científico social espiar cómo resolvían los escritores los dilemas entre los métodos de conocer y los cambiantes modos de decirlo. ~