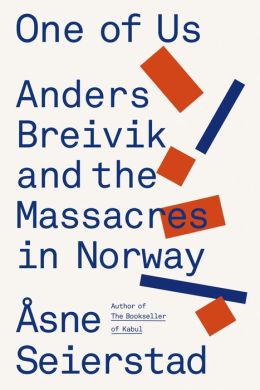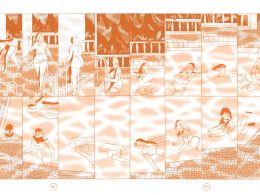One of Us, de Åsne Seierstad, comienza en Utøya, con un grupo de once jóvenes huyendo de un desconocido que, en ese momento, ya ha matado a ocho personas en Oslo y 22 en aquella isla. Vestido de policía, armado con un rifle Ruger y una pistola Glock, ambos con láseres infrarrojos, el asesino encuentra al grupo de jóvenes acostados en un pastizal, quienes pretenden estar muertos para despistarlo. El hombre no cae en la trampa y les dispara a quemarropa, una, dos, tres veces, en el cuerpo y el rostro, antes de continuar la cacería por un camino llamado La Senda de los Amantes. “¡Hoy se van a morir todos, marxistas!”, grita, “jubiloso”. Seierstad volverá a ese momento 300 páginas después, pero antes conoceremos a los adolescentes que murieron en ese pastizal y esa senda. Y, por supuesto, nos sumergiremos en la mente del hombre de la Ruger y la Glock: Anders Behring Breivik.
One of Us debe ser uno de los retratos más exhaustivos de un psicópata jamás escritos. Valiéndose de testimonios de amigos y familia, así como del propio Breivik y las instituciones de terapia familiar que frecuentó de niño, Seierstad nos pinta al asesino de cuerpo entero, desde su nacimiento e infancia (digna de una novela de Thomas Harris), atravesando su adolescencia, sus frustraciones de juventud y su soledad adulta. En la construcción del perfil psicológico, One of Us nos da detalles estremecedores. Rebasada por la maternidad y acechada por los demonios de su propia vida, Wenche, la madre de Breivik, consigue que el gobierno noruego le permita dejar a su hijo con otra familia durante los fines de semana. Durante su segunda visita, Wenche le pide a la pareja de recién casados que le permitan a su hijo juguetear con el pene de su nuevo padrastro, al considerarlo “importante” para la sexualidad del niño. Anders crece solo, con una media hermana remota, un padre ausente y una madre promiscua, a la que, en las noches, el chico abraza muy fuerte, “apretando su cuerpo contra el suyo”. Wenche siente que su hijo abusa de ella. Nada mejora cuando el niño madura. En la adolescencia se dedica al grafiti. Cuando su padre se entera que la policía lo ha arrestado por vandalismo, le retira el habla definitivamente. Anders tiene pocos amigos y no tarda en convertirse en la burla de la escuela. Seierstad subraya la obsesión del chico por pertenecer a un bando, sin importar cuál sea: grafiteros, yuppies o jóvenes musulmanes. Preocupado por su apariencia, se somete a una rinoplastia para afinar su nariz aguileña y a diversos tratamientos para detener la caída del cabello. Prueba suerte en el Partido del Progreso, de extrema derecha, y comienza a radicalizarse. Nadie lo toma en serio en la política: el único que parece tomarse en serio es él. En busca de una nueva identidad, el joven Breivik le cierra la puerta al mundo y se recluye en casa de su madre, en una recámara a la que apoda “el cuarto de los pedos”, reinventándose gracias al universo digital. En un instante logra lo que siempre ha querido: cambia de rostro, de apariencia y de nombre. Con un avatar de por medio, se convierte en un jugador empedernido de World of Warcraft. A diferencia de su creador, Andersnordic es el líder de un gremio en línea y un guerrero reconocido, aunque solo sea en esa frontera artificial. Pero ahí, de nuevo, termina como un paria. Anders Breivik parece estar condenado a la periferia.
Seierstad es una escritora demasiado inteligente como para digerir la información en vez de simplemente presentarla. Es trabajo del lector disponer de los datos e intentar comprender al monstruo. El título del libro tiene una carga irónica, probablemente accidental. En esencia, el problema del asesino de Utøya es que nunca es “uno de nosotros”. Con un hueco primigenio en su identidad, causado por la ausencia de su padre, Breivik no busca, como dijo Karl Ove Knausgård en su ensayo para The New Yorker, ser solo visto y escuchado. Lo que busca es pertenecer al sitio que lo rechazó desde niño. Breivik es un camaleón descompuesto. De adolescente, cuando grafitea, emplea el slang de los chicos musulmanes y viste como hiphopero. Ya mayor dedica su tiempo a cultivar un aspecto “refinado” (su fascinación con la marca Lacoste es uno de los muchos rasgos patéticos de su personalidad). Muy probablemente es homosexual, pero se niega a salir del clóset, e incluso intenta conseguir a una esposa por internet. Anders Breivik, desarraigado desde su nacimiento, decide fincar una identidad a través de la pólvora. No defender una identidad: fincarla. Quienes lo tildaron de marica verán quién es macho. A los noruegos que no lo escucharon les enseñará cómo defender a su país. De paso, les pondrá un tiro en la cabeza.
Los motivos políticos de sus crímenes –el ataque estuvo dirigido a la AUF, una organización política juvenil de izquierda– suenan a pretexto. Breivik no emprendió una cruzada contra otro país o un grupo de extranjeros. Disparó al corazón de Noruega, impelido por dos intenciones en apariencia paradójicas: castigar a su patria al tiempo que pretendía protegerla de una fuerza ajena. En su manifiesto y sus posteriores declaraciones en la corte, Breivik afirmó haber querido salvar a Noruega de una invasión islámica, pero es sospechoso que no solo haya apuntado su Glock a inmigrantes e hijos de inmigrantes sino, principalmente, a un grupo de noruegos rubios. Noruegos rubios como él, como su madre y su padre, como su media hermana y como los compañeros de la prepa que nunca lo aceptaron: un homicidio, un parricidio y un suicidio, todos con la misma bala. Solo matando logró definirse. Por eso sonreía tanto durante su juicio: era la delicia de saberse algo, aunque ese algo fuera un asesino. 77 vidas acabadas a costa de un inadaptado. Quizás eso es lo más grotesco de la masacre.
Seierstad trenza la vida de Breivik con la de las víctimas de Utøya: Simon, Bano, Viljar y sus padres, algunos de ellos inmigrantes, quienes habían huido de Medio Oriente en busca de la paz escandinava. Es precisamente esa nobleza, la de un país indefenso frente a un ataque como el de Breivik, la que le permite al asesino permanecer en Utøya por más de una hora, disparando a placer. Seierstad contrasta la vida de estos chicos, sus primeros amores y sus sueños, con el crecimiento torcido de Breivik, en un intento (supongo) de balancear la luz y la oscuridad. Si no lo logra por completo no es culpa suya sino del calibre de psicópata que ocupa la mitad de su libro. Cuando Seierstad llega al capítulo llamado “Friday”, una descripción magistral de ese día de julio, la luz se extingue.
En su ensayo, Knausgård advirtió un problema colateral: nombrar a Breivik, dedicarle 500 páginas, es darle exactamente lo que quiere. Aunque también funciona como un esbozo de la sociedad noruega, One of Us por momentos me resultó una lectura estéril. Breivik es una calamidad. Podemos hallar claves para entenderlo, como también conocemos las causas de un tsunami o un terremoto, pero quizás ninguna explicación importa cuando la calamidad acabó, a conciencia, con 77 vidas, sin mostrar un ápice de remordimiento.
Siendo un lector tan lejano a Noruega, no entendí por qué seguí con “Friday”, imaginando cabezas despedazarse, grupos de adolescentes masacrados en masa y chicos deteniendo un pedazo de su cerebro que amenaza con salir por el hueco que dejó un tiro. No supe qué inferir de semejante crimen, más allá de la capacidad humana para cometer atrocidades. Adentro de mí, la imagen de Bano y Simon adoptaba la descripción que Seierstad hacía de sus cadáveres, como si su muerte reemplazara sus vidas.
Llegué al final del libro. Ahí, Seierstad asegura que cada uno de los padres recibió la descripción de cómo habían muerto sus hijos en la isla, para su revisión. Si así lo deseaban, el libro omitiría detalles o no nombraría a esa víctima en particular.
Ninguno cambió una sola palabra.
Tergiversar o disfrazar esta o cualquier otra tragedia es una variación del olvido. La maldad humana existe y siempre existirá. Pero también existieron ellos, por años antes de que murieran en ese pastizal y esa senda. Él fue Simon y ella fue Bano.