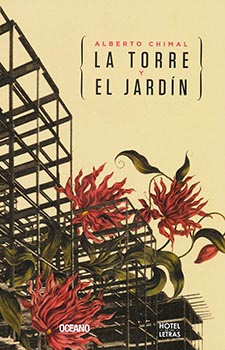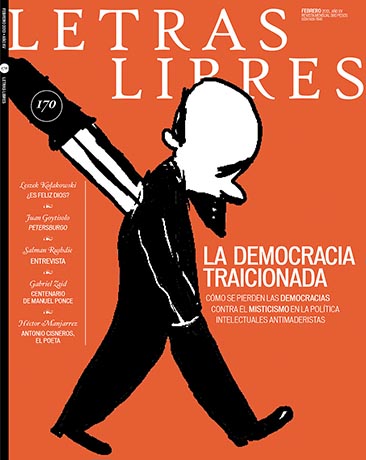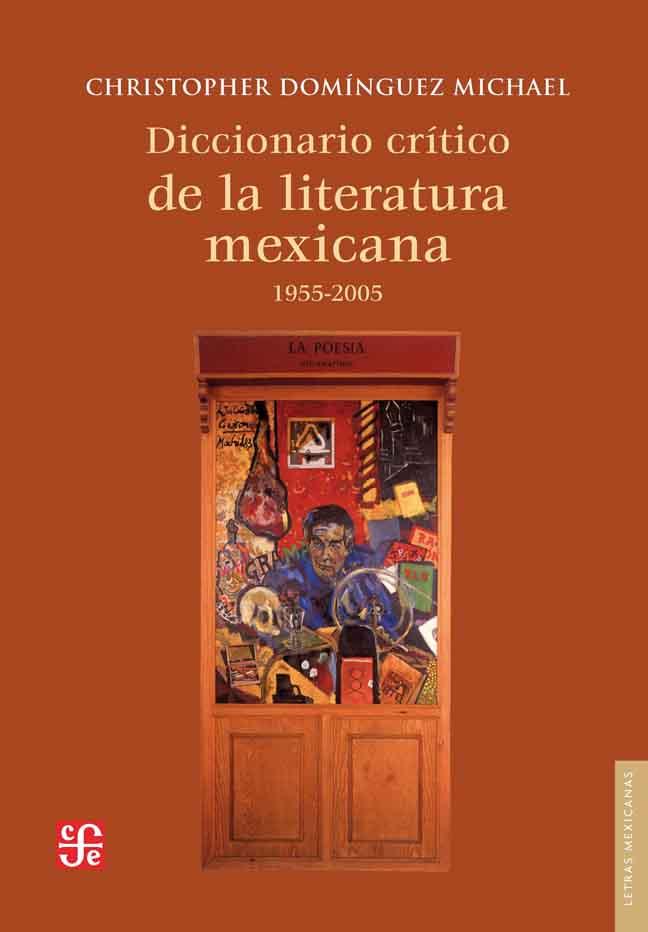Alberto Chimal
La torre y el jardín
México, Océano, 2012, 424 pp.
Alberto Chimal, nacido en Toluca en 1970, es uno de los más tozudos entre los narradores mexicanos. Sin ninguna clase de vacilación ha hecho de la literatura fantástica su dominio, cultivando el cuento en varias de sus maneras, destacando en las microficciones y convirtiéndose, para los devotos del género, en un gurú bien dispuesto a protagonizar, en la red, un magisterio activo y, como es obvio, virtual. No ha temido sufrir de esa atrofia de la universalidad que implica la elección, tempranísima en su caso, de ejercer como practicante, menos que de la literatura, de un género. Pocos de los más notorios maestros de lo fantástico son, sencillamente, grandes escritores admitidos sin reservas ni etiquetas en el canon: Maupassant, Kafka o Borges además de haber escrito piezas perfectas en el género, fueron –permítaseme el barbarismo– “generalistas” de la condición humana. No se puede decir lo mismo, me temo, de autores como Verne, Lovecraft, H. G. Wells o Tolkien, a los que yo debo emociones prolongadas e imborrables pero a quienes vacilaría yo en incluir en mi equipaje para la isla desierta. Los escritores solamente fantásticos (e incluyo bajo el rótulo, aunque se escandalicen los fanáticos de los mil y un géneros, a la Ciencia Ficción y a tantas epopeyas, artificiales o subrogadas, que de ella dependen) pertenecen al gremio de los eternos inmaduros y viven, inmóviles, en el país de la infancia perdida. Podemos, si somos muy afortunados, volver a ellos mediante la relectura pero será cosa ardua de lograr traerlos a nuestro lado durante las edades críticas de la vida, como ocurre con los verdaderamente grandes.
Esta atrofia, ese infantilismo, es llamativa en autores como nuestro Chimal. Ha sabido ser un buen manufacturador de historias en Gente del mundo, en El país de los hablistas, en Éstos son los días, en Grey (publicados entre 1998 y 2006), agregando curiosos pies de página a la enciclopedia universal de los seres imaginarios. Algunos de sus cuentos ocupan su sitio con donaire en las antologías fantásticas de la lengua, haciéndoles buena compañía a los de Arreola y Tario, lo mismo que a los de Mauricio Molina y Verónica Murguía, para mencionar a dos narradores de su generación. Pero a Chimal siempre lo delata, sea Michaux, Frank Herbert o Tolkien, el maestro antiguo al cual le brinda su talento mimético. Quizá no sea un problema suyo sino del género.
Con La torre y el jardín las proporciones se agigantan escandalosamente: estamos ante su segunda novela, más de cuatrocientas páginas dedicadas, “con admiración y respeto” a una lista de autores y personas que culminan con la inscripción de las iniciales de Donatien Alphonse François, marqués de Sade. Es la de Chimal, en efecto, una novela sadeana y sádica, dedicada a la minuciosa construcción de una “isla alterna” o de una distopía que postula –diría Borges– la existencia de un burdel dedicado al ejercicio de la zoofilia.
Se lee en La torre y el jardín que a lo largo de un par de generaciones, en un lugar impreciso de México, una familia se ha servido de un ejército de empleados torturadores destinados a satisfacer las perversiones de miles de clientes. Si bien entiendo a veces llegan todos al mismo tiempo a consumir, lo cual no le plantea al autor, injertado en demiurgo, problemas técnicos pues el edificio pertenece, a lo Lovecraft, al género arquitectónico no euclidiano: visto por fuera son siete pisos rabones y en el interior es infinito, diseñado para satisfacer las ingentes necesidades de lo perverso polimorfo. En La torre y el jardín, sorprendente acto de infantilismo depredador, todo lo que hay entre la vivisección y la disecación es posible.
No tengo estómago (lo cual es obviamente mi problema) para describir lo imaginado por Chimal en el uso sexual, tortura y liquidación de una especiosa Arca de Noé renovada industrialmente a lo largo de tantas aventuras y tantas páginas que involucran a varias sacerdotisas y a una humana diosa heredera, al anodino (por aquello de la banalidad del mal) empresario inventor de esta suerte de ciudad de Las Vegas de la zoofilia y a un habitué de las prosas chimalianas, Horacio Kustos, un Maqroll el Gaviero dueño y señor de las cinco dimensiones y de los tres tiempos, sabrá Dios si Matusalén, vampiro o bandido del tiempo que se le fugó del reparto a Terry Gilliam. Supongo que los adherentes y los zombies que admiran a Chimal festejarán la nueva aventura de Kustos, esta vez en El brincadero, que así se llama, dicho sea en confianza, este jardín de los suplicios.
Esta quimera, el resultado de un apareamiento entre Sade y La isla del doctor Moreau, está bien escrita y convenientemente estructurada para quien guste de la desmesura de lo inhumano aunque a mí se me escape la verdadera naturaleza del talento de Chimal. Colijo que como los sadeanos auténticos, tiene buen gusto y se cuida de ser vulgar o demasiado explícito al describir la violación y el asesinato de bestias y animalitos, lo cual produce, efecto bien logrado, cierta melancolía. La torre y el jardín es, durante algunas páginas, una creación sombría que interroga al lector sobre el poder irrestricto de la crueldad, lo cual, quisiera creerlo, fue uno de los propósitos de Chimal. Pero le ganó la puerilidad, mala consejera de toda imaginación desordenada que se embrida con el catálogo y la taxonomía.
A Chimal no le fue suficiente con pretender la emulación del Divino Marqués y como la Shelley y los Meyrink, los Wells o los Tolkien, hace sus peninos en la genética teratológica y de El brincadero acaban por salir frankensteins, golems, hombres-cerdo, orcos, etc., porque agotadas, si es que pueden agotarse, las sevicias, los ingenieros se internan en la robótica. En la página 285, por ejemplo, asistimos a la puesta en funcionamiento de un tanque de pirañas autómatas, solicitado y pagado por un millonario saudita. “Provistas de dientes de plástico flexible” estas pirañas son “pequeños robots” capaces de hacer “cosquillas deliciosas”. “No solo” –dice Chimal– “movían las mandíbulas sino que nadaban por iniciativa propia e incluso sabían localizar algunas partes del cuerpo humano y mantenerse cerca de ellas.” Se nos explica que “funcionaban mediante pilas y podían ‘jugar’ con el cliente hasta por tres horas seguidas”. Edmund Wilson decía que con la luz eléctrica habían sido espantados para siempre los fantasmas; no contaba con los que llegarían, sexualizados, a través de la nanotecnología y en el ciberespacio.
A estas alturas, La torre y el jardín se ha convertido en una aburrición solemne y la desolada poética fantástica pretendida por Alberto Chimal, como tantos otros desechos y desperdicios generados por la novela, ha ido a dar al basurero, con todo y su economía presta en ilustrar al lector en la distinción esotérica entre lo propio de “la torre”, tanatos puro y vil, y lo perteneciente al jardín, quizá perteneciente a un eros ya sospechoso de pedofilia, pues la zoofilia tiene un límite una vez cerrada la lista de Noé. Llegué al último capítulo todavía ansioso por saber si, como se cree que ocurre en Sade, hay una filosofía moral a deducirse del engendro. Parece que sí la hay, hipócrita lector: una vez consumadas las enésimas bodas del cielo y del infierno, la ley natural nos ofrece, purificada, a una nueva criatura surgiendo de lo inmundo. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.