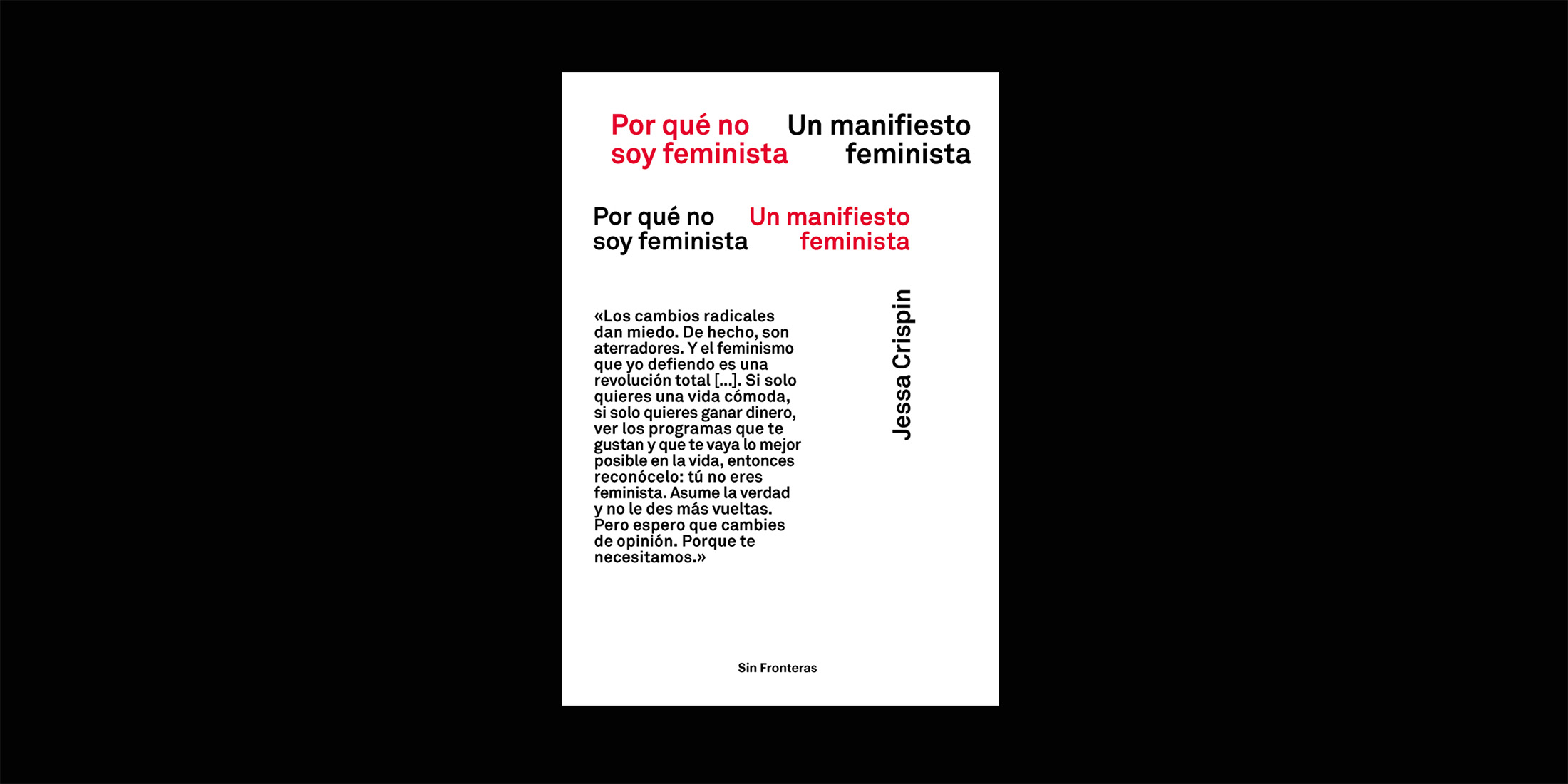A los estudiantes del CIDE, en solidaridad.
Antes de conocer a Christopher Hitchens en persona, lo vi en la televisión. Durante mis primeros días en Nueva York me sorprendió la energía de los noticieros en Estados Unidos. Fox News en el año 2000 ya tenía algunos años en cable y era una de las principales televisoras. The O’Reilly factor y Hannity & Colmes eran un espectáculo de rock hecho programa de televisión. Pocos años después MSNBC intentaría copiar ese estilo irreverente, con un éxito parcial. Creo que fue en Fox News donde primero supe de la existencia del Hitch, como le gustaba que le dijeran sus amigos (despreciaba a los que se referían a él como Chris). Nada me había preparado para ese encuentro. Una voz de barítono, con un acento británico aunque no afectado, hacia citas en latín en el momento indicado y utilizaba a Shakespeare para insultar a los Clinton. Meditando después sobre los insultos del Hitch, me percaté de algo extraordinario: su insulto era también un argumento.
Poco después supe que impartiría un curso en la New School for Social Research sobre los escritores en la esfera pública. Yo estaba en los primeros años del doctorado así que, después de pellizcarme, me inscribí. Ahí leímos a Camus, Orwell y otros escritores de alto octanaje. Una de las lecturas fue The Black Jacobins, de C.L.R. James, sobre Toussaint Louverture y la revolución haitiana. La lectura me impresionó y decidí escribirle al Hitch un correo electrónico. Me sorprendió que me contestara a la mañana siguiente y que me invitara a conversar a su departamento en Kalorama, en Washington D.C.
Un par de años después me mudé a la capital estadounidense para trabajar en el Hudson Institute y pude conversar con el Hitch en varias ocasiones. Su departamento era espacioso, había un piano que compró, según recuerdo, para recibir lecciones de Edward Said. Solía recibir a sus invitados alrededor de una mesa pequeña, generalmente con un whisky que tomaba sin hielo. En ese espacio estaba su biblioteca, donde prácticamente no había libreros y los libros yacían apilados uno sobre otro. Era muy probable que pudiera hablarte del contenido de cada uno de ellos.
Leí sus Letters to a young contrarian con entusiasmo juvenil. Y aunque al Hitch no le gustaba el epíteto contrarian, yo siempre entendí que la voluntad de llevar la contra es una forma de practicar un escepticismo filosófico: no hay filosofía o pensamiento crítico sin un interés en disentir de la opinión convencional.
Su obra consta de varios libros que fueron pensados como obras íntegras. Pienso en su trabajo sobre las relaciones trasatlánticas entre Gran Bretaña y Estados Unidos, pero también en sus monografías sobre George Orwell, Thomas Paine o Thomas Jefferson. También están libros escritos en clave panfletaria. Aquí podemos citar sus escritos sobre la Madre Teresa de Calcuta, la pareja Clinton, la guerra de Iraq o su opúsculo contra Henry Kissinger. Por su talante polémico, el Hitch era un artista del panfleto.
Pero quizá sus libros más personales hayan sido los que recopilaban los ensayos literarios y otras piezas de ocasión: obras con nombres como For the sake of argument, Love, poverty and war, Prepared for the worst y Unacknowledged legislation, por mencionar los que se publicaron mientras estaba vivo. Un puñado de libros que contienen ensayos publicados en revistas o periódicos han visto la luz de manera póstuma.
Si no me equivoco, el Hitch proviene de una tradición de intelectuales carismáticos que se remonta, desde mi punto de vista, a Voltaire. Si a Jean Paul Sartre se le asocia a los cafés parisinos, al Hitch hay que pensarlo en bares, donde él celebraba tertulias pletóricas de astucias literarias y de ingenio penetrante.
Nacido en Portsmouth, ciudad sureña que mira al Canal de la Mancha y que ya era un signo de su destino ultramarino, el Hitch fue un gran evento en la historia literaria inglesa. De una familia de clase media con aspiraciones del lado materno, el Hitch logró ingresar a la Universidad de Oxford, lo que cambiaría su vida para siempre. Se inscribió en el Balliol College, donde estudiaría la maestría en el famoso PPE (Philosophy, Politics, and Economics), pero su estancia ahí fue de turbulencia, erotismo y relaciones públicas. En Oxford se convirtió en una figura reconocida por sus discursos encendidos en el campus y por invitar a pensadores influyentes y líderes políticos, entre los que se encontraba Isaiah Berlin, sobre quien escribió un texto que se debería de releer.
Las luces rutilantes de los rascacielos de Manhattan lo atrajeron al hemisferio occidental. Durante su periodo en Nueva York –la primera ciudad estadounidense donde vivió– conoció a los intelectuales de la izquierda en Estados Unidos e hizo amistad con varios de ellos: Noam Chomsky y Edward Said; Gore Vidal y Susan Sontag. En ese tiempo también se ligó con la revista de izquierda The Nation, para la que escribía una columna llamada Minority Report, que yo devoraba en cafés matutinos en el Greenwich Village.
Pronto fue descubierto por Graydon Carter, editor en jefe de Vanity Fair, quien le propuso escribir sus impresiones sobre el mundo. Fue un fichaje de alta escuela. Ahora lo recuerdo llegando a dar clase, todavía con sus maletas de viaje, después de haber visitado algún país de ocho columnas. El tema principal de su autobiografía fue el arte de vivir una doble vida. Ahí nos da una clave de sus paradojas. Una de ellas –quizá la más significativa– fue la de ser una figura contracultural al mismo tiempo que formaba parte del establishment en Gran Bretaña y Estados Unidos.
Una de las decisiones más importantes que tomó fue la de establecerse en Washington D.C., aunque de ahí se trasladaba con frecuencia a Nueva York y a Los Ángeles, de donde era oriunda su última esposa, Carol Blue. Desde mi punto de vista, esto le otorgaba una ventaja decisiva sobre otros pensadores de la vida pública. Como Carlos Monsiváis en México, el Hitch era una figura propia de la ciudad en que habitaba. Es sabido que todos los políticos, miembros de la prensa, profesores universitarios o investigadores en think tanks lo conocían. Son famosas también las cenas que organizaba –en alguna ocasión después de una cena de corresponsales de la Casa Blanca– en su departamento y donde uno podía encontrarse con personalidades que solo ahí podrían converger, como Andrea Mitchell y Salman Rushdie.
Su amor, creo, era la literatura en lengua inglesa. Su capacidad para recitar poemas era proverbial. Alguna vez Jorge Luis Borges le pidió recitar a Shakespeare. Pero si su amor eran las letras, su principal arsenal era su memoria. Alguien dijo que debatir con él era equivalente a hacerlo con alguien que tenía disponible de inmediato la Enciclopedia Británica. Quizás era una exageración, pero no por mucho. Sus ensayos hacen uso extenso del vocabulario inglés, a tal punto que quien no haya buscado una palabra en el diccionario mientras lo lee es que no ha estado poniendo atención.
A una persona se le conocen por sus amistades y las del Hitch eran egregias. Su mejor amigo fue Martin Amis, a quien conoció en sus años en Oxford. Los dos se influyeron mutuamente. Amis aprendió a debatir mejor y a considerar con mayor cuidado los asuntos políticos. El Hitch, por su parte, aprendió a escribir mejor leyendo a Amis. Poco ante de que el Hitch muriera, Amis se mudó a Brooklyn, con la esperanza de estar más cerca de su amigo. Esa situación duró poco tiempo, pues a Hitch se le detectó un cáncer avanzado en el esófago y murió poco después en un hospital de Houston: hoy, hace diez años. El Hitch se fue sin presentarme a Amis.
Otro de sus grandes amigos era Salman Rushdie, a quien defendió durante la polémica desatada por la fetua del ayatola Jomeini, en 1989, muchas veces en contra de otras figuras influyentes de las letras inglesas, como John le Carré.
Creo que la fetua fue determinante en el pensamiento político del Hitch. Hasta ese momento no había considerado con detenimiento el peligro del fascismo con cara islámica, como el bautizó a movimientos como Al Qaeda. Fue este antecedente el que lo llevó a estar a la vanguardia liberal como resultado de los ataques terroristas al Pentágono y las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001.
Los últimos catorce años de su vida los dedicó a polemizar en contra de la religión. Él creía que todas sus lecturas y pensamientos lo habían preparado para ello. Su defensa del ateísmo era todo un espectáculo, pues sus apariciones en video eran como atestiguar un teatro donde la polémica es el protagonista. Le gustaba, sobre todo, viajar a los estados del sur de Estados Unidos y debatir con rabinos, prelados, curas y todo tipo de hombres de iglesia.
Gente inteligente acusa al Hitch de que la defensa que hizo del ateísmo es superficial. No lo creo. Para empezar, él puso en práctica su inagotable talento para el análisis literario en sus estudios sobre la Biblia y el Corán. Si sus conclusiones no provenían de una lectura pormenorizada de los textos religiosos (a la manera de un teólogo de alta escuela), sí procedían de una inteligencia incisiva que podía defenderla con las armas de la razón. Yo entiendo su libro God is not great –que el estimaba como el mejor de su autoría– como un tratado teológico-político no muy alejado en intención al que escribió Benedictus Spinoza.
En el último correo electrónico que me envió comentó alguna arcana sobre Maimónides, lo que me hace suponer la seriedad de sus disquisiciones teológicas. De Maimónides le interesaba también su sentido del humor, al que comparaba con el de Woody Allen. Pienso que le satisfacía haber descubierto que era judío, precisamente porque compartía el sentido del humor de ese admirable pueblo. Y estar con el Hitch era sonreír: celebrar el mundo y sus peripecias.
Después de su muerte se habla mucho de qué habría opinado el Hitch sobre esto o aquello. Yo creo que cualquier cosa que hubiera dicho habría sorprendido a los biempensantes, a los que le gustaba provocar. Pero hay algunas cosas que para mí son indudables. Habría sido el terror de los trumpistas, a los que habría combatido con todas sus armas retóricas. Le entristecería la situación de Estados Unidos hoy, no solo por la amenaza autoritaria de Trump, sino también por el auge del woke, al que él hubiera visto como una manifestación irracional de la pasión religiosa. También habría estado a la vanguardia en contra de los populismos autoritarios del siglo XXI.
Una de las primeras preguntas que le hice fue si se consideraba un libertario. Recuerdo de forma cristalina su respuesta: “yo no respeto a nadie que no sea libertario”. Aunque nunca se definió como un anarquista, el Hitch tenía un temple liberal que lo acercaba a figuras como John Stuart Mill o Isaiah Berlin, aunque creo que él habría objetado la analogía.
Quizás la decisión más polémica que tomó fue la de respaldar la intervención militar angloamericana para derrocar a Sadam Husein en Iraq. Pero hay que entender que él tenía un conocimiento de primera mano acerca de las atrocidades de Sadam Husein, que desafiaban el entendimiento humano. Comparado con otros tiranos de su época Sadam Husein se cocía aparte.
Yo me siento afortunado de haber estado en la periferia de este hombre excepcional. Es como si un músico amateur pudiera haber estado con Elvis Presley en su casa de Graceland, con todo el tiempo del mundo para conversar.