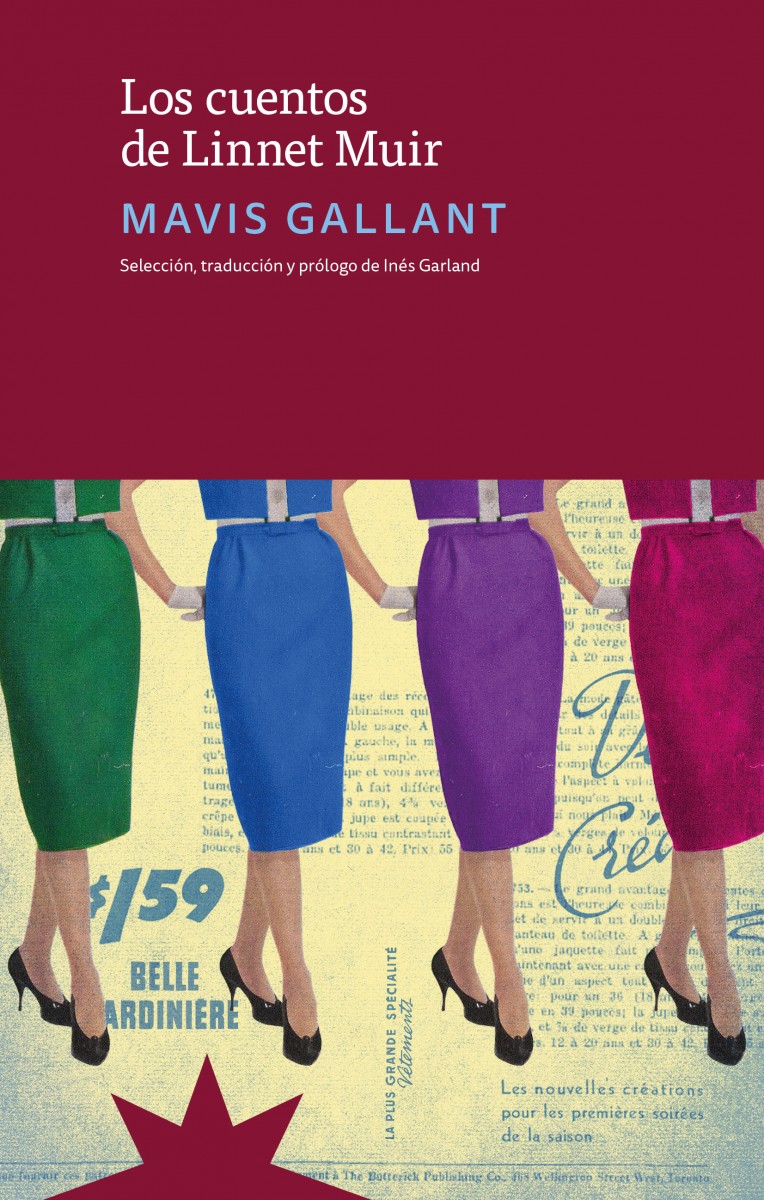Mònica Bernabé
Afganistán. Crónica de una ficción
Barcelona, Debate, 2012, 400 pp.
No es lo mismo pasar unos días o semanas como periodista en Afganistán que largas temporadas e incluso vivir la mayor parte del tiempo ahí, dice Mònica Bernabé. Militante de una ong catalana, bloguera a sus horas, corresponsal de prensa y, sobre todo, mujer comprometida con la suerte del país más duro y violento del planeta, tal es el compendio de la vida y obra Afganistán. Crónica de una ficción, recién publicado por editorial Debate.
Mimetizada entre la población femenina de Kabul o “incrustada” –me resisto a emplear la palabreja “empotrada”, más propia del obsceno lenguaje machista– en las tropas de la otan o de la isaf durante sus misiones arriesgadas de freelance por las distintas piezas del rompecabezas étnico y cultural afgano, su autora nos da un testimonio sobrecogedor, por su compromiso y lucidez, de una mujer a todas: doce años de tesón, miedo, desánimo e indignación que abarcan desde su primer viaje a Kabul, durante el régimen de los talibanes, hasta comienzos del que hoy corre como un galgo mecánico y nos deja irremediablemente atrás.
La impresión desoladora de la capital afgana, saqueada con saña por los muyahidines desde el derrumbe del régimen prosoviético hasta la entrada de los talibanes en 1996 y la subsiguiente prohibición de la música, el cine y los programas televisivos “profanos”, la imposición rigurosa del burka y el fanatismo religioso llevado al dislate, es expuesta con viveza y mordacidad. La visita guiada por mano amiga a una de las aulas clandestinas en donde se imparten clases a las niñas, la falta de asistencia sanitaria a las mujeres por la carencia de médicas y enfermeras, la segregación de sexos en los autobuses con los varones sentados en la parte delantera y las mujeres atrás de pie apiñadas, la asomada surrealista a una librería con las fotos de los libros tachadas y páginas arrancadas, no la inducen no obstante a caer en la falacia maniquea de la prensa occidental a raíz de la intervención militar estadounidense bajo el paraguas de la otan, cuando presentaban a los muyahidinesde la Alianza del Norte como paladines de la democracia y de la libertad. Su retrato sin complacencia de Rabbani, jefe del gobierno de aquellos de 1992 a 1996 y, sobre todo, del mitificado comandante Masud, convertido en una especie de mártir émulo de Che Guevara por los periodistas franceses, pone las cosas en su lugar.
A su regreso a Kabul en 2002, Mònica Bernabé, pese a hallarla en ruinas como dos años antes, verifica algunos cambios: música a todo volumen en zocos y bazares, salas donde se proyectan filmes de karate, fotógrafos callejeros al servicio de los clientes ansiosos de ser retratados. Los extranjeros civiles y militares, son vistos generalmente con simpatía y benevolencia. El burka, salvo contadas excepciones, ocupa el espacio público, pero los varones han vuelto a las andadas: la vieja costumbre de pellizcar y meter mano a las tapadas que no disimulan del todo las partes traseras. Lo más inquietante de dicho panorama, nos dice, es el retorno de los antiguos señores de la guerra, más temidos aún que los talibanes por sus hazañas sangrientas. Ahora forman parte del gobierno y en torno de Karzai con la flamante etiqueta de demócratas: Dostum, Qasim Fahim, Ismail Khan… Al primero se le atribuirá medio año después la muerte de dos mil prisioneros talibanes supuestamente asfixiados en los contenedores durante su traslado a Kunduz. La investigación de la tragedia no prosperó. Dostum ordenó que los cadáveres fueran desenterrados de las fosas en que yacían y apilados en un lugar desconocido. Los americanos se apresuraron a barrer el asunto bajo la espesa alfombra afgana.
2003 y 2004 marcan la vuelta al poder de los señores de la guerra y la cultura de la impunidad. Las primeras manifestaciones de mujeres con su demanda de desarme de las milicias enfrentadas y de una mayor intervención de las fuerzas de la isaf con miras a la paz, justicia y seguridad no tuvieron eco alguno. El entorno de Karzai desmentía sus buenas palabras de cara a la opinión pública mundial y Washington, volcado tan solo en la busca de Bin Laden y el nuevo frente abierto por la insensata invasión de Iraq, no prestaba atención a las peticiones de la frágil sociedad civil afgana. Mientras en las zonas rurales no había agua potable ni electricidad ni escuelas ni centros de atención médica, los exmuyahidines se construían residencias suntuosas en Kabul al estilo de las que vi en Gaza diez años antes y cuyo llamativo mal gusto contrastaba con las ruinas y chabolismo de las zonas lindantes. Afganistán seguía siendo el quinto país más pobre del mundo, andaba en la cola del índice del desarrollo humano y, tras un bajón durante el régimen talibán, a la cabeza de los Estados productores de opio. Si a ello se añadía la carencia de un sistema judicial –la mayoría de la población no posee documentos de identidad y es técnicamente analfabeta– la instauración del reino de corrupción e impunidad venía cantada.
En los siguientes años, la situación se deterioró más y más. Los afganos dejaron de ver a los extranjeros como salvadores, escribe Mònica Bernabé: ahora eran personas que se movían siempre en automóvil, compraban en tiendas donde los precios eran altísimos, frecuentaban sus propios restaurantes, celebraban fiestas los fines de semana y estaban cada vez más encerradas en su propio mundo.
Lo acaecido en los últimos seis años está en la memoria de los lectores. Mònica Bernabé evoca la intervención de una de las escasas diputadas ante la loya jirga (especie de junta con representantes de todas las tribus) en la que denunció el robo y prepotencia de la mayoría de sus colegas, cuyas manos, dijo, estaban manchadas de sangre; la asamblea de mujeres afganas exhibiendo las fotos, prendas y recuerdos de sus próximos desaparecidos; los reproches directos de las madres y esposas de las víctimas a la ley de amnistía ante un abrumado y confuso Karzai. Todo ello se inscribe en un agravamiento paulatino de la situación humanitaria y militar: comienzo de atentados suicidas contra las tropas de la otan y sus “marionetas” afganas; asalto con explosivos a los hoteles y embajadas; aumento imparable de los “daños colaterales” causados por helicópteros y aviones no tripulados; extensión de la insurgencia a la casi totalidad de las provincias; asesinato de civiles indefensos por militares estadounidenses borrachos; quema de coranes… La convivencia con los afganos resulta cada vez más difícil y la autora se pregunta si su labor en el país tiene aún algún sentido: “Me planteé tirar la toalla, darme por vencida, regresar a España.” No lo hizo y los lectores debemos agradecérselo. Su visita a la maternidad de la capital y al hospital de las víctimas inmoladas de la violencia doméstica revuelve el estómago. Kabul no es aún Bagdad pero se asemeja a ella cada vez más. Los afganos, en su mayoría, odian a los americanos, y viceversa. Las buenas intenciones y palabras de Obama no sirven para nada. Nadie cree ya en la democratización de Afganistán. En las provincias controladas por talibanes, ciento veinte niñas murieron recientemente envenenadas por la “ley de analfabetismo” impuesta a su sexo.
¿Puede este sufrimiento caer en el olvido? ¿Cómo decir a las víctimas, concluye la autora, “que su dolor importaba ya a muy pocos”, y el cinismo de unos y otros no tenía trazas de acabar?
• • •
Al evocar el deporte nacional de Afganistán, bastante parecido por cierto a los encierros tradicionales de nuestra península, la autora tiene la impresión de haber retrocedido en el tiempo: de que aquella sociedad exclusivamente masculina, excitada hasta el delirio por el trofeo de un ternero muerto, vive en efecto en 1387 (pero no del calendario persa, sino del gregoriano). El espacio público pertenece exclusivamente a los varones y la otra mitad de la especie supuestamente humana permanece enclaustrada en las casas y, si sale de ellas, lo hace tapada de pies a cabeza y escurriendo el bulto. Cafés, figones, parques y lugares de ocio son para los hombres que fuman y matan el tiempo en ellos de la mañana a la noche. Como escribió hace siglo y medio una viajera europea, dirigiéndose amargamente a sus hermanas: “Caminad, trotad, corred, hasta que reventéis. Sois mujeres y tenéis que andar.”
El ámbito femenino, y vedado por tanto a los varones, atrae como es lógico a nuestra autora. Su descripción de las bodas, vistas desde el gineceo por las mujeres de trajes ceñidos y escotados, amén de cúmulos de rímel, colorete, pestañas postizas y pintura de labios –liberadas de la camisa de fuerza del burka–, se asemeja bastante a las de otros países sometidos al rigorismo wahabí: es el desquite fugaz contra el encierro forzado y la ocultación enfermiza del cuerpo al ansia posesiva, casi predatoria, atribuida con toda naturalidad al otro sexo.
Asimismo incentiva es la pintura de la llegada del novio con los suyos, cantando y a pandereta bajo la carpa montada para la ocasión: mientras bailan como posesos, escribe, su frenesí contrasta con el llanto de las mujeres. El lance me recordó el video que acompañaba el expediente de la candidatura de Yemen al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, titulado Cantos de boda de Saná. En la película no aparecía mujer alguna, ¡ni siguiera la novia!, y el anunciado Baile en Pareja defraudó al jurado: ¡el desposado daba vueltas y vueltas del brazo de otro joven! La candidatura fue rechazada por su incalificable misoginia.
Cuando Mònica Bernabé descubre que las mujeres lloran, la respuesta al porqué de las lágrimas no le sorprende en exceso: se trata de una boda forzada, fruto de un trato ajustado entre las familias sin el consentimiento de la prometida. La boda, como en la mayoría de los países musulmanes, es una ceremonia costosa. Muchos jóvenes trabajan duro para sufragarla y pagar la dote, con su consiguiente frustración sexual; las relaciones, incluso amistosas, entre hombre y mujer son calificadas de adulterio, acarrean penas de cárcel y atraen sobre las culpables el ostracismo social, incluso la lapidación, destinada a lavar el honor de los suyos. Como decía Octavio Paz, ¡curiosa concepción que sitúa el honor de los hombres entre las piernas de las mujeres!
A consecuencia de ello –del alto precio pagado para la adquisición de la novia–, el desposado considera que es suya y puede disponer de ella como le apetezca. No es un ser humano, sino un bien mueble, un componente más de su ajuar.
Uno de los episodios más conmovedores del libro es el referente a Nadia, la chica que viste de chico desde la época de los talibanes a fin de mantener a su madre enferma y hermanas menores, y disponer de la libertad necesaria para ello. En su niñez, durante las luchas por el poder entre los señores de la guerra, un proyectil impactó en su casa y resultó gravemente herida. La parte izquierda del cráneo y la cara eran pura cicatriz y lo disimulaba con un pañuelo liado en torno a la cabeza. Colocada interinamente en una ong, su vida de chica-chico, situación más frecuente de lo que se supone, no atraía demasiado la atención. Hablaba con tono de voz grave cuando se dirigía a los hombres y se sentaba en la parte del autobús reservada para ellos.
Nadia empezó entonces a acercarse a mí, porque yo era una mujer como ella y la única que la trataba con normalidad, aunque fuera disfrazada de hombre. Todos los días venía a mi despacho a charlar, y así nos hicimos amigas. Nadia no estaba loca, sino todo lo contrario. Era una persona totalmente cuerda y sensata, con una fortaleza increíble y un tesón envidiable. La chica soñaba con operarse. Quería someterse a una operación de cirugía estética en la cara para que la gente dejara de reírse de ella.
Tras grandes esfuerzos de la ong a la que pertenece la autora, Nadia viajó a España, en donde fue sometida a dolorosas intervenciones quirúrgicas y adoptada finalmente por una familia. Su caso atrajo la atención de medios informativos: sirvió de materia a un libro y a varios documentales sobre su cruel experiencia.
El paso de niña a niño, y viceversa, es una constante en la sociedad afgana. Mònica Bernabé refiere el caso de una diputada, madre de tres niñas, que, presionada por el marido, humillado por no tener descendiente varón, cortó el pelo a la menor, la vistió de muchacho y cambió su nombre femenino por otro del sexo benemérito. El transformismo curó como un bálsamo el orgullo herido del padre e hizo feliz a la tránsfuga: convertida en chico disponía de libertad para salir a la calle, jugar con otros chavales, acompañar a su progenitor a la ciudad sin problema alguno. Simultáneamente, como expuso sir Richard Burton, el apasionado y genial analista de los hábitos sexuales de la denominada por él Zona Sotádica, la situación inversa es aún más común y socialmente aceptada: habla de los bachá bazi, jóvenes que han llegado a la pubertad, visten prendas femeninas, se prostituyen y pasan a ser “esposas” de quienes los compran a sus familias. Dicha práctica era frecuente en la época de los señores de la guerra, los talibanes la prohibieron y, por lo visto, ha vuelto a florecer en las zonas controladas de nuevo por aquellos y el gobierno de Karzai. La sociedad tribal afgana invalida los esquemas previos y aguarda una pluma como la del gran viajero inglés –autor de un célebre informe sobre los burdeles masculinos de Karachi–, para retratar la otra cara de su tenaz y salvaje misoginia: la del llamado Vicio con mayúscula en la época victoriana.
No quiero concluir estas páginas sobre Afganistán. Crónica de una ficción, sin referirme a la honestidad de que da prueba la autora al asumir sus contradicciones tanto políticas como humanas: la oscilación entre el aborrecimiento y el afecto, la valentía y el miedo; la creciente percepción de la imposible misión democratizadora en la que se ha embarcado y la conciencia de que resulta no obstante necesaria.
Elegiré como ejemplo de ello su doble visión del odiado y odioso burka. A la consabida pregunta de la prensa sobre esa oscura tapadera que transforma a la mujer en tumba andante responde con otra: “¿Cómo explicar que el burka no era el problema y que incluso podía ser una ventaja?” Dichas palabras me recordaron las de lady Montagu, esposa del embajador inglés en Constantinopla cuando defendía paradójicamente el uso del velo por las damas otomanas en cuanto les concedía la libertad de ir adonde querían y con quien querían sin ser molestadas. Obviamente las ocultas por el burka no pertenecen a la clase social de las mencionadas, y la inesperada defensa por Mònica Bernabé obedece a consideraciones prácticas, propias de una freelance y, repito, de una mujer a todas, en el mortífero avispero afgano. En sus recorridos profesionales por zonas conflictivas, asediadas con creciente frecuencia por la insurgencia talibán, nos dice:
Aprendí entonces las grandes ventajas del burqa. No solo podía mirar descaradamente sin que nadie me viera, sino que incluso me confería libertad, por muy paradójico que eso sonara. Debajo del burqa podía hacer lo que me viniera en gana sin que nadie se diera cuenta. Podía comer o beber aunque fuera Ramadán, el mes de ayuno musulmán, reír, llorar, escribir o incluso meterme los dedos a la nariz. El burqa también me protegía la cara. Podía viajar con la ventanilla del coche abierta para no asarme del calor, sin que el viento me molestara en los ojos ni se me llenara el rostro de polvo. Y, lo más importante, me daba seguridad. Debajo del burqa nadie sabía si yo era extranjera o afgana, guapa o fea, joven o vieja. El anonimato era mi mejor arma. ~
(Barcelona, 1931) es escritor, uno de los miembros más relevantes de la llamada Generación del 50 española. La editorial Galaxia Gutenberg publicó sus Obras completas.