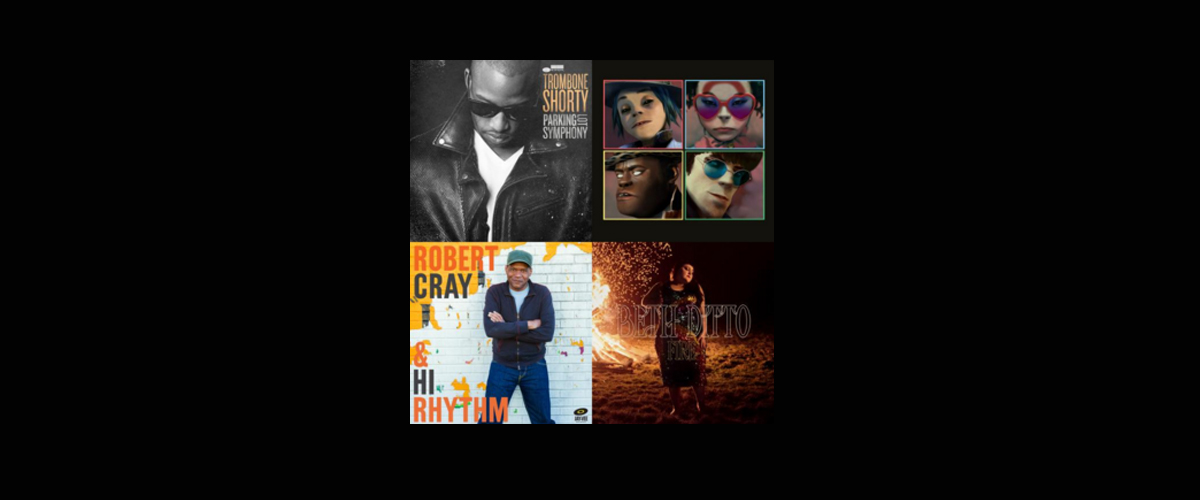Si los nostálgicos incurables del blues, R&B, jazz, rock y funk de la segunda mitad del siglo XX, los del “ya no se hace música como la de antes y lo de ahora es pavoroso”, buscan un argumentario para cargarse de razones y correr a morder la oreja sin permiso a la muchachada de la generación Spotify, no tienen más que consultar la impecable sección de obituarios del Times-Picayune: el periódico local de Nueva Orleans (que también, qué cosas, agoniza en otra crisis contemporánea para abonados a la melancolía, la de la prensa) ha despedido en el último lustro, con artículos prolíficos y rigurosos, llenos de respeto, información, anécdotas y cariño, nada menos que a Fats Domino, Harold Battiste, Charles Neville o Allen Toussaint.
Este junio de 2019 ha sido especialmente funesto en lo que a grandes nombres de Nueva Orleans se refiere: el día 6 falleció Mac Rebennack, alias Dr John, artista formidable y museo andante del patrimonio cultural de la ciudad. Y el día 23 murió a los cien años Dave Bartholomew, compositor, trompetista, arreglista y legendario productor de Fats Domino, con quien creó ese rhythm & blues y rock ‘n’ roll primigenio, piedra capital del “sonido Nueva Orleans”, que reverberó en todo el país con los ecos de una revolución cultural, y materializado en un torrente de singles grabados en los últimos años cuarenta y primeros cincuenta en el mítico estudio de grabación que Cosimo Matassa (fallecido también este último lustro) tenía en el French Quarter.
Algún editor astuto debería aprovechar la oportunidad para publicar de una vez en España, con veinticinco años de retraso, la imprescindible, delirante, descacharrante y escalofriante autobiografía de Dr John, Under a Hoodoo Moon (escrita en colaboración con Jack Rummel en 1994). Es un librito maravilloso que más allá de sus valores literarios, que los tiene, funciona como caleidoscopio de toda la herencia musical de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.
Mac Rebennack la describe desde su posición privilegiada de figura central en la que convergen la tradición de los piano professors de Nueva Orleans, la herencia del rhythm & blues y rock ‘n’ roll primigenio, el blues local, el jazz o el funk. En sus propias palabras: “En Nueva Orleans, ya sea en la religión, la comida, la raza o la música, nada constituye una unidad autónoma, todo está entremezclado, las cosas no existen por sí mismas hasta que no forman parte, revueltas y diluidas con todo lo demás, de un mismo gumbo”.
Rebennack aplicó esa filosofía a su arte, convirtiéndose él mismo en un collage viviente: empezó de guitarrista adolescente de estudio en los días del nacimiento del R&B y el rock ‘n’ roll, se vio reconvertido después en pianista y en discípulo directo del gran maestro local de los teclados, y posteriormente fue agente comunicador de la revolución funk de The Meters, cronista del éxodo de las figuras locales que abandonaron la ciudad en los sesenta en busca de nuevos pastos en Los Ángeles o Nueva York y embajador a escala nacional del gumbo cultural de Nueva Orleans, de la herencia jazz y blues de la ciudad y de su cultura vudú tradicional, representada en la más célebre de sus creaciones escénicas: la del Dr John. Presentándose como el presunto heredero de un curandero espiritista del siglo XIX, Rebennack construyó su célebre imagen de músico-hechicero, jugueteando con ritmos tribales y rituales gris-gris que se pierden en la noche de los tiempos. Con ello se convirtió, más que en cualquier otra cosa, en un originalísimo, divertido, informal y moderno entertainer.
Under a Hoodoo Moon repasa las accidentadas cuatro décadas en las que Rebennack buscó, en medio del permanente desmoronamiento personal de una vida desmedida, a menudo fracasada, siempre lacerante, su única versión conocida de la armonía y la paz de espíritu: la de una banda de músicos de estudio que disfrutan tocando y suenan como tienen que sonar. En esas sucesivas reinvenciones musicales y resurrecciones personales, en esa búsqueda permanente de colaboradores para poner en orden una carrera musical en continuo desequilibrio, desfila un plantel de nombres deslumbrante: no hay una gran figura de Nueva Orleans, de James Booker a Professor Longhair, de Allen Toussaint a Harold Battiste, de Lloyd Price a Earl King, que no pase por sus páginas. Cuando Rebennack sale de Nueva Orleans en los sesenta, conoce fuera de la burbuja a lo más granado del exterior: Eric Clapton, Mick Jagger, Keith Richards, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Frank Zappa, B.B King, John Lennon, Van Morrison, The Band, Doc Pomus….
El libro arranca con un encantador cuadro pintoresco, evocador y muy literario, de su infancia en Nueva Orleans, y por extensión de la vida en el sur de Estados Unidos (es decir, en El Sur, nada menos) en los años cuarenta. El gótico sureño asoma pronto: en un ambiente segregado de espectáculos de vodevil, teatro minstrel, vendedores ambulantes de ostras y gambas, bailes de carnaval y racismo institucionalizado, conocemos a un abuelo tullido que se divierte contándole a su nieto escabrosas historias de asesinos y descuartizadores, por ejemplo. También a una abuela versada en maldiciones vudú y otras supersticiones de demonio, porche, calor y limonada, y a un padre que se gana la vida reparando gramolas y equipos de sonido en los locales en los que el niño Mac Rebennack toma su primer contacto con la escena musical canalla de la ciudad. Con apenas diez años ya es un gran admirador de Dave Bartholomew o Professor Longhair, y toma sus primeras lecciones de guitarra. En torno a 1953, a los doce años, se inicia en las drogas. La música y la heroína serían pareja inseparable durante los siguientes treinta y cinco años de su vida.
Siguen sus inicios como músico de estudio, sus primeras composiciones para los singles del momento de otros artistas, no siempre acreditadas, y su primer intento de formar una banda estable, arruinado después de que algunos miembros mueran de sobredosis y otros acaben en la cárcel por delitos de extrema o menor gravedad. El cuadro que Under a Hoodoo Moon pinta de los primeros conciertos de Rebennack y su banda en el circuito de locales de mala muerte de la Nueva Orleans de los años cincuenta parece salido de una novela de Kerouac. Tenían por costumbre, por ejemplo, ejercitar la siguiente rutina en el clímax de la actuación: el saxofonista del grupo corría por la barra del bar mientras ejecutaba su solo, saltaba al suelo sin dejar de tocar y entraba en el baño de señoras, de donde salía cubierto de varias prendas de lencería femenina para, al fin, caer desmayado en el suelo entre los gritos frenéticos de la concurrencia.
Rebennack asegura que el mejor momento para subirse a un escenario en la ciudad era bien entrada la madrugada, cuando el público estaba constituido mayormente por prostitutas, delincuentes y drogadictos, pero también cuando la autoridad hacía la vista gorda con la segregación institucionalizada y era posible esquivar la prohibición de subir al escenario acompañado de músicos negros. A esa hora se mezclaban entre el público los primeros espadas de la música americana del momento, llegados a la ciudad para grabar sus sesiones y sabedores de que a las cuatro de la madrugada empezaba la hora mágica en los clubes abiertos veinticuatro horas al día.
Rebennack habla de jornadas de trabajo extenuantes de hasta dieciocho horas repartidas entre el estudio de grabación y el escenario, lo que no bastaba para pagar las facturas, y mucho menos sus malos hábitos y adicciones. Confiesa entonces haberse sacado un dinero extra ejerciendo de proxeneta ocasional, y pinta otro cuadro gótico sureño cuando narra su breve paso por una clínica abortista ilegal: “mi trabajo consistía en recibir un paquete con un bebé muerto e irme a tirarlo a escondidas, de noche, al canal de drenaje del lago Pontchartrain. Durante años tuve pesadillas con los cuerpos de esos bebés flotando en el agua”.
En 1961 su carrera musical queda literalmente pendiente de un hilo cuando recibe un disparo en la falange del dedo anular de su mano izquierda. Incapaz de seguir tocando la guitarra, se pasa al piano tras recibir lecciones avanzadas de un profesor ejemplar: James Booker. El retrato que Rebennack hace de Booker, “el único verdadero genio que he conocido en mi vida”, “el pianista negro, gay, tuerto y yonqui más grande que ha parido Nueva Orleans”, es uno de los dos puntos álgidos del libro. El otro es el capítulo dedicado a Roy Byrd, alias Professor Longhair, alias Fess, el más venerado de los piano professors de Nueva Orleans, que adoptó a Rebennack como discípulo.
Entre las escabrosas páginas de Under a Hoodoo Moon el capítulo dedicado a Fess asoma como un oasis de frescura y diversión, con unas páginas que desbordan ternura y simpatía por un personaje estrafalario, juguetón, travieso, irreal, inventor chiflado a ratos, dibujo animado en carne y hueso a tiempo completo y modesto genio de talento inclasificable, que se expresa en una jerga imposible, en un idioma de su propia cosecha que lo mismo le valía para cantar al piano que para el saludable ejercicio de la conversación. En Under a Hoodoo Moon el capítulo de Fess parece un corto de Tom y Jerry proyectado en mitad de un episodio de The Wire.
Rebennack no parece ocultar ningún detalle escabroso de su vida, tampoco su paso por la cárcel de Fort Worth por posesión de narcóticos a principios de los sesenta, que narra con extrema crudeza. Pero Under a Hoodoo Moon es también un portentoso libro de música, en el que su protagonista vuelca su enciclopédico conocimiento del asunto al repasar su eclosión creativa a finales de los sesenta: Jim Garrison, fiscal del distrito de Nueva Orleans célebre a la postre por sus investigaciones del caso Kennedy (Oliver Stone le vistió de Kevin Costner en JFK) había lanzado una cruzada contra las varias formas de vicio de la ciudad, cerrando la mayor parte de los locales de música en directo.
Al quedarse sin trabajo, algunos músicos volvieron, irónicamente, a ejercer como delincuentes. Otros buscaron oportunidades fuera, mientras Detroit, Memphis o Chicago tomaban el relevo en la primacía musical del país. Rebennack se fue a Los Ángeles, donde grabaría en 1968 el seminal Gris-Gris ya convertido en Dr John, con esa mística hipnótica de pantano nocturno que explotaría aún en los álbumes Babylon, Remedies (publicado sin su permiso durante una estancia en un hospital psiquiátrico para una cura de desintoxicación) y en el mutilado, pero aun así estupendo, The sun, moon & herbs, grabado en Londres con la participación de Eric Clapton, Mick Jagger y lo más granado de la escena local.
En 1972 se desprende de su traje de plumas y su attrezzo de calaveras, huesos y talismanes varios para reconvertirse en embajador de la tradición musical de Huey “Piano” Smith, Earl King o Professor Longhair con el entrañable Dr John’s Gumbo. Y el año siguiente llega la feliz idea de Allen Toussaint de juntar a Rebennack con los extraordinarios Meters para la apoteosis funk de In the right place (1973) y Desitively Bonnaroo (1974).
En todo ese tiempo Rebennack no consigue dar a su vida un mínimo de orden, es apuñalado, golpeado y traicionado invariablemente, y devuelve los golpes cultivando un odio morboso hacia sus sucesivos managers. Se ve rodeado de grandes estrellas millonarias (todo el salón de la fama de la revolución musical anglosajona del momento desfila por las páginas), pero él se sabe pobre y miserable. Se desprende el retrato de un tipo rencoroso, resentido y retorcido que se recrea en la venganza hacia los responsables de sus sucesivas casas discográficas. Sus conocimientos de vudú juegan aquí un papel importante.
Y sin embargo, siguiendo las reglas de la dramaturgia tradicional, la redención de nuestro hombre llega, y lo hace invariablemente. En dos etapas: la primera es su feliz encuentro en Nueva York con otro tipo algo castigado por la vida: Doc Pomus. Juntos escriben un puñado de canciones estupendas, llenas de sabiduría retrospectiva, de nostalgia por todo lo que se perdió por culpa de las piedras del camino, que conforman el grueso de dos discos: City lights y Tango palace (1979). Rebennack comienza a tocar entonces por primera vez en solitario, sin banda, armado solo de su piano y su voz rota, adoptando los aires de un crooner ajado y maldito, sensible y delicado. En 1989 publica In a sentimental mood. Ese año llega también su segunda redención cuando, ingresado en un hospital, una enfermera le enseña el camino de salida de sus treinta años largos de adicción a la heroína por el método aparentemente simple de ofrecerle mandarinas en el momento adecuado. El fragmento casi parece un relato de Raymond Carver que podría titularse así, “Mandarinas”.
Under a Hoodoo Moon contiene material y argumentario de sobra para abonados varios a la melancolía sobre la revolución musical que fue y no volverá. Pero también una lección importante para todos los que aseguran que la escena musical de Nueva Orleans está en decadencia, y que aquello ya no es lo que era porque allí ya nadie se gana la vida dignamente componiendo y tocando en directo: y es que rara vez ha sido de otra manera. De hecho los años de apogeo creativo de Mac Rebennack transcurrieron extramuros, algo que viene ocurriendo desde Louis Armstrong por lo menos (y si fue así para Armstrong cómo no va a serlo para cualquiera). En sus décadas más fértiles, Rebennack apenas grabó un par de discos en Nueva Orleans, porque lo suyo fue llevar su gumbo mestizo de estilos y herencias culturales por todo el mundo.
La globalización también es esto, difundir tu esencia por ahí para que alguien la reformule bajo otro vestido, añada sal de su cosecha y le dé otro nombre. Alguien más joven, por lo general. Vaya aquí al respecto un apunte muy pertinente para los nostálgicos: en 2012, tras varios años musicalmente erráticos, Rebennack entregó un disco memorable (Locked down) que no habría sido posible sin la afortunadísima producción y aporte creativo de Dan Auerbach, un tipo de cuarenta años que es la mitad de The Black Keys.
Hoy en día se habla con absurdo desprecio de algo que se ha dado en llamar “apropiación cultural”, pero que no deja de ser la adopción alegre y placentera de un legado en aras del disfrute, y que nace de la curiosidad por (atentos) la cultura. En Nueva Orleans el aumento sustancial de visitantes tras el desastre del Katrina y lo que vino después (la serie Treme, de HBO, incluida) ha provocado la muy saludable apropiación cultural por parte de miles de foráneos del ambiente del lugar, en el que sobrevive una muy decente (y en ocasiones excelsa) escena local de conciertos. Rebennack decía que la única manera de que Nueva Orleans recuperara su esplendor musical de antaño era volver a llenar los bares de drogatas y delincuentes, pero no parece una cosa muy prudente. Así, el plantel local ya no es ese abrumador grupo de músicos que deslumbraron en un ambiente nocturno peligroso, algo depravado y decadente, pero eso no quiere decir que su herencia cultural se haya perdido por el camino y que no merezca la pena conocerla. Tampoco hay ya espectáculos de gladiadores en Roma ni cristianos devorados por leones, y sin embargo quién no quiere visitar el Coliseo.
Iker Zabala es crítico cultural.