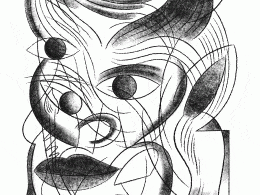Un día de verano, una pareja camina por una senda forestal. Se internan en el bosque y, al volver una curva, encuentran una construcción de alambre y cemento. Cuando se acercan, ven que la instalación, más propia de un zoo rudimentario que de una finca rural, está ocupada por una familia de jabalíes que hoza con despreocupación. La pareja contempla un rato la plácida escena hasta que el hombre repara en una forma que apenas sobresale del agua grisácea en la piscina más cercana. No consigue identificar qué es. Entonces la jabalina mete el hocico en el agua, arrastra el objeto hacia fuera y comienza a roerlo. Se trata del cuello y la cabeza putrefactas de un corzo. El mismo cazador que ha construido la jaula y ha encerrado allí a los jabalíes aprovecha los restos de sus batidas para alimentarlos.
Esta breve historia es real. De hecho, me sucedió a mí. En ese pequeño cuento de miedo, en la misma extrañeza que evoca, se refleja el choque entre dos mundos: la ciudad y el campo. En la jerga de la ciencia política llamamos clivajes (cleavages) a ciertas líneas de fractura profundas en la sociedad, que dividen binariamente a los votantes en torno a grandes cuestiones. Uno de los clásicos es el que separa lo rural y lo urbano. La distancia entre el campo y la ciudad se manifiesta de muchas formas, pero quizás en ninguna de manera tan evidente y a la vez tan callada como en la relación entre el hombre y el animal.
El verano pasado la muerte del león Cecil provocó una conmoción global. Del cazador que lo mató supimos que era un dentista de Minnesota, de nombre Walter Palmer, que supuestamente había pagado cincuenta mil dólares por matar al “león más hermoso de Zimbabue” con una ballesta. Las autoridades acusaron al cazador y a su guía de no tener los permisos necesarios para matar al animal, y el guía y el propietario del terreno donde murió Cecil acabaron en los juzgados. Palmer volvió a eeuu sin consecuencias legales, pero sufrió durante semanas una de las ya tristemente familiares campañas de acoso en internet. Y los zimbabuenses, mientras tanto, no parecieron darse demasiado por enterados, ni echar de menos a Cecil tanto como los internautas.
El duelo por Cecil no es único, a pesar de una difusión global con quizás pocos precedentes. Hace un año hablábamos de Excálibur, el perro de la enfermera Teresa Romero, sacrificado en circunstancias polémicas. Y celebraciones populares como el Toro de la Vega ponen de manifiesto periódicamente que hay gente a la que le importan mucho la vida y el bienestar de los animales; y otra a la que, en apariencia, le importan bien poco. En el mundo previo a la industrialización –donde la empatía no sobraba; tampoco con las personas–, los espectáculos cruentos con animales fueron pasatiempo habitual en el campo y las ciudades. En España quedan la tauromaquia y otros festejos populares menos refinados como reliquias de ese universo de torturas y brutalidades socialmente aceptadas. Hace trescientos años la aristocracia europea aún se entretenía manteando zorros y rematándolos a palos, y en las ciudades era posible jugar a decapitar gallos y gallinas lanzándoles discos afilados.
Incluso en tiempos industriales continuó la práctica antigua de oponer animales feroces de distinta especie. La forma más común era enfrentar a perros con toros, pero en el Nuevo Mundo se desarrollaron modalidades como la lucha entre osos grizzly y toros, en ocasiones de lidia. A medida que en Occidente avanzaba lo que se ha llamado la “pacificación de las costumbres”, el proceso por el que la violencia se proscribía de lo practicable y lo pensable, la crueldad con los animales fue paulatinamente eliminándose u ocultándose en formas vergonzantes justificadas en la alimentación, como la cría industrial. Incluso en este último caso, el discurso contemporáneo avanza en la dirección de reconocer algún grado de bienestar y una muerte piadosa.
Sin embargo, el proceso ha sido menos nítido en el campo, donde el contrato animal sigue presidido por una practicidad a menudo cruda, y donde una población ignorada y envejecida, a veces caricaturizada como el alimañero bestial de Rodríguez de la Fuente, persiste en formas seculares de relación social y con el medio. Tomemos el ejemplo de los perros: si en la ciudad suelen llevar una vida muelle –a veces demasiado–, en los pueblos aún deben ganarse el sustento guardando la casa o la finca, ayudando en la caza o criando. No es infrecuente que vivan encadenados o encerrados, que nadie los busque cuando se pierden en el monte, que se los remate cuando se hieren. Los galgos y podencos adoptados que pasean hoy por barrios pijos son recordatorio de las vidas duras, a veces miserables y cruentas, de sus hermanos en tantos pueblos. Los mismos urbanitas que reculamos ante la carnicería acudimos los fines de semana a hacer “turismo rural” y comer platos de caza. Y la caza es omnipresente en el campo español, un campo secreta e invisiblemente armado. Las ramificaciones a veces son insólitas: un amigo me explicó en cierta ocasión cómo el partido de Álvarez Cascos había conseguido organizarse en Asturias en tiempo récord a través de los clubes de caza y pesca. El contraste entre esta realidad rural y la urbana nos recuerda que en las naciones modernas viven grupos diversos, con intereses y valores no siempre conciliables. Y esa parte del país que no vemos a diario en las ciudades ni en los medios nacionales también existe, y vota. ~
Jorge San Miguel (Madrid, 1977) es politólogo y asesor político.