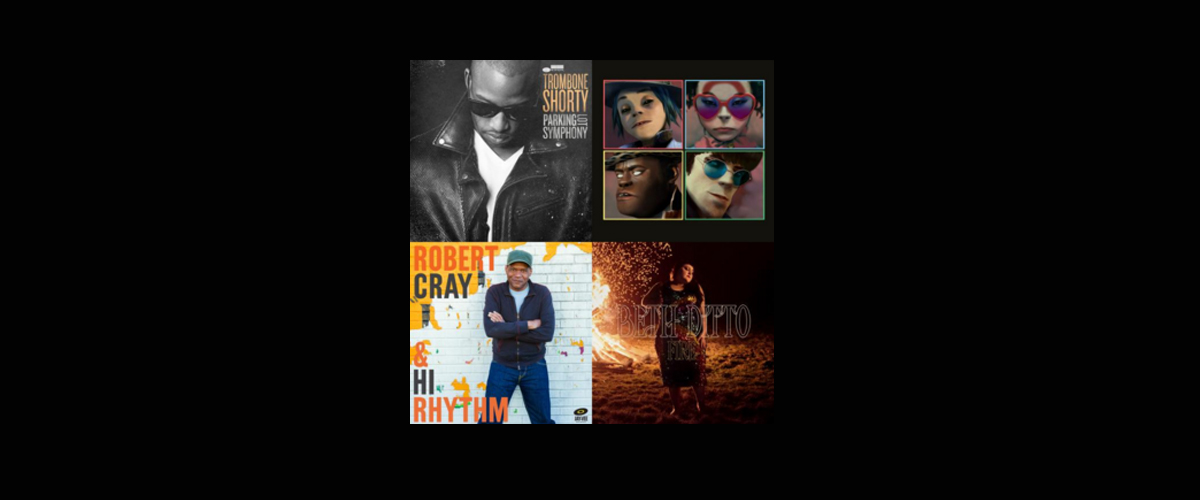El arte mexicano de la primera mitad del siglo XX es un territorio ampliamente explorado, pero su historia ha permanecido durante mucho tiempo eclipsada detrás de cuatro figuras: los tres grandes del muralismo –Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco– y, desde los años ochenta, Frida Kahlo. La exposición que se abrió en octubre en el Grand Palais en París, Mexique 1900-1950: Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco et les avant-gardes, parece confirmar desde el título ese predominio. Aunque por un lado no se puede contar la historia del arte moderno en México sin apelar a algunos nombres demasiado conocidos, habría sido un error reducirlo a ellos. La muestra de París es un intento tímido pero necesario para ampliar esa mirada.
Agustín Arteaga Domínguez, curador de la muestra, ha introducido algunas novedades: ha subrayado las décadas precedentes de la Revolución, el papel de las mujeres en la sociedad posrevolucionaria y en la vanguardia y los otros movimientos marginalizados por los muralistas: el estridentismo, el Grupo de Pintores ¡30-30!, los Contemporáneos y los surrealistas. Además, al final de cada sección temática, decidió incluir una obra de un artista reciente que sirve como testimonio de la vitalidad de las tradiciones expuestas.
La exposición no pierde la oportunidad para recalcar los vínculos con el arte francés, lo que termina por restar importancia a figuras como Dr. Atl y José Guadalupe Posada para dar más espacio a otras, como Roberto Montenegro y Ángel Zárraga, que trabajaban en el lenguaje del simbolismo (y después el lenguaje de la vanguardia, en París, como en el caso de Rivera). No obstante, otros artistas de la época, como José María Jara, se interesaban en el carácter particular de la mexicanidad, con su mezcla de lo precolombino y lo hispánico. En El velorio, de 1889, una escena casi etnográfica, impregnada con el claroscuro dramático de la pintura barroca, se reflejan las costumbres de los campesinos mestizos. La pintura testifica que el interés en estos temas no nació con el muralismo en el brote revolucionario de 1910, sino que ya era parte de la conciencia artística mexicana.
La exploración del tema se intensifica con el fin de los enfrentamientos armados en 1921. El entonces secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos, encargó a varios artistas la promoción de un programa cultural e ideológico. Debido a que esta obra se encuentra dispersa en edificios y espacios públicos en México y Estados Unidos, no se puede mostrar de manera satisfactoria en el contexto museológico. Sin embargo, la exposición otorga a cada uno de los tres grandes su propia sección en la que vemos sus pinturas, dibujos y grabados coetáneos a su trabajo muralístico. Se observa el expresionismo áspero y crítico de Orozco, los experimentos técnicos, oníricos y salvajes de Siqueiros y el amor de Rivera por la naturaleza y la figura femenina.
La Revolución cambió radicalmente no solo el arte, sino también el papel de la mujer en la sociedad mexicana, como lo confirma su representación en el cine y el arte de la época. La manera en que mujeres como Tina Modotti y Nahui Olin se representaban a sí mismas sugiere la emancipación del género. Algunas de ellas, además de ser artistas talentosas –Frida Kahlo, María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo–, fueron también entrepreneuses –Inés Amor, por ejemplo, abrió en 1935 la primera galería comercial del país– y patrocina- doras –Dolores Olmedo, Lupe Marín y María Asúnsolo–. Sus hazañas permiten contar historias del arte mexicano más allá del muralismo.
Como puede observarse en la muestra, los muralistas dominaron la batalla contra vanguardias locales, como el estridentismo o los Contemporáneos, hasta los años cincuenta. En esta década, el conjunto de artistas e intelectuales conocidos como la “generación de la ruptura” rechazó finalmente la hegemonía del arte institucional. Una figura singular de esta generación fue Mathias Goeritz, quien llegó al final de los años cuarenta e impulsó el desarrollo del arte minimalista y conceptual. Su obra se encuentra junto a la de los surrealistas al final de la exposición. Aquí también, paradójicamente, se encuentra La fiesta de los instrumentos (1945), de Orozco. De tamaño mural, esta pintura de colores vibrantes y pinceladas al ritmo del jazz no se asemeja para nada a las otras obras de Orozco presentadas hasta este punto.
Esta sala, que reúne a Goeritz, Orozco y los surrealistas, por un lado, disuelve gradualmente la disciplina cronológica y temática que había caracterizado a la primera mitad de la exposición, pero, por el otro, ilustra la complejidad de la tarea del equipo curatorial: dar un panorama adecuado de la diversidad del arte moderno mexicano.
Es el riesgo de cualquier trabajo revisionista: chocar contra el torbellino posmoderno de varias narrativas paralelas y rivales. Pero valía la pena. El visitante se pierde en la muchedumbre de obras, solo para convertirse en un flâneur, estimulado por la riqueza de las texturas. Aunque su mensaje sea quizá ambiguo, Mexique 1900-1950 es, en términos generales, una exposición deslumbrante, fuerte y llamativa. ~
Estudia la maestría en literatura comparada en la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3