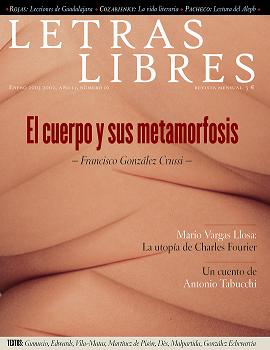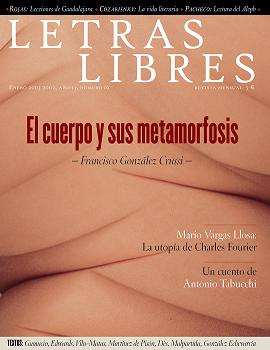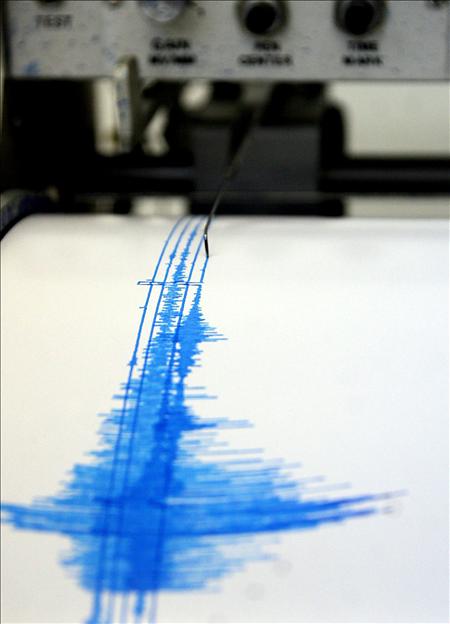El conquistador del espacio que se quedó en casa
En 1960, los científicos Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline crearon el término cyborg para definir a un hombre “mejorado” que podría sobrevivir en una atmósfera extraterrestre gracias a modificaciones fisiológicas y psicológicas, obtenidas mediante fármacos y cirugías; un proceso que llamaron “tomar parte activa en la evolución biológica”. El cyborg sería el enviado de nuestra especie para conquistar el cosmos, pero también era la mejor posibilidad de supervivencia de la humanidad tras una guerra nuclear total. La palabra cyborg viene de la fusión de los términos cibernética (la ciencia interdisciplinaria que estudia el control y la comunicación entre seres vivos y máquinas, y que fue inaugurada por el matemático Norbert Wiener, tras la publicación de su libro Cybernetics, en 1948) y organismo. Al hablar de cyborgs podemos referirnos a cualquier organismo en el que se combina lo evolucionado con lo manufacturado. En consecuencia, podemos imaginarlo igualmente como un ratón al que se le implanta una bomba osmótica para suministrarle dosis de alguna droga, que como cualquier organismo modificado genéticamente o bien como el planeta entero, entendido como un organismo en el que las obras del hombre y la naturaleza han establecido un equilibrio y una relación de dependencia tensa y frágil, pero hasta ahora sostenida. Ahora bien, dado que el hombre es el único animal que requiere de una cultura para sobrevivir, todos somos cyborgs desde el origen de nuestra especie. Por otro lado, el cyborg también es uno de los protagonistas más populares de la ciencia ficción, tanto en el papel de villanos como de héroes, ya sea en la forma de Terminator, en la de Robocop o en la de la terrorífica computadora que se nutre de energía humana en la película The Matrix, entre otros.
Los más recientes progresos en la ciencia han creado la impresión de que nos acercamos vertiginosamente a un mundo poblado por cyborgs o tecnoquimeras capaces de proezas inverosímiles. Un ejemplo son los corredores sin piernas que emplean prótesis de fibra de carbono y suelas de zapatos tenis, como el Flexfoot, con las que pueden correr a velocidades asombrosas. Pero mucho más ambiciosas que estas extremidades de alto rendimiento, o que los ojos, oídos, páncreas o pulmones artificiales, son las posibles modificaciones que traerá la nanotecnología, la ingeniería de tejido y la colisión de las tecnologías digitales de la información con la biología. Y así como tenemos una corriente que espera mejorar al cuerpo humano, también hay otra que aspira seriamente a desecharlo del todo en favor de un mejor “envase”, a mudar la conciencia a la memoria de una computadora donde pueda habitar por siempre y en todas partes, siendo omnipresente gracias al poder de internet.
Hoy se habla cada vez con más seriedad de un futuro en el que se nos implantarán chips para mejorar nuestra memoria, así como dispositivos de comunicación (internet intercraneal y telefonía microcelular) y aparatos para monitorear nuestra salud o simplemente para funcionar como interfaces de las tecnologías que nos rodean. Un circuito integrado debajo de nuestra piel podría emitir una señal o ser leído con un escáner para servirnos de pasaporte al atravesar fronteras, de llave para acceder a nuestra computadora o para hacer que se enciendan y apaguen las luces de nuestra casa u oficina al movernos de una habitación a otra. Otra tecnología que espera rendir frutos en las próximas décadas es la nanotecnología, la ciencia fundada por Eric Drexler en 1986, que consiste en manipular materiales a nivel molecular para crear nanomáquinas y con ellas fabricar cualquier cosa, lo mismo un tomate que una nave espacial. Hasta ahora los logros de la nanotecnología son modestos, pero se espera fabricar eventualmente flotillas de robots moleculares autorreplicantes capaces de eliminar la contaminación del aire o agua, de ser usados como armas de destrucción masiva (nubes de nanorobots o nanobots tóxicos que ataquen como diminutos microbios) o alimentar al planeta con nutrientes creados literalmente de la nada. Así, podrían fabricarse nanobots que se inyectarían al torrente sanguíneo o en otros tejidos para vigilar y proteger la salud, a manera de anticuerpos inteligentes capaces de comunicarse con el exterior, reportar acerca de la condición del cuerpo y eliminar amenazas.
El libro de la vida, de la muerte y de millones de patentes
farmacéuticas
Desde hace décadas el ácido desoxirribonucleico o ADN se utiliza para capturar criminales, confirmar paternidades, desarrollar medicamentos, fortalecer cultivos e investigar los misterios de la evolución. Tras la decodificación del genoma humano, una corriente de entusiastas se ha lanzado a celebrar la posibilidad de, en palabras de Gregory Stock,1 “tomar control de la evolución al aprovechar la mayor expresión de la conquista de nuestro destino”, mediante manipulaciones genéticas capaces de ser heredadas a generaciones futuras. Según científicos como Stock, quien es director del programa de Medicina, Tecnología y Sociedad de la Universidad de California en Los Ángeles, las mejoras a la especie son inevitables y, a pesar de los impedimentos morales o éticos, tarde o temprano los embriones humanos serán objeto de manipulaciones rutinarias, de manera semejante a como hoy se aplican vacunas. También es previsible que la clonación humana pasará al repertorio de herramientas de planeación familiar.2
Por una parte se promete detectar y reparar a nivel genético cualquier imperfección de un óvulo fecundado, y por otra se asegura que, mediante procesos transgénicos, será posible introducir nuevos genes de origen animal, vegetal o artificial para corregir, mejorar y/o ampliar nuestras funciones y facultades. También se espera producir animales —en particular puercos— transgénicos cuyos órganos puedan ser trasplantados a humanos. Y además, en teoría todos podremos hacernos exámenes genéticos predictivos para determinar a qué males somos más propensos, qué estilo de vida nos conviene y, eventualmente, qué nos va a matar. De acuerdo entonces con las utopías deterministas genéticas, al decodificar el genoma humano podremos identificar los genes que causan enfermedades, así como aquéllos responsables de los atributos positivos. Este conocimiento permitirá crear medicinas personalizadas de acuerdo con el ADN individual, eliminará los genes defectuosos y aumentará el número de genes afortunados para mejorar la especie.
Mae-Wan Ho,3 del Institute of Science in Society, plantea que estas promesas no parecen muy realistas a corto ni a mediano plazo, por las siguientes razones:
1. Los exámenes genéticos resultan extremadamente costosos, y es concebible que cualquier terapia para “mejorar el ADN” estará absolutamente fuera del alcance de las mayorías.
2. De realizar exámenes genéticos a personas saludables, será muy difícil evitar la discriminación genética en el trabajo y los seguros.
3. No está claro cuál es la utilidad de diagnosticar a una persona sana con un mal que se desarrollará en el futuro para el que no existe cura.
4. De todas las enfermedades genéticas, menos del 2% puede ser atribuido a un solo gen.
5. Tratar de entender las enfermedades en términos de interacciones entre genes y proteínas es peor que tratar de entender una máquina en función de sus tuercas y tornillos, con el problema adicional de que, a diferencia de éstos, cada parte del organismo está estrechamente vinculada con el todo.
6. El efecto de cada gen depende de factores externos y ambientales, así como del bagaje genético de todos los demás genes. Con ello, el estudio de éstos se vuelve sumamente complicado.
7. Nadie hasta ahora se ha curado de una enfermedad gracias a que conocía su información genética.
Como escribe Ho, “el enfoque determinista genético del Programa del Genoma Humano es pernicioso porque desvía la atención y los recursos de las causas reales de la enfermedad, al tiempo que estigmatiza a las víctimas al promover tendencias eugenésicas en la sociedad”. Cuando se demostró, en febrero de 2001, que el genoma humano tenía tan sólo treinta mil genes, parecía que el determinismo genético había sufrido un golpe mortal, ya que el hecho de tener apenas la tercera parte del número de genes que se creía que teníamos implicaba la imposibilidad de que genes individuales controlaran todos los aspectos de nuestra vida: nuestro desarrollo, las enfermedades que padecemos, nuestro comportamiento, inteligencia, preferencias sexuales y tendencias criminales, entre otros aspectos. No obstante, muy pocos cuestionan la ilusión de un futuro en el que todo mundo tendrá en el bolsillo una tarjeta con toda su información genética.
Dado que la concepción del hombre como máquina ha penetrado de manera implacable en la cultura, nadie cuestiona la idea de que el ADN sea un código, un pedazo de software ingenioso pero infestado de bugs, “el equivalente a virus de computadora, egoístas, parasitarios, cadenas de letras que existen por la pura y simple razón de que son buenas para replicarse”, como escribe Matt Ridley.4 Quizás el primer problema para entender el genoma humano radica en la manera en que nos lo explicamos. Para empezar, definir al 35% del ADN como basura genética tal vez sea un poco arrogante, y es posible que en unos años descubramos que esos desperdicios en realidad cumplen alguna función vital.
Lamentablemente, hay demasiadas incógnitas en el terreno de la genética, y así como nadie se explica cómo al añadir un simple gen sintético a un camote su contenido en proteínas aumentó exponencialmente (en la universidad de Tuskegee), tampoco nadie entiende por qué al añadir una hormona humana de crecimiento a los cerdos éstos desarrollan úlceras gástricas, esterilidad e inflamación de articulaciones. Es un lugar común decir que la revolución genética, como la atómica, puede generar inmensos beneficios pero también desatar horrores inimaginables. No hay duda de que la evolución es de por sí un proceso caótico y fuera de control. No obstante, en un parpadeo histórico el hombre ha adquirido la capacidad de transformar a todo ser viviente, incluyéndose a sí mismo, lo cual envuelve una enorme responsabilidad y un peligro gigantesco. Especialmente en manos de una especie obsesionada con los cuerpos perfectos pero que, como los gnósticos de la prehistoria, siente repugnancia por el caos sangriento de la carne. –
(ciudad de México, 1963) es escritor. Su libro más reciente es Tecnocultura. El espacio íntimo transformado en tiempos de paz y guerra (Tusquets, 2008).