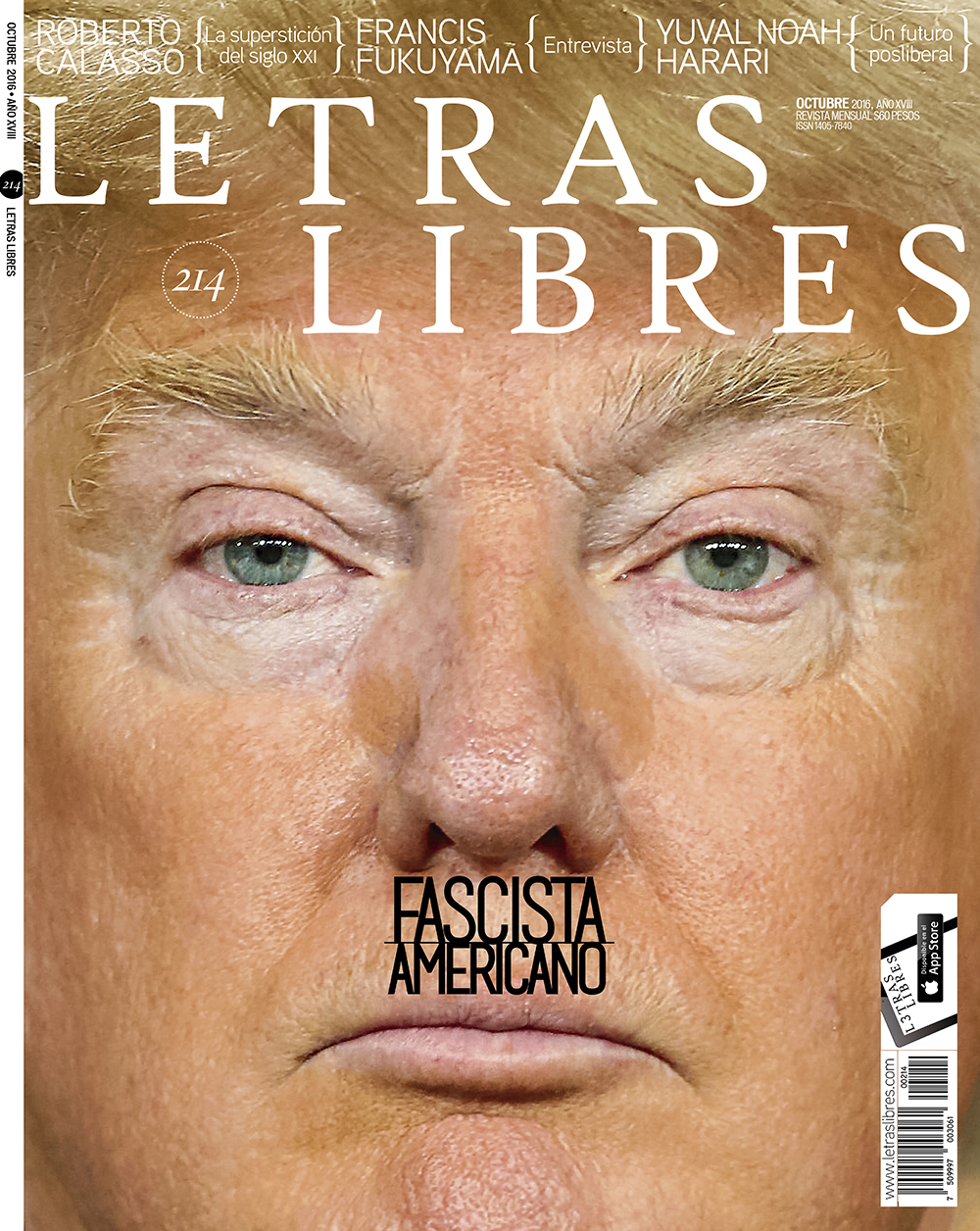Casi ciento veinte años después del Ensayo sobre la naturaleza y función del sacrificio de Henri Hubert y Marcel Mauss, podríamos preguntarnos qué ha sido del sacrificio. Desde entonces, varias obras fundamentales han aparecido y se ha acumulado una impresionante cantidad de materiales y estudios. ¿Podemos, entonces, decir que las ideas de Hubert y Mauss han sido confirmadas, refutadas, abandonadas o corroboradas? ¿Podemos decir que hemos avanzado? Si es así, ¿en qué dirección? Y ¿podemos reconocer cierto carácter general, como un sello, que haya dejado su marca en todos estos estudios, al menos en los círculos académicos? Si tomamos el estudio de Hubert y Mauss como un terminus a quo, podemos considerar la colección de ensayos Greek and Roman animal sacrifice, editada por Christopher A. Faraone y F. S. Naiden en 2012, como el terminus ad quem, que aporta una ejemplar evaluación del estado de la cuestión en el mundo académico. Trataré de trabajar retrocediendo en el tiempo, empezando, de hecho, a partir de este libro. Desde la introducción de su editor y con el propósito de despejar el campo de cualquier intromisión innecesaria, el libro enfatiza que, en lo concerniente al sacrificio de sangre, los últimos cuarenta años han sido dominados por dos libros: Homo necans de Walter Burkert (1972) y La cuisine du sacrifice en pays grec de Marcel Detienne y Jean-Pierre Vernant (1979). Fritz Graf añade otro: La violencia y lo sagrado de René Girard (1972), aunque relegado a un segundo plano porque el estatus académico del autor no es tan impecable como el de los otros académicos. (Después de todo, Girard se involucró con la literatura.) En 2012, Faraone y Naiden dejaron claro enseguida que, como por definición el destino de las ciencias (incluidas las ciencias humanas) es progresar, queda todavía por verse, y en qué medida, si esos libros siguen resistiendo el escrutinio.
Pero, primero, ¿qué tienen en común las enormemente diferentes obras de Burkert, Girard y Detienne y Vernant? Según Fritz Graf, es el hecho de que son “Tres Grandes Teorías”. Y esto es esencial si uno desea probar (y esa es la manifiesta intención de Greek and Roman animal sacrifice) que las “Grandes Teorías” están fuera, que son vestigios del pasado. Tal vez deberían estudiarse como cualquier otro fenómeno, como hecho social y cultural, pero son inadecuadas si uno desea describir el sacrificio, palabra que por sí sola y de esta manera es puesta en duda. Esto queda claro al final de la introducción de Faraone y Naiden, donde subrayan que el animus de todo el libro es mostrar que “cuarenta años después de la publicación de Homo necans, ‘sacrificio’ [los autores colocan la palabra entre comillas, como un corpus delicti] es una categoría del pensamiento del ayer”. Esta ominosa e inquietante frase implica varias consecuencias. Primero que nada, que el sacrificio, como tal, ya no es un tema serio de investigación, actual o del futuro, y que, si acaso, pertenece a una rama menor de estudios, correspondiente a la historia de una disciplina particular. De este modo, de un solo golpe y basándose en los estudios publicados en los últimos cuarenta años, los autores rechazan una “categoría de pensamiento” que ha sobrevivido por varios milenios, con una impresionante constancia de temas y lenguajes, no solamente en el mundo clásico, sino también –si deseamos retroceder a las tradiciones que forman el pilar del estudio de Hubert y Mauss– en textos védicos y bíblicos. En otras palabras, el mundo académico parece considerarse, en 2012, demasiado sofisticado e iluminado como para conformarse con lo que la humanidad, torpemente, ha acumulado desde tiempo inmemorial y en los escenarios sociales y geográficos más dispares. Y, sin embargo, no hay nada nuevo en esta actitud. En 1987, durante una conferencia en Stanford, Jonathan Z. Smith, figura líder en antropología, pronunció las siguientes palabras con formidable candor: “No conozco monografía etnográfica alguna, publicada en los últimos veinte años, en cuyo índice aparezca el término ‘sacrificio’. Mi conclusión es que no existe ‘sacrificio’ alguno hasta que lo inventamos. Nosotros lo imaginamos y después salimos a buscarlo.” Estas son palabras de una arrogancia excepcional. Pero parece sumamente irónico y emblemático que solo cinco años antes de la conferencia en Stanford, Hertha Krick publicara Das Ritual der Feuergründung, su magnífico estudio sobre el ritual de preparación de los fuegos sacrificiales védicos. Se trata de un volumen de casi setecientas páginas con un índice, que ocupa casi tres columnas, de entradas relacionadas específicamente con el sacrificio. Quizás su libro no pertenecía a la categoría de “monografías etnográficas”.
La actitud despectiva de J. Z. Smith hacia el sacrificio, que considera como falaz, anticuado y hasta infundado, podría parecer idiosincrática y aislada. Pero lo contrario es verdadero: esta misma actitud es la que ha encontrado apoyo en la comunidad académica. El libro de Faraone y Naiden es prueba de ello. Y empieza a filtrarse una nueva implicación: habiendo establecido confiadamente que “lejos están los días en que se creyó que podía elaborarse una teoría del sacrificio que abarcara todos los milenios y civilizaciones” (esta es la frase inaugural de Le sacrifice dans l’Antiquité, el importante volumen sobre el sacrificio de la Fondation Hardt), es posible dar los primeros pasos en la joven disciplina de la antropología del antropólogo. El primer experimento, y hasta el momento insuperable, en esta disciplina viene del libro Observaciones a ‘La rama dorada’ de Frazer de Ludwig Wittgenstein, donde el autor trata a James George Frazer de la misma manera en que Frazer trata a sus primitivos: observa su comportamiento, sus reacciones forzadas, sus significados implícitos, sus puntos ciegos, sus susceptibilidades victorianas; de la misma forma en que un antropólogo habría documentado, en el campo, las acciones de un chamán. Es un difícil y delicado camino, y la clarividencia de Wittgenstein no produjo un gran resultado. Pero ahora, en el mundo académico, existe la tendencia a reparar en la personalidad de los investigadores a la hora de formular juicios sobre sus trabajos. Por ejemplo, desde el principio de Greek and Roman animal sacrifice, Faraone y Naiden revelan, con cierta brutalidad, sus verdaderas intenciones. Escriben: “El tema de la violencia de Burkert se remonta al reaccionario francés Joseph de Maistre, y el tema de la solidaridad comensal de la escuela francesa se remonta a Durkheim y la Ilustración.” En cuanto a Girard, según Fritz Graf, basta con decir que “generaliza los aspectos pesimistas de la antropología freudiana”. Lo pone en indicativo, como cuestión de hecho y en un tono de tal certidumbre que el juicio tiene algo involuntariamente cómico en él, especialmente si uno considera la vergüenza que podría causarle a Burkert en Alemania, donde se desprecia o ignora el nombre de Joseph de Maistre, mientras que el mismo Burkert es altamente respetado como autoridad en estudios clásicos. Las siguientes frases nos proveen de un mejor ejemplo de humor involuntario: “Tanto Girard como Burkert podrían verse como reaccionando a sus experiencias personales de la Segunda Guerra Mundial: los dos crecieron en países devastados por la guerra, Girard en el sur de Francia; Burkert en el sur de Alemania.” No hace falta recalcar que esta observación tiene un valor heurístico cercano a cero, en tanto que es aplicable a millones de personas. Sin embargo, es un enfoque compartido por, al menos, otro autor en el libro, Bruce Lincoln, quien rastrea la teoría de Burkert hasta “la angustia alemana de posguerra” y la de Vernant y Detienne a la “perpetua joie de vivre francesa”.
Sin embargo, no quisiera hablar sobre este aspecto, sino acerca de la actitud general de rechazar las “Grandes Teorías”, aquellos residuos de una época más ingenua y sencilla. De la misma manera en que muchos que presumen de rechazar la política y hacen, al mismo tiempo, una declaración política –y de tipo bastante virulento–, los antropólogos de hoy que tratan a las “Grandes Teorías” con desprecio y mal disimulado desdén, al mismo tiempo están estableciendo otra “Gran Teoría”. Pero ¿qué tipo de teoría? Para tratar de entender esto, estoy impelido por una aguda observación hecha por Jaś Elsner, que puede ser leída en la misma colección editada por Faraone y Naiden: “Me parece que el problema fundamental es que la actual communis opinio sobre el sacrificio de sangre, aunque presentada como hecho histórico, es realmente una suposición teológica (suponiendo una forma de religión enraizada en un intercambio sacrificial entre los dioses y los hombres que resulta en un beneficio material: la provisión de carne y el banquete que siempre se ofrece al final del proceso sacrificial).” Aunque aparentemente resulta cosa de sentido común, esta visión del sacrificio es tan incongruente como la visión decimonónica que explicaba las mitologías en términos meteorológicos, como los vaivenes de las nubes de lluvia, las tormentas, las sequías y los relámpagos. Pero lo interesante aquí no es tanto la escasa substancia especulativa de esta communis opinio sobre el sacrificio sino sus orígenes ocultos, que constituyen lo que yo quisiera describir como la superstición de la sociedad (donde la palabra “sociedad” debe ser entendida como el mero objeto de la superstición, de la misma manera en que uno habla sobre “la superstición del gato negro”).
En este momento debemos retroceder más aún y ampliar la perspectiva puesto que la cuestión no concierne únicamente a la antropología, sino a nuestro mundo como un todo. De hecho, ¿por qué nos habríamos de sorprender? Si ahora la Iglesia católica no parece más que una gigantesca agencia de ayuda social, entonces, ¿por qué una simple rama de una actividad académica, como la antropología, habría de vacilar ante la idea de considerar a la sociedad como el último horizonte de pensamiento?
El siglo XX presenció la cristalización de un proceso de gran alcance que ha afectado todo aquello que cabe bajo la etiqueta de religioso. Lenta, pero segura, la sociedad secular se ha convertido en el principal marco de referencia de todo significado, como si su forma correspondiera a la fisiología de cualquier tipo de comunidad, y tuviera que hallar todos los sentidos dentro de la sociedad misma. Esto puede tomar las más diferentes formas políticas y económicas: capitalistas o socialistas, democráticas o dictatoriales, proteccionistas o de libre mercado, militares o sectarias. En cada caso, todas deben ser consideradas como meras variantes de una única entidad: la sociedad misma. Es como si la imaginación, después de miles de años, se hubiera privado a sí misma de la habilidad de ver más allá de la sociedad en busca de algo que provea de significado a lo que está pasando dentro de ella. Este es un paso en extremo arriesgado que proporciona un notable alivio psíquico, pero un alivio que no dura mucho tiempo. Vivir “más allá del bien y del mal” es algo que se topa con una invencible resistencia. Producir, o al menos alentar ese alivio, es una característica clave de la democracia, pero una que no puede mantener. Comparada con todos los demás regímenes, la democracia no es un pensamiento específico, sino una serie de procedimientos que se convencen a sí mismos de ser capaces de incorporar cualquier tipo de pensamiento, excepto aquel que busca derrocarla. Y este es su punto más vulnerable, como se demostró en Alemania en enero de 1933. La sociedad secular se halló a sí misma hábil y capaz de reabsorber, aunque disfrazados, los mismos poderes que apenas acababan de expulsar. La práctica de la teología desembocó en política, al tiempo que delegó su teoría en las universidades. Pero el proceso es aplicable a todos los niveles: sin la excitación de lo numinoso, la sociedad secular parece negarse a existir, mientras que lo numinoso en sí es confinado a escenarios académicos. De esta forma, sin poder nombrar aquello que se adora conforme a las reglas de una tradición, la sociedad parece condenada a una nueva y generalizada superstición: la superstición de sí misma, la más difícil de detectar y disipar. Los peores desastres, en consecuencia, siempre han ocurrido cuando las sociedades seculares han buscado convertirse en orgánicas, un recurrente anhelo de todas las sociedades que desarrollan un culto a sí mismas (siempre con las mejores intenciones, siempre intentando recuperar una unidad perdida y una supuesta armonía). En esto, Marx y Rousseau, pero también Hitler y Lenin, o un liberal como Henri de Saint-Simon, han encontrado un fugaz consenso: lo orgánico está bien, para todo el mundo. Nadie se siente tentado a sugerir que la deplorada atomización de la sociedad pueda ser, también, una forma de autodefensa contra peores males. En una sociedad atomizada es más fácil pasar inadvertido. Nadie espera que la policía secreta toque a su puerta a las cuatro de la mañana.
Todo esto ha ocurrido como el resultado de un largo y tortuoso proceso de evolución ininterrumpido, a pesar de las apariencias que sugieren lo contrario. Si (de manera evidentemente arbitraria y con consideraciones puramente dramáticas) tuviéramos que escoger el punto de partida de este proceso, ninguna imagen nos serviría mejor que la de Esparta, como Jacob Burckhardt lo describe en Historia de la cultura griega, condensando el punto en pocas palabras con su acostumbrada sobriedad: “El poder puede tener una gran misión en la tierra; puesto que quizá sea únicamente a través del poder, en un mundo protegido por el poder, que puedan desarrollarse civilizaciones superiores. Pero el poder de Esparta parece haber surgido casi para sí mismo y para su propia autoafirmación; y su constante pathos era la esclavización de sus súbditos y la extensión de su dominio como un fin en sí mismo.”
Que estas palabras de Burckhardt tengan una particular relevancia y que puedan aplicarse, no solamente a Esparta, sino a lo que está sucediendo hoy en día, lo corrobora un curioso suceso editorial. En 1940, la editorial alemana Deutsche Buch-Gemeinschaft publicó en un solo volumen la Historia de la cultura griega, de Burckhardt, con una nota introductoria firmada por “El editor”, con la siguiente advertencia: “Las cantidades excesivas de información técnica, notas, referencias a fuentes, así como ciertas repeticiones y detalles que interesan solo a los investigadores, han sido eliminados. Esto ha hecho que el trabajo sea mucho más legible.” Pues bien, llegando a la página cincuenta, el lector podía encontrarse con que un párrafo entero había sido eliminado, y era precisamente el párrafo que terminaba con las palabras que acabo de citar. Pero es interesante leer las líneas anteriores, que también habían sido cortadas: “Ya hemos establecido que fundar una ciudad implicaba un gran costo. Pero la fundación de Esparta, en particular, tuvo un precio excesivamente alto, que pagaron los pueblos sojuzgados. Se les ofrecieron, como opciones, toda clase de esclavitud, aniquilación, deportación.” Y Burckhardt concluyó que, aunque una organización social de este tipo tuviera una magnificencia propia, uno no puede evitar considerarla “carente de cualquier sentimiento de empatía”. Para un editor alemán, fiel al régimen (y para ese entonces, todos lo eran), resultaba intolerable que se presentaran ciertos hechos con aquella inflexible precisión, “carente de cualquier sentimiento de empatía”, tal como lo hacía Burckhardt.
Respecto de la sociedad secular, podríamos preguntarnos si es una sociedad que cree en algo, aparte de en sí misma. O si ha llegado al grado de sabiduría en que uno renuncia a la creencia, pero se limita a observar, estudiar y entender en una progresión imprevisible e indefinida. Ahora bien, esta condición, que demanda sobriedad y concentración, no parece corresponder con lo que sucede todos los días en esta inmensa sociedad secular que se extiende sobre todo continente y que, por varias causas, resulta continuamente azotada por la ingobernabilidad. Esta ingobernabilidad evoca lo acontecido durante el tiempo de las guerras religiosas, con la diferencia de que estas estaban provocadas por conflictos entre creencias: ejércitos invisibles de teologías y liturgias combatían junto a ejércitos terrenales. Hoy sería imposible detectar tales ejércitos, dada la notable estrechez mental de tales teologías y su obvio rol de pretexto para la acción política que, con frecuencia, resulta particularmente violenta. El objeto de los conflictos de la sociedad ya no es algo que vaya más allá de ella misma, sino que es ella misma y es, antes que cualquier otra cosa, una vasta superficie experimental, un laboratorio donde fuerzas opositoras intentan tomar el control sobre los experimentos.
Esta imagen ya debe ser suficiente para reconocer el carácter único de la sociedad secular. Todo etnógrafo de la escuela positivista sabía que los cientos de sociedades catalogadas por su disciplina tenían, al menos, una característica en común: la creencia en poderes y entes externos a la sociedad misma, invisibles, autosuficientes, y que afectaban la vida de todos. Pero la sociedad secular declara que puede vivir sin nada de esto. Y de ahora en adelante me referiré a ella como sociedad experimental para, de este modo, identificar su carácter peculiar.
Pero ¿cuándo y dónde comenzó a moldearse esta singular configuración? Aunque es verdad que sus primeros signos pueden fijarse, siempre con buenos argumentos, entre el Paleolítico y la Revolución francesa, invariablemente existe un momento de cristalización donde su forma final comienza a ser visible. Y en este caso se puede identificar en los años que podríamos describir como el período de Bouvard y Pécuchet, los dos intrépidos innovadores de Flaubert que, malinterpretados incluso hoy, fueron los primeros experimentadores totales. No existió área de la actividad humana que les estuviera vedada, y su investigación dejó rastros indelebles en todas direcciones, ya fuera en jardinería o en astrofísica. Su propósito era preparar el terreno de todo experimento futuro que tuviera que basarse en una suerte de enciclopedia omniabarcadora. En ellos podemos encontrar la semilla de lo que algún día se llamaría Internet. Pero si Bouvard y Pécuchet pueden reclamar el título de heroicos fundadores de la sociedad experimental, siempre hay un libro que guía la doctrina: como las trece epístolas del apóstol Pablo para el cristianismo, la Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la urss de Stalin para los soviéticos, La interpretación de los sueños de Freud para el psicoanálisis. En el caso de la antropología fue Las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, publicado en 1912.
Por una curiosa paradoja, el libro de Durkheim resultó la imagen al espejo del ensayo que su sobrino, Marcel Mauss, había publicado trece años antes. Mauss y Hubert habían escrito sobre la “naturaleza y función del sacrificio”. Mauss, como vidente védico disfrazado, buscó, sobre todo, enumerar las características esenciales de la “naturaleza” del sacrificio, sin menospreciar su “función” social. Por un lado, Mauss quería descubrir qué es el sacrificio, qué peligros acarrea y con qué tipo de cosas establecía contacto. Nada menos, en efecto, que una “Gran Teoría”. Por el otro, Durkheim solo estaba interesado en su “función”: aquel peculiar fenómeno donde abstrusas y frenéticas ceremonias servían para mantener el equilibrio y la cohesión de una sociedad (en efecto: de cualquier sociedad). El camino de Durkheim resultó exitoso y continúa siendo un fundamento irrefutable. No sorprende que un investigador como Robert N. Bellah siga declarándose “profundamente durkheimiano” y que dicha declaración siga la línea de la corriente dominante en la antropología. Incluso hay algo obvio en ello, como un maestro de preparatoria describiéndose a sí mismo como “profundamente newtoniano”. Efectivamente, hoy en día la antropología, o es funcionalista, cualesquiera que sean sus métodos y sus escuelas, o no existe. Este es el terreno de pensamiento común y universalmente aceptado. Pero ¿podría ser de otra manera? La antropología, como el estudio de la sociedad, solo puede ser el locus electionis, donde se representa la suprema superstición, que es la sociedad misma. El fundamento de la superstición de la sociedad queda expuesto en la obra maestra de Durkheim con formidable candor, inigualable lucidez y sin ningún temor de llevar las cosas a sus últimas conclusiones. Durkheim estaba consciente de que en su teoría no se podía trazar una línea divisoria conceptual entre, por un lado, los arunta, que celebran el ritual de las larvas de coso, “que representa los movimientos del animal al dejar su crisálida y volar por primera vez” y, por el otro, los oficiales, vestidos de levita, que lo rodeaban y cantaban los loores del Progreso y de la Ciencia. Los dos eran ramas de un único y denso árbol. Ambos casos involucraban deliria, si deseamos usar la palabra que Durkheim consideraba más apropiada. Pero eran deliria eminentemente útiles, dado que solo gracias a ellos se aseguraba la cohesión social, entre la tribu de los arunta y entre los representantes de la Francia de la Tercera República. Entonces Durkheim continúa con tonos de astringente elocuencia:
En resumen, la sociedad no es en absoluto el ser ilógico o alógico, incoherente y fantástico que muy frecuentemente se gusta ver en ella. Muy por el contrario, la conciencia colectiva es la forma más elevada de la vida psíquica, pues es una conciencia de conciencias. Situada por fuera y por encima de las contingencias individuales y locales, no ve las cosas más que en su aspecto permanente y esencial que ella fija en nociones comunicables. A la vez que más alto, ve más lejos; en cada momento del tiempo abarca toda la realidad que se conoce; es esta la razón de que solo ella pueda proporcionar al espíritu los cuadros que se aplican a la totalidad de los seres y que hacen posible pensarlos. [Las formas elementales de la vida religiosa, traducción y estudio preliminar de Ramón Ramos, Madrid, Akal, 1982.]
Esto suena como a un presocrático refiriéndose al lógos. Pese a ello, Durkheim es el fundador de esa “ciencia lúgubre” llamada sociología. Pero siempre hay un fundador antes del fundador y el mismo Durkheim describió a Saint-Simon como el “fundador de la sociología”. ¿Qué tenían en común? No solamente estudiaron y analizaron algo que llegó a ser conocido como “sociedad”, sino que fueron los primeros sacerdotes –más lúcidos y eficaces que aquellos que se detuvieron a medio camino– de un culto nuevo: el culto de la sociedad glorificada. En otras épocas era suficiente glorificar a un emperador para garantizar la cohesión social. Ya no era el caso. La sociedad misma tenía que ser glorificada. Y la cohesión se convirtió en la substancia divina que recorría su cuerpo. Durkheim no estaba interesado en criticar (o en demostrar la inexistencia de) el objeto (divino) al cual el hombre religioso afirmaba recurrir. Por el contrario, les aseguraba, con cuidado paternal: el objeto existe. Pero no hay necesidad de darle nombres de dioses o de un solo dios. Ese objeto es la sociedad misma: “pues constituye para sus miembros lo que un dios para sus fieles”.
El tipo ideal del antropólogo o del historiador de la antigüedad actual se caracteriza, como Durkheim esperaba, por un marcado desinterés por aquellas entidades para las cuales los oficiantes llevaban a cabo los sacrificios. Esas entidades podían ser dioses, demonios, espíritus, poderes o ancestros. Lo que sean, se asume que, como no existen, el hecho de recurrir a ellos es, básicamente, lo mismo que dirigirse a un armario. Lo que se le diga a ese armario se considera más o menos irrelevante, mientras que se presta una meticulosa atención a las razones económicas y sociales que pudieran haber provocado tal comportamiento. Y la solución preferida será la de cualquiera que tenga éxito en describir detalladamente la función homeostática que tal comportamiento, aberrante por sí mismo, desempeña dentro de una sociedad dada.
Una voz solitaria del siglo XX reconoció, con claridad e inflexibilidad, el proceso que llevó a que la sociedad se convirtiera en la principal y más poderosa de las supersticiones en juego actualmente: la de Simone Weil. Basándose en el pasaje de La república de Platón que se refiere a la “bestia grande y poderosa”, Weil circunscribe, con luminosas palabras, el fenómeno mediante el cual lo social “imita lo religioso hasta el punto de convertirse en uno con él, restringiendo todo discernimiento supernatural”. Es un discernimiento que pone severamente a prueba al razonamiento, como la misma Weil sugiere en un comentario entre corchetes: “Este misterio crea una aparente relación entre lo social y lo supernatural, y absuelve a Durkheim, hasta cierto punto.” Esa “relación” es una entendible pero fatal equivocación si fuera cierto que, como Weil escribe en otra parte, “de muchos modos, lo social es el único ídolo”. Inevitablemente surge una pregunta: ¿Cómo puede alguien, hoy en día, escapar de esta variante de la magia negra? ¿Cómo puede alguien en una sociedad secular, entrenado a ignorar lo invisible, volver a reconocerlo? ¿En qué forma? ¿Qué le sucederá si no quiere adherirse a una sola creencia, como pasa en el lamentable caso de las sectas occidentales que se describen a sí mismas como hindúes, budistas, chiitas o genéricamente chamánicas? Es un juego ridículo de entre las muchas oportunidades que ofrece la sociedad secular, marcadas con su sello.
La disponibilidad y el acceso a todo tipo de creencias del pasado es una de las características de una era a la que una vez llamé poshistórica. Pero, si excluimos el inevitable camino de la parodia, ¿qué otra posibilidad queda? Este sujeto anónimo, secular, ¿tendrá que conformarse con la elisión de lo invisible, convertida ahora en una precondición de la vida comunitaria? Este es el punto decisivo.
Si el factor esencial no es la creencia sino el conocimiento, como toda gnosis presupone, será cuestión de irse forjando un camino a través de la oscuridad, utilizando cualquier medio, en una especie de continuo bricolaje de conocimiento, sin ningún tipo de certeza sobre el punto de partida o noción alguna sobre el destino final. Esta es la condición, miserable y exultante al mismo tiempo, que enfrentan hoy en día quienes no pertenecen a ninguna denominación religiosa pero que, al mismo tiempo, se rehúsan a aceptar la religión, o más precisamente, la superstición, de la sociedad. Es un camino difícil que no tiene nombre ni puntos de referencia fuera de los que ya están codificados o son estrictamente personales. Pero también es un camino en el que uno se encuentra la inesperada asistencia de voces afines, como en una constelación clandestina. No creo que podamos esperar más durante la fracción de tiempo en que vivimos. Y, sin embargo, si miramos cuidadosamente, eso ya es una gran cantidad. Y es un gran juego: uno que muchos han practicado a través de los siglos, sin aparentar hacerlo, y que ahora no pueden evitar la audacia de mostrarse a plena luz. Como ya me referí a las Observaciones a ‘La rama dorada’ de Frazer, de Wittgenstein, me gustaría cerrar con unas palabras que pueden encontrarse ahí: “Uno casi podría decir que el hombre es un animal ceremonial.” ~
__________________
Traducción del inglés de Laura Guevara Pereda.
Este ensayo fue publicado originalmente en Res: Anthropology and Aesthetics.