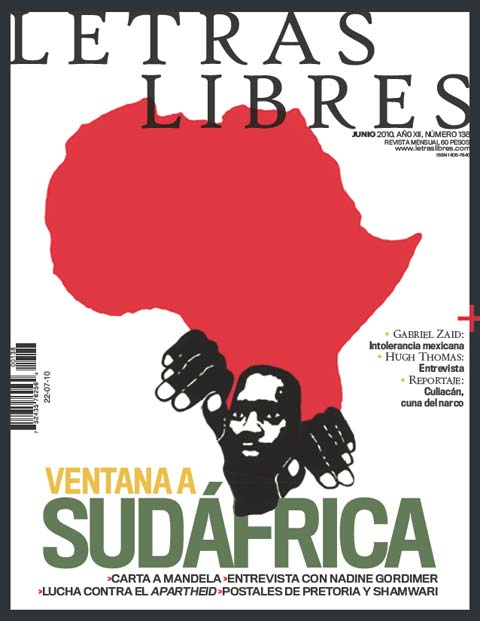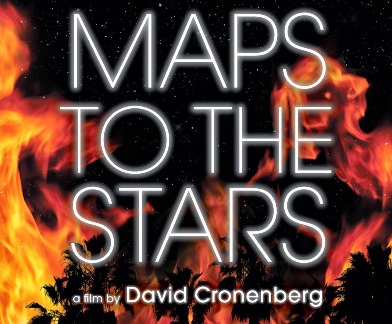En varias entrevistas y ensayos, el historiador Luis González y González cuenta que, a mediados de los años ochenta, él y su colega Friedrich Katz –el principal historiador del villismo– organizaron una convocatoria de textos con el tema “Mi pueblo durante la Revolución”. La idea, explicaba González, era invitar a la gente, sobre todo a la que vivía en el campo, a que en pocas cuartillas hablara de la huella que había dejado en sus comunidades el paso del movimiento armado. De esa manera –creían los organizadores– quedaría documentado el cariño que le tenía todo mexicano a su Revolución.
Los trabajos llegaron por miles. González y González se llevó una sorpresa (pero el más sorprendido –aclara– acabó siendo Katz). Cada texto más crudo que el anterior, los recuerdos resultaron ser crónicas aterradoras de pobreza, vandalismo y muerte sin compensación. La prosa era, en sí misma, violenta: el reclamo contra una catástrofe sin medida ni justificación. Nada que ver con el mito, hasta entonces propagado, de una Revolución benéfica y popular.
Por un lado, testimonios como esos y, por otro, los cientos de trabajos de intelectuales e historiadores formados en institutos autónomos, publicados durante la segunda mitad del siglo XX, han desvelado el aspecto caótico de la Revolución, bajado del pedestal a sus héroes (o levantado del piso a sus llamados villanos) y analizado las consecuencias de una furia y sed de sangre que a veces se disfrazó de idealismo, otras de pragmatismo y, en todo caso, de cruzada por un bien común. A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución, queda claro que los esfuerzos de revisar la historia de México sin cartas bajo la manga o ímpetus triunfalistas no encontraron un espacio libre en la agenda institucional de “festejo” y “conmemoración”. Cursis, despilfarradas y algunas de plano idiotas, las actividades enlistadas en el Catálogo Nacional de Proyectos van desde la recreación de batallas y fusilamientos hasta un juego de exhibición de la nba y el lanzamiento al mercado de una nueva variedad de verdura: la papa corregidora. Todo salpicado con loas a los que nos dieron patria, tan críticas y renovadas como el texto en formato cuadrado atrás de los monigotes en las monografías de papel.
De frente a este horizonte, entre frustrante y vergonzoso, cabría esperar la participación del cine en su modalidad patriotera. Después de todo, la narrativa maniquea de la historia ha sido construida tanto por presidentes y políticos ávidos de legitimidad, como por las visiones del cine, literalmente charras, sobre jefes revolucionarios adorados al unísono por un Pueblo que los venera y entona corridos en su honor.
Pero el cine dio la sorpresa, y en pleno bicentenario aporta una honrosa excepción: Chicogrande da la espalda al género de la hagiografía patria para contar la historia de anónimos que dejaron la vida por razones más bien personales, ligadas a revolucionarios pero necesariamente a un proyecto de nación.
Del veterano Felipe Cazals, Chicogrande narra la historia de un villista (Damián Alcázar) que defiende con los dientes la vida de su general. Son los tiempos de la expedición punitiva: la incursión en 1916 de tropas estadounidenses en territorio mexicano, después de que Francisco Villa invadiera sin razón aparente el poblado insignificante de Columbus, Nuevo México. Herido en una rodilla por las tropas de Carranza, Villa se ve obligado a esconderse en una cueva. Gringos y carrancistas, en forzada misión conjunta, lo buscan sin ningún éxito en la sierra de Chihuahua. Durante su reclusión, y urgido de cuidados médicos, Villa pone en Chicogrande la responsabilidad de mantenerlo vivo. Acosado por ambos bandos, y acallando a los soplones, el villista lleva a otro plano la definición de lealtad.
Más que la violencia que termina con su vida, el drama de Chicogrande es la disparidad entre su fidelidad a Villa y la (in)utilidad de su sacrificio a esas alturas de la Revolución. Podría decirse que su lealtad es un fin en sí mismo que ennoblece su muerte más allá de cualquier provecho, pero eso sería recaer en la retórica de la Revolución. De los muchos episodios de aquel movimiento armado (para entonces, una lucha entre guerrillas), la invasión a Columbus expone mejor que ninguno las fuerzas irracionales que en más de una batalla movieron a jefes y tropas: el resentimiento incubado, la exigencia de restitución, y la venganza entre calculada y bruta a todo lo que oliera a deslealtad y traición.
El primer acierto de Cazals consiste en reconstruir –en pleno año de festejos– un capítulo que no aporta nada a la historieta oficial. Al contrario, la anécdota de la expedición punitiva mancha la imagen de nación soberana y pacífica que habría sido inaugurada por el gobierno constitucional. En apenas unas semanas, exhibe al Primer Jefe teniendo que aceptar una “propuesta” de invasión, a las tropas carrancistas tan depredadoras como las gringas, y a hombres que seguían viendo a Villa (y por ende a Madero) como su único redentor.
No hay consenso entre los historiadores sobre el móvil último de Villa detrás de la invasión a Columbus. En su amplia biografía, Katz expone distintas hipótesis que van desde la manipulación por parte del servicio secreto alemán, el apoyo de empresarios gringos y, la más probable de todas, una venganza contra el gobierno de Estados Unidos, a quien había manifestado simpatía y respeto, tras enterarse de que no sólo había reconocido el gobierno de Carranza sino que había contribuido a la derrota en Agua Prieta. En las notas de prensa de Chicogrande se menciona que Villa buscaba en Columbus a un vendedor de armas que le había robado dinero. (En medio de la invasión –relata Friedrich Katz– Villa buscó al traficante, que ese día había viajado a El Paso a una cita con su dentista.)
El porqué de la invasión no se explora en Chicogrande, justo porque la Historia no es el punto a resaltar. La película arranca con imágenes del mayor Butch Fenton (Daniel Martínez) indagando a punta de latigazos el paradero del invasor. Su misión militar hace mucho que dejó de serlo; se ha convertido en obsesión personal. Imbuido de odio racial y de un sentido de superioridad nacional, Fenton no concibe que un pueblo de miserables se empeñe en proteger a un ladrón. Es ciego a la dimensión de Villa y al influjo que seguía ejerciendo sobre la mayoría de los chihuahuenses. No entiende que su lealtad hacia el hombre que incendiaba haciendas, mataba a los hacendados y se hacía de sus pertenencias, se debía a que con sus puros actos los redimió de una miseria ancestral. El odio y el resentimiento fueron, para una mayoría, el motor de la Revolución. Por lo menos, de la revolución villista (y, claro, zapatista).
De aquel retrato lúgubre que emergió de la recolección de testimonios, Luis González y González extrajo conclusiones que arrojaría en un texto cuya sola relectura tendría más sentido que la ejecución completa del Catálogo Nacional de Proyectos. En su ensayo “La Revolución Mexicana desde el punto de vista de los revolucionados”, el historiador aborda el desfase entre la historia grandilocuente y la que cuenta, por ejemplo, el Chicogrande de Cazals. Una de las revelaciones más claras fue que la mayoría de los mexicanos de entonces no tuvo una idea de conjunto de lo que fue la Revolución. Cada comunidad habla de la revolución que le tocó padecer (villista, cristera, obregonista, etcétera) y si acaso Madero y Villa son los únicos que se recuerdan sobre todo con aprecio. “La fama de delincuente de Pancho Villa –dice González y González– proviene de la élite revolucionaria, no de la voz del pueblo. […] a los villistas se les recuerda con cariño por ser hostiles a los carranclanes, por haber vapuleado a los güeros.”
Ya que Chicogrande es una historia sobre personajes “pequeños”, mucho del peso cae sobre los hombros de los actores. Tanto el villista como su enemigo Fenton y el médico de las tropas de Pershing (Juan Manuel Bernal), que desaprueba la “cacería humana” que ha desatado la expedición, debían ser verosímiles como individuos y a la vez encarnar un arquetipo (que no estereotipo) que hiciera vigente una fábula sobre vidas sacrificadas en nombre de un ideal. Vale decir que tanto Damián Alcázar como Daniel Martínez y Juan Manuel Bernal exhiben en Chicogrande sus mejores interpretaciones en cine hasta hoy.
Mérito, hay que decir, en el que es fácil distinguir la mano de un director cuyas mejores películas lidian con personajes incendiarios, fanatismos que desembocan en la muerte y las peores vejaciones humanas. Difícilmente Cazals dejaría que personajes como los de Chicogrande resbalaran hacia la caricatura, al sentimentalismo o el panfleto social. El monólogo en que Chicogrande explica, mientras agoniza, sus razones para seguir a Villa podría ser intolerable en boca de algún otro actor, incluso del propio Alcázar, si otro director en turno hubiera privilegiado el discurso sobre la estética de la violencia, a estas alturas distintiva de Cazals. La fotografía impecable de Damián García muestra el paisaje del norte de México como esos tantos espacios que bien podían ser en ciertos momentos el centro de la rebelión, pero que la mayoría recuerda como un terregal inhóspito, devastado y fantasmal.
Nada que se recuerde del cine mexicano reciente prepara al público para la crudeza y tenebrosidad de las secuencias finales de Chicogrande. Esto, se entiende, como único remate posible para una película que da la espalda a los clichés y al folclor que el propio cine de la Revolución propagó. Del lado opuesto a la exaltación gore, son imágenes con efecto poético –sintético y de significado abierto– que enchinan la piel del espectador. Un final alternativo a la película que se nos ha contado, y una imagen que podría ilustrar las crónicas pesadillescas de los revolucionados por la Revolución. ~