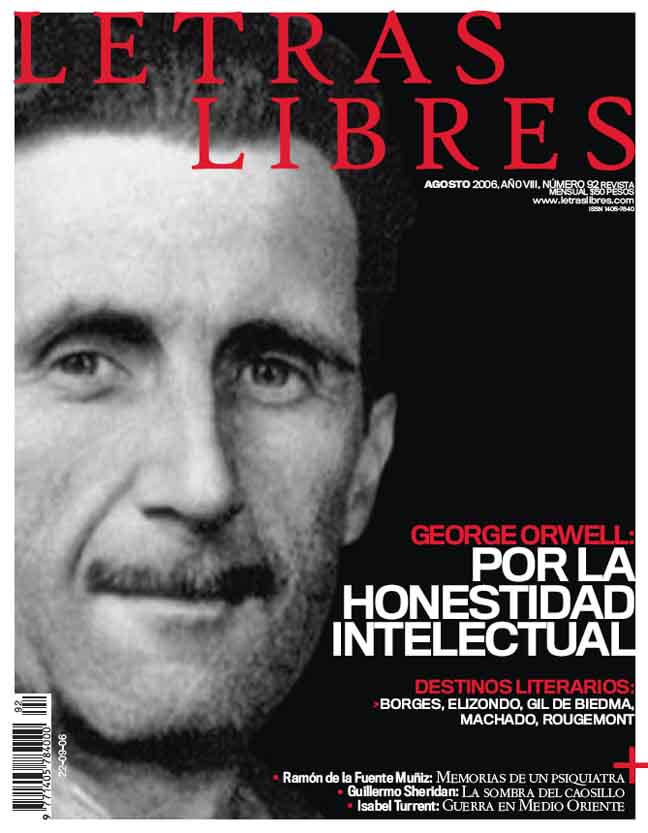El abrigo de cuero negro (ceñido y a media pierna), las botas de gamuza a juego (no tan altas que no descubran un poco de pantorrilla), y la sombra de ojos roja, el único color en un rostro que no gesticula, vuelven a su portadora bella pero peligrosa, por eso dos veces bella –y dos veces peligrosa. De pie frente a un grupo de hombres y mujeres sentados, visiblemente afligidos, la misteriosa Keum-ja se dispone a proyectar videos. En cada uno de ellos se ve a un niño pequeño distinto, llamando entre sollozos a mamá o a papá. Uno de los videos provoca que una de las mujeres sentadas se desplome; en él aparece una niña parada sobre una silla, con una soga amarrada al cuello y pidiéndole al hombre frente a ella que no la mate. En seguida, el hombre tira de la cuerda (vemos su acción a cuadro), y el cadáver de vestidito y calcetas queda suspendido del techo.
Los hombres y mujeres reunidos enloquecen de ira y dolor. Son los padres y madres de niños asesinados por un mismo secuestrador. Keum-ja les hace un planteamiento simple: que el asesino tenga un castigo legal, para lo cual lo dejarían en manos de la autoridad. “Pero si desean que su muerte ocurra ya y sea algo personalizado”, sigue, “pueden obtenerla aquí y ahora.” El grupo delibera y se decide por la segunda opción. Su lideresa, impasible, les entrega cuchillos, hacha o tijeras, y los provee de impermeables que los protejan de los salpicones de sangre. Uno por uno, los conducirá a una bodega cercana, donde su víctima, el secuestrador, está sentado en una silla, amarrado de manos y pies. La captura del asesino, y la venganza a título personal, es el pago de la deuda que la mujer de negro tiene con los padres de los niños. Ella, se nos dice, fue pareja del hombre que está punto de morir, y testigo –pero no cómplice– de la muerte del primer niño secuestrado. Inculpada por el crimen, y bajo amenaza del hombre de matar a su hija pequeña, Keum-ja se declara culpable y pasa trece años en prisión. En ese tiempo se gana el favor y respeto de sus compañeras, se convierte al cristianismo, y planea en secreto la venganza que empieza donde termina este párrafo: la muerte lenta del asesino, a manos de los padres furiosos, que, de ser ésta una película y no su descripción parcial, estaría usted a punto de atestiguar.
Si la escena le parece sádica, efectista o un cliché del género (esa heroína de negro, ese discurso de justiciero añejo), está cerca de decir que ha descubierto el hilo negro. Sra. Venganza, la última entrega de la trilogía Venganza del director coreano Park Chan-wook, es menos una reflexión seria sobre el tema de la trilogía que un ejercicio de estilo y una revisión lúdica, tanto de sus dos películas anteriores (Sympathy for Mr. Vengeance, 2002 y Oldboy, 2003) como del cine de crueldad exótica que tachamos o alabamos –distancia de por medio, siempre– de ser en esencia oriental.
Primero, la autorreferencia al género. Más que una distinción racista (o a la par de ella), lo coreano del cine coreano –aquél en el que se funden violencia y estilización– es una categoría impulsada por el mercado occidental. Sirva como muestra la paradoja habitual: cuando en 2004 Oldboy (segunda de la trilogía Venganza) ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la crítica estadounidense no supo distinguir su repulsión por una película sobre el incesto de su rechazo a la cultura que la parió. El prestigiado crítico Andrew Sarris escribió de Oldboy, en el New York Observer, que “no podía esperarse menos de un país acostumbrado al kimchi, una mezcla de ajo y col, que se entierra hasta que se pudre y después se vende como souvenir”. Poco tiempo después, Oldboy se convirtió en un hit internacional, y hoy circulan los rumores de un remake estadounidense. Otro ejemplo. Cuando en 2005 Sra. Venganza fue, por mucho, la película coreana con mayor proyección internacional, la historia de un corredor de maratón autista hacía furor en los cines de Seúl. En uno de los pocos países en el mundo cuyo público consume más cine nacional que extranjero, los géneros preferidos de la gente son el melodrama, la comedia y las historias de superación (todos presentes en Sra. Venganza, sin el menor disimulo).
Lo que no quiere decir que el tema del criminal heroico no sea una de las vetas más vivas del cine coreano del las últimas dos décadas. Tanto la historia política de Corea en el siglo xx (la invasión japonesa, la Segunda Guerra Mundial, la división temporal del país, la división permanente después de una guerra civil, un largo régimen autoritario, un golpe de Estado, un régimen militar, un magnicidio, y represiones civiles hasta fines de los ochenta) como el impacto de estos hechos, lo mismo en las cifras de producción cinematográfica que en la libertad de expresión, sentaron las bases de una nueva mitología popular, poblada de marginales con principios retorcidos, pero más sólidos y coherentes que los impuestos por las instituciones. A partir de los años noventa, cuando el control gubernamental sobre la creación cinematográfica gradualmente desapareció, no había tema más explorable que la crítica a la autoridad. Tal y como había ocurrido en los setenta estadounidenses, el cine coreano que redime al justiciero civil señala el relevo de la autoridad moral de manos de los políticos a manos de vigilantes fuera de la institución. Cuando Keum-ja, la sofisticada protagonista de Sra. Venganza, pide a los padres y madres devastados que elijan entre acudir a la policía o protagonizar el castigo, evoca la primera escena de la primera película estadounidense sobre el derrumbe de la credibilidad institucional. “¿Por qué fuiste a la policía, si podías acudir a mí desde un principio?”, le reclama Vito Corleone al hombre que pide venganza por el ultraje de su hija. El Padrino y Sra. Venganza empiezan y concluyen, respectivamente, con la oferta de dignificar, por efecto del castigo al culpable, el vínculo entre padre e hijo, roto por la ineficacia de una institución oficial.
La conciencia –y, por lo tanto, distancia– con la que Park Chan-wook comenta una genealogía en la que Shakespeare, Dumas, Coppola y Tarantino son extraños parientes (éste último, por cierto, de herencia más coreana que gringa) se evidencia en el rasgo más poderoso de su cine: un estilo deslumbrante, que sin duda reactiva discusiones sobre moral y representación. Por un lado, la cronología fragmentada, que obliga al público a ser cómplice de los personajes en su consigna de no olvidar (en todo acto de venganza, móvil y exigencia a la vez): la estructura –compleja en Sympathy for Mr. Vengeance, y en Oldboy tan perfecta que provoca que espectador y protagonista experimenten en simultaneidad la anagnórisis y el horror–, en Sra. Venganza, la tercera entrega, es más un caleidoscopio que un rompecabezas que revele una figura sólo con la pieza final. Y por el otro: la hipersofisticación visual, que incluye tanto decorados y escenarios alucinantes como una puesta en cámara que niega, en cada toma, vínculos con el realismo social, a pesar de que la trilogía se nutre de la crítica a la inequidad. Y si ya las primeras entregas eran manifiestos de estilo, Sra. Venganza agrega el retrato de una protagonista que nació como arquetipo de cine. La aludida Sra. Venganza (traducción inexacta de Lady Vengeance, el título en inglés, que refiere a la feminidad seductora, opuesta a la connotación matronil del título en español), es una ex convicta sexy, de tacones altos rojos y pelo a la Verónica Lake.
La trilogía Venganza pretende ser un ensayo sobre la relatividad de las categorías éticas, la transferencia de pecados y culpas, y los caminos en sentidos opuestos de justicia y redención. Digo pretende porque su asunto es otro, y no compete a los personajes sino al cine de Park Chan-wook. Tiene que ver con la supuesta incompatibilidad entre belleza en la forma y horror en lo representado, y con la condena a la realidad paralela –la violencia hiperestilizada– que surge de esta fusión. Si esta trilogía es el paradigma, el dilema deja de serlo y se resuelve a favor del director. A diferencia de otros, Park Chan-wook no pontifica en contra de la violencia en el cine ni niega el derecho del arte a representar con belleza el horror. Si el pecado, por así decirlo, radica en la contradicción, es el único que no puede imputársele a la peligrosa Keum-ja. “Tiene que ser linda. Todo tiene que ser lindo”, responde a la pregunta de por qué ha elegido adornar un objeto que no está hecho para verse sino para funcionar. Se refiere a la pistola negra con elaborado diseño plateado, accesorio del abrigo y botas de quien viste para matar. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.