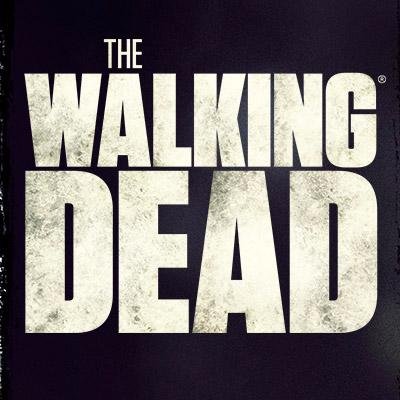Usted recuerda la escena: aparecieron las fotos en todas partes y las entrevistas y reportajes televisivos no se hicieron esperar. Fue la más extraña nota de color de la temporada del Oscar 2006. Me refiero al momento en el que David Lynch decidió, sin un dólar en el bolsillo, que tenía que hacer campaña para que su actriz favorita, cómplice de tres filmes y una serie de televisión, Laura Dern, fuera nominada al Oscar por su actuación protagónica en El imperio (2006).
Lynch mandó hacer un par de letreros (“For your consideration: Laura Dern”), tomó una silla de madera, se llevó a una vaca llamada Georgia y se colocó, un par de días, en la esquina de Hollywood Boulevard y La Brea Avenue para decirle a toda la gente que se le acercara –reporteros, curiosos y uno que otro votante de la academia gringa– que Laura Dern merecía el Oscar ese año. Por desgracia, pero previsiblemente, porque Hollywood no puede evitar ser Hollywood, Dern no fue nominada por esa actuación y El imperio no obtuvo un solo reconocimiento de parte de la academia estadounidense.
No es que este olímpico ninguneo fuera algo nuevo para Lynch: por más que Hollywood tratara de lavarse la cara al otorgarle un Oscar honorario en 2020, a lo largo de su prolífica e incansable carrera cinematográfica –un centenar de obras entre cortometrajes, videos musicales, episodios televisivos, una decena de largometrajes y hasta varios comerciales para Calvin Klein– el director de El hombre elefante (1980) nunca pudo encajar por completo en Hollywood y la industria fílmica estadounidense tampoco supo qué hacer con él. Por fortuna.
La anécdota de la vaca, el cartel y la silla expresan mejor que nada esa insólita mezcla de fascinante excentricidad y elemental cotidianeidad que cruza toda la obra de Lynch, desde sus primeros cortometrajes surrealistas realizados a fines de los años sesenta. El hijo de un granjero e investigador científico que trabajaba para el Departamento de Agricultura y de una neoyorkina nacida en Brooklyn y acostumbrada a los peligros de la gran ciudad, Lynch nació en Missoula, Montana, una pequeña ciudad del medio oeste gringo que el día de hoy tiene apenas poco más de 70 mil habitantes. Durante su infancia y adolescencia, Lynch creció en media docena de ciudades similares en donde, según dijo en alguna entrevista, abundaban las casas con el césped bien cortado, los árboles rectos y frondosos, el cielo azul, los lagos limpios y los campamentos nocturnos alrededor del fuego. O sea, el sueño pastoral americano, idílico y puro. Pero luego, el joven Lynch viajaba a Nueva York a visitar a los abuelos maternos, y otro tipo de sociedad se revelaba ante él: ruidosa, oscura y acechante. Con el paso del tiempo, Lynch empezó a sospechar que esa placidez de la América rural bien podía ser solo una fachada y que los peligros eran los mismos que podría encontrar en los callejones oscuros de cualquier gran ciudad.
Esta irresoluble tensión está presente en su obra desde el inicio. Después de estudiar en la Academia de Arte de Pennsylvania, Lynch realizó a fines de los años 60 y con el fin de ganar un concurso, una pieza que consistía en una escultura tridimensional y un cortometraje animado de un minuto de duración que se proyectaba en un bucle infinito en la misma escultura. Lynch no ganó el concurso, pero si la atención de un mecenas y coleccionista de arte de Filadelfia llamado Burt Wasserman –el dios del cine, que es Buñuel, lo tenga en su santa gloria– quien, impresionado por el trabajo del muchacho, le encargó una “pintura en movimiento” similar que pudiera proyectar en cualquier momento en la pared de su casa. Por encargo, Lynch realizó un cortometraje animado y de acción viva, The alphabet (1969), que luego presentó ante el American Film Institute, que le dio una beca de 5 mil dólares, dinero con el que pudo realizar su primera obra mayor, The grandmother (1970), un mediometraje de 34 minutos que mezcla la animación con la acción viva y que está centrado en un niño que no es amado por sus padres y que, por lo mismo, decide cultivar una abuela cariñosa, “sembrándola” a partir de una semilla.
Los varios premios y elogios de la crítica que recibió este filme –que bien podría haber dirigido el checo Jan Skanvmajer, ¡pero varios años después!– lo animaron a irse a vivir a Los Ángeles, a donde llegó para iniciar su inestable y, a la vez, invaluable carrera dentro de la industria cinematográfica más poderosa del orbe. Aunque esos primeros años no le auguraron nada bueno: desde que llegó en 1970 hasta el estreno de su primer largometraje, Cabeza de borrador (1977), pasaron siete años en los que vivió precariamente, vendiendo periódicos en la calle, construyendo cabañas, fumando cigarrillos en cantidades industriales y dejando que las ideas llegaran a él, como si fueran las truchas que captura no por habilidad sino por suerte cualquier pescador, una analogía que le gustaba usar. Al final de cuentas, esa “pesca de ideas” confluyó en la realización de la ya mencionada Cabeza de borrador, producida inicialmente en 1972 a través de otra beca del American Film Institute pero terminada con recursos propios y con la ayuda de varios mecenas que donaron el suficiente dinero para que, llegado el momento, el filme se estrenara en Los Angeles Film Festival en 1977.
Esta perturbadora y oscura cinta surrealista –“la película más espiritual a que he dirigido”, según dijo el propio Lynch en algún momento– llamó la atención del cineasta y comediante Mel Brooks, quien lo contactó para que dirigiera El hombre elefante, un proyecto que Lynch hizo suyo y que se convirtió en la película que lo introdujo al mainstream hollywoodense, pues estuvo nominada a 8 óscares (aunque, para variar, no ganó ni uno de ellos), además de que fue, acaso, la cinta más exitosa, económicamente hablando, de toda su carrera.
Paradójicamente, el triunfo crítico y económico de El hombre elefante marcó el inicio de una relación complicada con Hollywood, pero no por parte de Lynch –él siempre estaba dispuesto a trabajar en el siguiente proyecto si tenía el suficiente dinero y el mínimo espacio para que lo dejaran soñar–, sino porque los estudios nunca supieron lidiar con un espíritu libre como él, que se negaba amable pero firmemente a cualquier compromiso.
Sus diez largometrajes realizados a lo largo de cuatro décadas conforman una obra mucho más difícil de asir de lo que podría parecer en un inicio. En ella caben desde fallidos blockbusters de ciencia ficción como Dunas (1984) –que, de todas formas, sigue siendo más audaz, visualmente hablando, que el espectacular díptico dirigido por Denis Villeneuve– hasta conmovedoras road-movies gerontofílicas como Una historia sencilla (1999), ¡producida por la casa Disney!, pasando por ese torcido neo-noir de maduración y perversión juvenil que es Terciopelo azul (1986) o su obra maestra surreal y cinefílica, Mullolland Drive: Sueños, misterios y secretos (2001) que justifica, con creces, todos los devaneos y caprichos experimentales posteriores que, es cierto, como anotó en su momento David Thomson, podían resultar exasperantes por no ser tan logrados –o viceversa.
Lynch vivió lo suficiente –aunque ojalá hubiera vivido muchísimos años más– para seguir la misma curiosa transformación que han experimentado otros cineastas igual de rebeldes o iconoclastas, como Agnès Varda, quien terminó convertida en la Abuelita Chispita de la cinefilia global, o como el muy activo, vivito y coleando, Werner Herzog que, en los últimos años, más como presencia cultural que como actor, ha alternado lo mismo con Tom Cruise que con Baby Yoda. Siguiendo estos mismos pasos, con toda sinceridad y sin una pizca de cinismo, Lynch se convirtió, al final, en esa entrañable figura que compartió sus reportes meteorológicos en su canal de Youtube durante poco más de dos años, entre 2020 y 2002; en alguien que podíamos encontrar, citado y homenajeado, en cualquier sitcom estadounidense, como Padre de familia o Los Simpson; a quien disfrutábamos en sus contadas pero preciosas y preciadas apariciones en conferencias, entrevistas o clases magistrales, moviendo sus dedos en el aire, abriendo los brazos en toda su extensión, sonriendo siempre sin asomo de la mínima condescendencia, sea para negarse a elaborar sobre el significado de sus filmes, sea para verlo llorar al comentar la voz de James Stewart en el desenlace de ¡Qué bello es vivir! (Capra, 1947).
En su última aparición en la pantalla, no como cineasta sino como actor, en Los Fabelman (Spielberg, 2022), Lynch interpreta al fumador compulsivo, alcohólico empedernido e ingobernable cascarrabias que fue el maestro americano del western John Ford, quien recibe a regañadientes al jovencito Sammy Fabelman –o sea, Steven Spielberg– para darle una críptica, terminante y, la postre, inolvidable lección estética/estilística (“A ver, chamaco, ¿dónde está el horizonte en esa pintura?”). Luego que le suelta el conocido apotegma sobre el manejo del espacio cinematográfico (“Si el horizonte está arriba es interesante; si el horizonte está abajo es interesante; si está en el medio, es más aburrido que la mierda”), el Ford de Lynch, fumando siempre su enorme puro, escupiendo las palabras a gritos, manda mucho a la chingada al aprontado jovencito que se convertirá, alguna vez, en Steven Spielberg. Sammy Fabelman sale, pues, apresurado de la oficina, pero luego regresa, se detiene y desde la puerta, le dice a Ford/Lynch, sin contener su admiración y respeto: “Muchas gracias”. Ford/Lynch, de perfil, con media sonrisa y fumando su puro, solo responde: “Fue un placer”. No, David: el placer siempre fue nuestro. ~