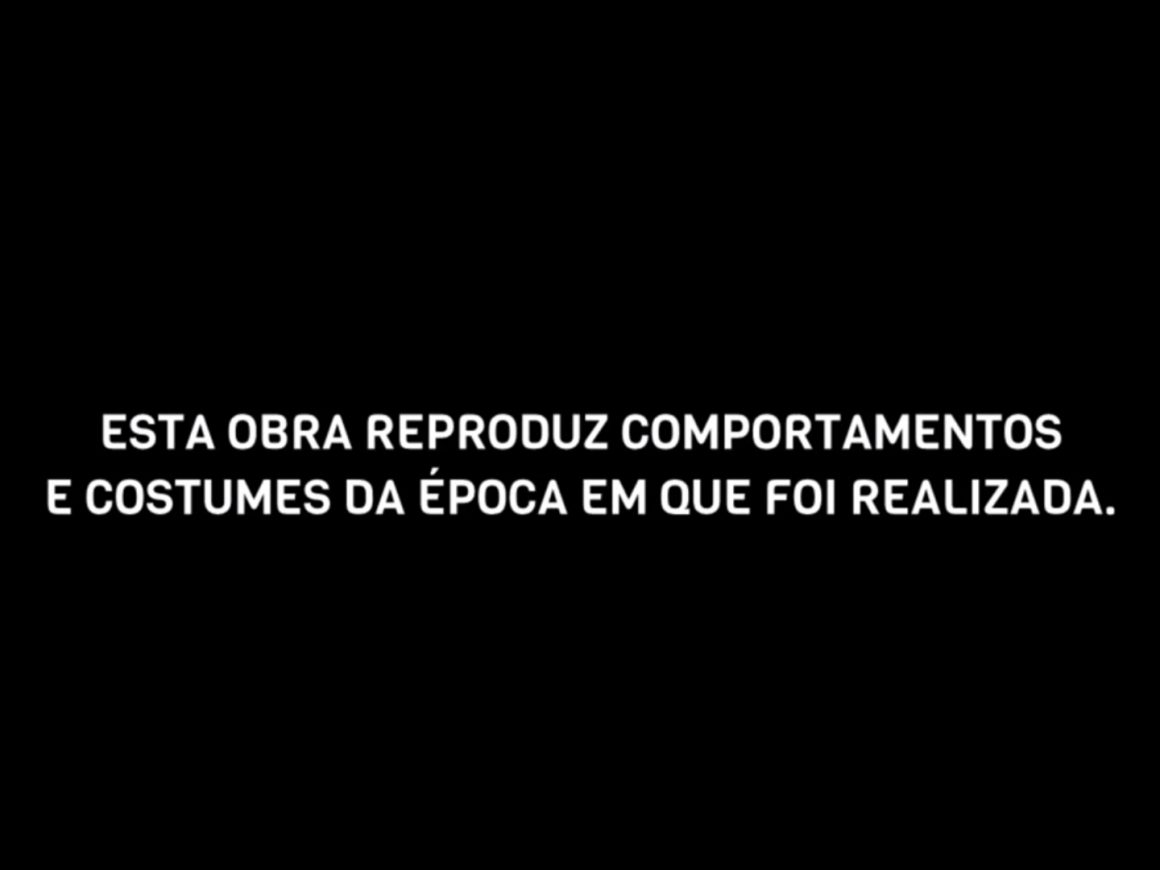Mirar hacia otro lado
La primera escena tiene lugar en un aula universitaria. El contexto académico es un grado universitario, y la asignatura que imparto trata de compaginar una historia de la crítica con la introducción a algunos métodos de análisis del filme. Mis alumnos tienen entre veinte y veintidós años.
Les proyecto una escena de un clásico de John Ford que ya conocen, Centauros del desierto, con el propósito de leer a continuación ciertas líneas que Andrew Sarris le dedicó en 1976, y que son un bello ejemplo de apreciación del detalle y emoción estética por parte del crítico. La escena en cuestión es ese momento en que el personaje del juez de paz, predicador, alguacil y excapitán sudista encarnado por Ward Bond, asiste en el hogar de los Edwards a un intercambio de gestos silenciosos entre Martha (Dorothy Jordan), que es la señora de la casa, y el héroe forajido Ethan Edwards (John Wayne), que es su cuñado. Mientras saborea un café y una rosquilla del desayuno, el reverendo capitán advierte cómo Martha, creyéndose inadvertida, acaricia el gabán de Ethan antes de doblarlo. Cuando, en el siguiente plano, ella entrega la prenda y el sombrero a su dueño, ambos se miran, retenidos en una fugacísima pausa de comunicación silenciosa, que culmina con un eufemístico, metonímico beso de Ethan sobre la frente de Martha. El encuadre sitúa al capitán a un lado, al margen pero a la vez demasiado cerca de lo que vemos esbozarse como un idilio oculto, añejo y frustrado entre Martha y Ethan. No puede caber duda de que el reverendo capitán lo sabe; y es quizás toda esa comunidad del desierto la que, encarnada en su disimulo, mira hacia otro lado por cortesía y por el bien de todos.
Conmovido por la escena, Sarris se refirió a este personaje, acaso el más literal y perfecto convidado de piedra de la historia del cine, y al sentido fordiano del encuadre que lo une a Martha y Ethan, con estas palabras:
“Nada en la tierra obligaría jamás a este hombre a revelar lo que ha visto. Cierta caballerosidad sutil y profunda interviene aquí, como en la mayoría de las películas de Ford, pero nunca es tan ostensible como para interferir con el flujo de la narración. Si desvelar este rasgo del personaje de Ward Bond le hubiera exigido más de tres planos y unos pocos segundos, habría descartado hacerlo.”

Cuando muestro la escena en clase, asumo que el alumnado ya conoce de antemano y entiende sin dificultad el aspecto denotativo de la situación: una historia familiar secreta. Lo que espero que podamos anticipar antes de leer a Sarris, es la riqueza de connotaciones que emerge: lo que el capitán sabe y finge no saber; lo que su disimulo representa en el contexto de la ética comunitaria celebrada por el filme; la profundidad temporal de esa historia que quizás se remonta a un pasado en el que todos los presentes eran jóvenes, y muy distinto el futuro que imaginaban; y, sobre todo, la economía formal de un plano majestuoso que disuelve lo cómico y lo lírico en una sola y misma sustancia. Pero cuando pregunto a los estudiantes qué han deducido de lo que sucede en pantalla, la respuesta inmediata, indubitada e indiscutida de uno de ellos es la siguiente: “dominación”.
¿Dominación? ¿De qué clase, de quién sobre quién y bajo qué términos? “De Ethan sobre Martha: ella le entrega sumisa el abrigo”. Bien, todos hemos visto la película, es un western de 1956 dirigido por John Ford. Se dan por supuestos ciertos estereotipos: la mujer ama de casa y amorosa que cuida de la familia, y el hombre que, fuera del hogar, labora (si se trata de hombre común) o deambula (si se trata del héroe). Que el cine de Ford, o el western, o el cine clásico de Hollywood en los cincuenta, reproducía estereotipos tradicionales mediante su ritualización, es una obviedad a la que esta escena aporta más bien poco, y viceversa. El caso es que estos datos de partida, que se supone conocen los alumnos, parecen evacuados del análisis, pero lo peor es que el estereotipo señalado, aquí brilla por su ausencia. Con la aprobación general de sus condiscípulos, el alumno ha aislado un gesto que tal vez encuentra “anacrónico” (alejado de las buenas costumbres de nuestro tiempo) para integrarlo en un sistema de referencia que opera mecánicamente y distorsiona por completo el sentido de lo que aparece en pantalla. Me faltaron en ese momento los reflejos necesarios para plantear hasta qué punto se verían atenuados los signos de “dominación” de Ethan sobre Martha si John Wayne no fuera tan alto ni tan bajita Dorothy Jordan. Por otra parte, ese dimorfismo (que las ficciones de hoy procuran eludir o reducir) aquí se emplea para que ambos se inclinen (él hacia ella) o alcen (ella hacia él) en mutua devoción, con el amago de un abrazo apasionado que ambos, acaso por la práctica acumulada durante años, saben reprimir (pero no del todo).
Y bien es cierto que al personaje de Ethan no le faltarán rasgos tenebrosos a lo largo del filme. No en vano es el más complejo y sombrío de los héroes fordianos, y podría ser que el alumno esté proyectando sobre esta escena inocente el perfil todavía sin definir del racista compulsivo que hay en Ethan. Pero, aun si se añade el componente machista al odio obsesivo que va a guiar más tarde al héroe en la búsqueda de su sobrina secuestrada por indios, la hipótesis de una relación de dominio patriarcal entre él y su cuñada no tiene sitio alguno en el relato, ni antes ni durante ni después de la escena.
En absoluto pretendo insinuar que, por su condición de clásico, la película quede inmune a una clase de controversia ideológica que, al fin y al cabo, forma parte de su propia historia de encumbramiento. Si se ha tomado a Ford como gran mitógrafo de Norteamérica, es precisamente por su capacidad para despejar las variables que movilizan esos mitos, pero siempre desde dentro, nunca desde la posición exterior, digamos, del cáustico John Huston. Esa misma entrega al mito le iba a permitir abordar, por ejemplo, la oscura vertiente sexual del racismo y su pánico al mestizaje –en este filme como en Dos cabalgan juntos o El sargento negro– sin salirse ni un milímetro de los consensos del humanismo popular y las gratificaciones del cine clásico. Esto significa que, por supuesto, Ford habrá de tratar temas semejantes siempre desde el lado “blanco” del problema, pero de tal modo que la claridad en la representación produzca con naturalidad una muy democrática ambivalencia de sentidos.
Ahora bien, la escena de Martha, Ethan y el reverendo es un oasis, un rincón íntimo dentro del filme. Para entenderla y apreciarla ni siquiera hace falta tener conocimiento de cómo funcionan, en la obra de John Ford, las diferencias de género, aunque lo que en ella sucede se ajusta sin conflicto al esquema habitual: de una parte, como un modo tradicionalista de división del trabajo, y de la otra, como ocasión para reproducir una comedia social que inyecta vitalidad al colectivo. En su seno, la singularidad de cada cual implica un ritual propio, como lo exige asimismo la solidaridad del grupo. Sazonadas con el gracejo que siempre extrae el cineasta de la idiosincrasia personal y colectiva –donde cada estereotipo se individualiza como extravagancia, o viceversa–, las diferencias se convierten en (legítimo) folclore. El propósito no es otro que celebrar la comunidad en tanto que funciona como familia. Y el vector que enhebra y a la vez agita los cimientos de esa arcadia, es siempre un dilema de fondo entre tradición e institución, entre lo comunitario (concepto primitivo) y lo público (concepto moderno). Y claro está que el cine de Ford recoge algo del populismo que hoy define a los libertarian que votan a Trump –pero sin la vehemencia doctrinal, casi militante, que rezuman las películas de sus coetáneos Frank Capra o King Vidor. A diferencia de los mencionados, Ford era elegíaco, no utópico.
Tampoco esta complejidad sociohistórica ulterior se iba a hacer presente durante la clase, ni se iba a dar la ocasión para mirar el conjunto del filme y observar, entre otras cosas, cómo y por qué el héroe se deshace en el último instante del saco de prejuicios que lleva a la espalda para actuar, finalmente, como el hombre justo que no puede más que ser. El problema se mantenía en el interior de la escena aislada, y las palabras de Sarris, que eran el verdadero propósito del ejercicio, no parecían ayudarla porque, ante la gravedad de la “denuncia” pronunciada por el estudiante, también quedaban disueltas como azúcar en un vaso de abstracción político-moral. La micro-comedia del disimulo y el sobreentendido, y la micro-tragedia del secreto de familia, se quedaban relegados al fondo de la situación. Aún más significativamente: al verdadero protagonista, el convidado de piedra, ni se le había prestado atención, pues así lo reconocieron los propios alumnos. Ninguno había llegado a apreciar cómo, por la gracia del encuadre y su equilibrio entre figuras, gestos y fondo, mientras los viejos amantes se hablan sin hablarse, el reverendo capitán se mantiene inmóvil con torpeza encantadora, sujetándose a la taza de café para poder fijar la vista en ningún lugar. ¿Es posible no verlo?, me sigo preguntando. ¿Y cómo es posible ver en cambio lo otro, el “fantasma” ideológico denunciado? ¿Hay un vínculo necesario entre ambas invisibilidades?
Así pues, volvimos a ver ese plano, con todos sus gestos, dos veces más. Pero fue preciso congelar y observar un determinado fotograma después de releer el texto. Y entonces algo de la gentileza celebrada por el crítico llegó a ser atisbado entre rumores de asentimiento. Hasta entonces, el vínculo entre la puesta en escena y el sentido depositado en la actitud del personaje, les había resultado, más que invisible, demasiado tenue; poco interesante, incluso irrelevante, en fin, frente al presunto tópico sexista que les sobresalía por encima de todo lo demás.
Traumático Naruse
La segunda escena transcurre en Bolonia, donde asisto al festival Il Cinema Ritrovato. Me encuentro en la fila de entrada a una charla sobre la figura histórica del explicador de películas, cuando escucho la conversación que a mi lado mantienen otros tres asistentes con acreditación. Quienes departen son dos mujeres jóvenes que se expresan en inglés nativo, y un hombre apenas entrado en la cuarentena cuyo acento lo sitúa quizás en la Europa central o nórdica. Es de suponer que, o bien son profesionales especialistas en cine, o bien son espectadores cinéfilos e instruidos. Y es así que comentan con entusiasmo las películas vistas el día anterior, hasta que llega el turno de “la película japonesa”. En ese momento irrumpe una breve pausa de repentina seriedad y búsqueda de palabras adecuadas, que concluye cuando por fin él las encuentra.
“Se me hizo muy duro verla, las diferencias de género en ese contexto me parecen terribles…”.
“Desde luego, sí, es terrible, muy duro…”, añaden ellas.
Y es el caso que no se referían, por ejemplo, a las desgracias de La vida de Oharu de Mizoguchi, ni a las fantasías de violación y revolución de Wakamatsu, sino a alguna de las dos películas de Mikio Naruse proyectadas el día anterior, incluidas en un ciclo dedicado a su fascinante período entre 1935-39. Tuve que preguntarme entonces qué se les podía haber escapado a estos espectadores, a los que suponía expertos (pues eso mismo significa estar acreditado), para ignorar que les molestaba aquello que esas películas precisamente retratan y cuestionan.
Todos sabemos del rechazo que un espectador puede sentir (legítimamente) cuando la representación ficcional de alguna clase de violencia es experimentada asimismo violentamente, como agresión “sufrida” en cierto modo, y no meramente percibida. En el cine de Naruse, sin embargo, la violencia social es sutil y doméstica, familiar, cotidiana y, al menos en sus películas de los años treinta, más inclinada a despertar la sonrisa irónica que el lagrimón o el grito. ¿Sería esta levedad el verdadero origen del malestar de los tres acreditados?
La película en cuestión tenía que ser una de estas dos: o bien Melancolía de mujer (1937), o bien ¡Mujer, sé como una rosa! (1935). La primera de las mencionadas narra las vicisitudes de una joven recién casada cuyo tradicionalismo es desafiado por su infortunio como esposa. Víctima de un matrimonio pactado entre familias, padece la indiferencia de un marido que la ignora y engaña, hasta que finalmente (spoiler) toma la decisión de abandonarle. Habrá que añadir, por cierto, que Melancolía de mujer es una de esas obras maestras que explican por qué Kurosawa consideraba al Naruse de esos años como “el mejor montador del mundo”. No se trata únicamente de un asunto formal, sino del genio del cineasta para dar al curso de las imágenes la forma simultánea de un sutil laberinto doméstico y del extravío interior que la joven experimenta.
La segunda es una joya aún más notable, a la par que amable, cuyo irónico título, si no fuera por la aliteración resultante, debería ser traducido al español como “esposa, sé como una rosa.” Se trata de una comedia melodramática protagonizada por una estupenda moga (modan gal: “chica moderna”) que luce vestimenta occidental (salvo en familia, con quienes viste kimono), un empleo en una oficina del centro de Tokio, un carácter alegre y asertivo, y un novio poco brillante y resignado a ir siempre, literal y figuradamente, por detrás de ella. El nudo de la historia se halla sin embargo en la amargura de su madre, que impulsa a la joven a partir en busca del padre y esposo que las abandonara años atrás para formar otra familia en el campo. Elipsis: ella consigue el ansiado retorno del progenitor, pero la cosa no termina de funcionar porque él es un hombre sencillo, y su esposa una snob de gusto aristocrático. Ciertamente, puede resultar chocante el tono de comedia ligera con el que se muestra la pervivencia de situaciones de “bigamia” derivadas de la tradición de los matrimonios concertados, asunto que Naruse trataba una y otra vez en su cine. Pero la cuestión es que, en medio de este sistema asimétrico que restringe los movimientos de la mujer al tiempo que tolera las derivas del hombre, la chica va a desencadenar un alud de contradicciones. ¿Cabe deducir de todo ello que la modernidad de sus ideas resulta inoperante en el marco de la realidad social japonesa? ¿Plantea el filme que el liberalismo cultivado y a la vez cuestionado en los últimos decenios de la historia del país, es ilusorio? En absoluto van por ahí los tiros, pues el relato no admite simplificaciones. Más bien sucede que la protagonista tropieza con el carácter irreversible de ciertos procesos. Su empeño en reunificar unos lazos familiares imposibles de soldar al cabo del tiempo transcurrido no se ajusta a una tipificación ideológica cerrada, sino a una economía del dilema, que es el alma de todo melodrama. ¿Cómo encajar el impulso de justicia hacia su pobre madre, con lo que puede verse asimismo como una fantasía de borrado y retorno al ideal familiar? El debate sobre el cambio de costumbres (tradición vs. modernidad, privilegios masculinos vs. sumisión femenina, etc.) y las resistencias que se le oponían, formaba parte del ecosistema social desde ya hacía mucho tiempo, y ¡Mujer, sé como una rosa! consigue retratar con deliciosa precisión el rozamiento cotidiano entre todos sus elementos. Cabe pensar, entonces, que la baja tolerancia de los jóvenes espectadores a los que me refiero ante la representación de las diferencias de género en el vertiginoso Japón de entonces, se cifre en que aparecen normalizadas en lo cotidiano al tiempo que se procede a desnudarlas. Pero lo que nunca podría decirse es que la película reproduzca sin más esos estereotipos que, por el contrario, logra objetivar críticamente.
En efecto, ambas películas, y muy especialmente esta segunda (que es con toda probabilidad la que habían visto los tres acreditados de la conversación), siguen siendo poderosamente modernas (que no “actuales”), precisamente porque permiten visualizar el ritmo y las dificultades del cambio histórico. Pero la clave, la idea central que me lleva a narrar este episodio, es mi convicción de que, así como no hace falta saber mucho sobre la historia de los EE.UU., y ni siquiera sobre John Ford, para entender a carta cabal la escena del desayuno y el gabán de Centauros del desierto, tampoco es necesario tener conocimientos profundos de historia japonesa para apreciar la gentileza con la que tales cuestiones se nos ponen con toda evidencia ante la vista y el entendimiento. Debería ser suficiente con poner en marcha la sensibilidad hacia el matiz, hacia los humores, tan diversos en Naruse, para interpretar el fondo preciso que se nos desvela por la mediación del propio filme. La lucidez de Naruse se percibe en su forma de acomodar las fricciones entre tradición y modernidad en el centro mismo de las pasiones y las vivencias. Sus películas se ocupan siempre de personajes atascados en una situación familiar o afectiva, y a medida que observan sus rutinas, contradicciones y prejuicios, crece la empatía hacia ellos –lo que implica mantener abierto el juego de las diferencias, pues empatía no equivale a identificación por más que se las confunda tan a menudo: la identificación es “centrípeta” (cuentas con mi simpatía porque sientes como yo) y la empatía es “centrífuga” (no puedo saber cómo te sientes y por eso cuentas con mi atención).
En ese mismo ciclo boloñés pude ver al día siguiente otro ejemplo formidable, por intempestivo, de la ética (y su viceversa estética) del cine de Naruse, en el desenlace de otro melodrama que, si bien no se cuenta entre sus mejores obras, al menos sí dispone de un título conmovedor, El camino que hago contigo, y de algunos instantes poderosos. Chico y chica se aman, cómo no, pero a él la familia le obliga a aceptar un matrimonio de conveniencia, y todo termina de la peor manera (spoiler): él se despeña mientras conduce febril junto a un acantilado, y ella luego se suicida. En la escena final, la compungida madre del difunto se lamenta así: “ay, si los hijos hicieran caso a sus padres…”. Y entonces, desde el fuera de campo, suena un furioso “baká!” (“¡idiota!”) que la descoloca por completo. En contraplano, el hermano menor del infortunado la mira enfurecido y toma el aliento necesario para repetírselo: “¡Mamá, eres idiota!”. Las palabras se cuidan de yuxtaponer ambos términos, okaasan, “mamá”, y baká, para que no haya dudas de lo que piensa este hijo de su madre, justo en la última línea de diálogo de un filme realizado en 1936, cuando el país estaba a punto de experimentar un nuevo repunte ultraconservador del culto (neo)confuciano a la familia. Pocos años después, la Ley del Cine de 1939, que iba a imponer ya por decreto una línea ideológica reaccionaria y una censura muy rigurosa a la producción japonesa, hará imposible la emisión de declaraciones mucho menos viscerales que la de este joven con razón indignado, dispuesto a no reprimir nunca más su posición contra la mentalidad tradicional que la madre sacrosanta encarnaba.
Ignorantes de, o indiferentes a lo que representa Naruse como cineasta clásico y como gran narrador de atascos vitales en una era de cambios y resistencias, mis tres jóvenes colegas se habían indigestado de contexto hasta el punto de no ver el “texto”, es decir, la evidencia de que este fuera producido contra aquel. La situación me parecía bastante más alarmante que la que había experimentado con mis alumnos, pues ahora me debía hacer una pregunta que, lo admito, no me atreví a plantearles a estos tres espectadores que tanto habían sufrido a Naruse: ¿qué les acredita (qué crédito pueden tener) para evaluar profesional o vocacionalmente un filme, cuando se muestran tan ineptos para entender sus condiciones mismas de posibilidad y sentido? ¿No hay en esta incapacidad para percibir diferencias que (se) expliquen (por) las distancias de la historia y la cultura, algo parecido a una retención del espíritu en los valores fijos del puritano? Habituados quizás a proceder por identificación, les ha faltado el mínimo común de empatía que solía tenerse como inherente a la conciencia histórica moderna. ¿Es a esto a lo que llaman “literalismo”, es decir, la incapacidad para ver las connotaciones en una representación? Me cuesta aceptar que, en las películas que he mencionado, los matices, los giros, los guiños y los sobreentendidos no sean también literales, pues son su sustancia propia. Si no han podido apreciarse, ¿qué queda del filme? Todos esos signos, ¿se han registrado con el estupor y escándalo de un navegante antiguo que accede a un puerto ignoto, o con el menosprecio del teólogo ante los relatos de una tribu de supuestos caníbales? “Baká!”. Si hubiera un divino tribunal de justicia estética, se habría tenido que abrir una trampilla en el suelo para tragarse a estos tres hipersensibles sin sensibilidad, para arrastrarlos por el túnel de las diferencias y depositarlos en el hirviente caldero de la hermenéutica, donde se cuece la posibilidad de entender el mundo por las obras; y las obras, recíprocamente, por un saber del mundo.
Epílogo con estupor y escándalo
Uwasa no onna (La mujer crucificada, AKA Una mujer de la que se habla) es un largometraje dirigido por Kenji Mizoguchi en 1954, justo después de El intendente Sanshô y antes de Los amantes crucificados. Sus protagonistas son una joven universitaria que vuelve a su casa en Kioto, tras ser repudiada por la familia de su novio, y su madre, dueña y gerente de un burdel heredado como negocio familiar. Ese burdel es la casa misma a la que la chica regresa, y de la que reniega, tras un frustrado intento de suicidio. Allí se enfrentará a su madre e iniciará un idilio con el joven médico que trata regularmente a las mujeres que trabajan en el lupanar, y que, para más inri, es amante de su madre.
La película puede verse en Youtube, y en uno de los enlaces que lo permiten, con subtitulado en portugués, la misma es precedida por la cartela que ilustra el artículo y aparece al final de este párrafo. No hará falta traducirla, ni creo necesario, ni incluso posible, explicarla.