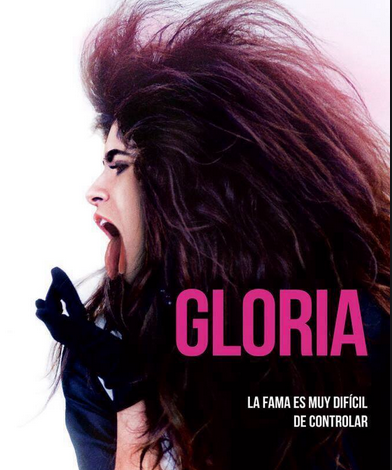La anécdota la relata Luis Buñuel a sus entrevistadores José de la Colina y Tomás Pérez Turrent en Prohibido asomarse al interior (Joaquín Mortiz, 1986). Buñuel vivía una de sus mejores épocas como cineasta: su asociación con el empresario y productor Gustavo Alatriste y la flamante esposa de este, Silvia Pinal, lo había llevado a ganar, con Viridiana (1961), la Palma de Oro en Cannes; un año después, en el mismo festival, obtendría el premio FIPRESCI por El ángel exterminador (1962). Su siguiente proyecto era uno muy personal: llevar al cine una novela picaresca del autor francés Octave Mirbeau, titulada Diario de una camarera (1900).
El francés Serge Silberman –quien para entonces tenía cierto prestigio, por haber producido Bob le flambeur (Melville, 1956) y Un paso a la libertad (Becker, 1960)– se acercó al cineasta aragonés para proponerle que hiciera una película en la industria francesa. La negociación fue de ida y vuelta: Buñuel quería trabajar de nuevo con su para entonces comadre Silvia Pinal, pero Silberman le propuso, en su lugar, a Jeanne Moreau, quien finalmente interpretó a Célestine, la protagonista. Al mismo tiempo, para escribir la adaptación de la novela de Mirbeau, Silberman le entregó varios nombres de guionistas muy destacados. Buñuel los rechazó a todos, uno tras otro. Finalmente, Silberman le dijo que le iba a presentar a un “joven muy inteligente”.
El muchacho en cuestión, que entonces tenía poco más de 30 años, se llamaba Jean-Claude Carrière y en su muy corta carrera como guionista había trabajado exclusivamente para el comediante Pierre Étaix –exasistente y colaborador de Jacques Tati–, con quien había escrito y/o codirigido tres cortometrajes –uno de ellos, Heureux anniversaire (1962), ganador del Oscar a Mejor Cortometraje de Acción Viva en 1963– y un largometraje, El pretendiente (1962). Cuando Silberman le dijo a Carrière que fuera a ver a Buñuel, le preguntó: “¿Bebe usted vino?”. Carrière contesto que no. “Pues a Buñuel dígale que sí”. Cuando el muchacho conoció al viejo cineasta, este abrió una botella de vino y le ofreció una copa. “Encantado”, contestó Carrière. Ese primer día, recuerda Buñuel, vaciaron más de una botella. El resultado de dicha reunión fue Diario de una camarera (1962), la primera de seis colaboraciones entre el cineasta español-mexicano y el guionista francés. O, más bien, la primera de siete, pues Carrière escribió Mi último suspiro (Plaza & Janes, 1982), las célebres memorias del cineasta, para lo cual grabó una serie de conversaciones que tuvo durante varias semanas con su amigo y mentor, y que posteriormente transcribió para someterlas al juicio del cineasta para su publicación. Ya se imaginará usted cuántas botellas de vino se consumieron en el proceso.
La anécdota de la escritura del guion de Diario de una camarera retrata de pies a cabeza al recién fallecido Jean-Claude Carrière (1931-2021), su inclinación a evitar conflictos creativos, su carácter prudente y generoso. Ese primer trabajo con Buñuel marcaría, además, una tendencia que seguiría hasta el final de su larguísima carrera, en la mayoría de sus 150 créditos como escritor/argumentista/guionista de cine y televisión: su preferencia por las adaptaciones literarias de grandes nombres –Mirbeau, Kessel, Chase, Grass, Mérimée, Laclos, Dostoyevski, Kundera, García Márquez– y su estrecha colaboración con auténticos autores cinematográficos a los que servía, según dijo alguna vez, proponiéndoles unas cuantas ideas y nada más. Su método de trabajo era sencillo: como guionista, quería ayudar “modestamente” para que el mundo que estaba construyendo el director con el resto de su equipo fuera posible. El método, evidentemente, tuvo éxito, pues la lista de cineastas con los que colaboró y para los que escribió adaptaciones o guiones originales es impresionante: además de Buñuel, anote usted a Jean-Luc Godard, Volker Schlöndorff, Milos Forman, Andrzej Wajda, Nagisa Oshima, Louis Malle, Carlos Saura, Peter Brook, Fernando Trueba, Julian Schnabel y Philippe Garrel.
Su acercamiento al proceso de la escritura colaborativa partía de un impulso casi antropológico: “Lo único que me interesa en los intercambios profesionales, por ejemplo, al trabajar con Milos (Forman), Schlöndorff u Oshima, es la mirada del otro. El conflicto entre dos miradas, de entender y ver, da resultados inesperados e interesantes”. Lo cual no tiene que ver con la idea de imponerse al compañero ni, mucho menos, de llegar a un justo medio aristotélico, sino de apostar por una auténtica comunión creativa: al intercambiar ideas, al compartir propuestas, al rechazar este diálogo, al pulir aquella escena, no solo se construye un guion cinematográfico sino una genuina conexión con el otro, en la que contrastan y al mismo tiempo se comparten distintas visiones del mundo.
Carrière siempre encontró qué aspectos lo unían con el cineasta con el que trabajaba –digamos, el sentido del humor con Pierre Étaix, su gusto por la ridiculización de la burguesía en el caso de Buñuel, su desencantada visión ideológica con Forman y Wajda– pero, también, se empeñó en explorar algún universo en particular –una novela, una pieza teatral, incluso una cultura entera– desde una mirada exterior, fresca y sin prejuicios. De ahí su interés recurrente por obras literarias, como en el caso de Mahabharata (1989-1990), una ambiciosa adaptación teatral televisiva, que escribió con y para Peter Brook.
Lo interesante es que, al revisar su filmografía, uno encuentra huellas de sus colaboraciones anteriores en películas que les siguieron. Por ejemplo, cierto regusto por el slapstick, que practicaba con Pierre Étaix, en las últimas cintas que escribió para Buñuel; la mirada surreal buñueliana en las premisas de las obras mayores escritas para Oshima (Max, my love, 1986) o Jonathan Glazer (Birth, 2004); el escepticismo político que compartía con Milos Forman, que luego retomó en Danton (1983), de Wajda.
Cuando recibió el Oscar honorario por su labor como guionista, en 2015, Carrière subrayó en su discurso de agradecimiento que aceptaba ese honor en nombre de tantos escritores de cine que suelen ser ignorados o, incluso, olvidados. “Ni siquiera aparecen sus nombres en las críticas de cine”, dijo. La fama la tienen otros, declaró en otra ocasión, los actores, los cineastas. “El escritor (de cine) desaparece. Trabaja en las sombras”. Puede ser. Pero en su caso, tuvo la mejor compañía posible en esas sombras. Nunca fue ignorado. Ni será, por supuesto, olvidado.
(Culiacán, Sinaloa, 1966) es crítico de cine desde hace más de 30 años. Es parte de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey.