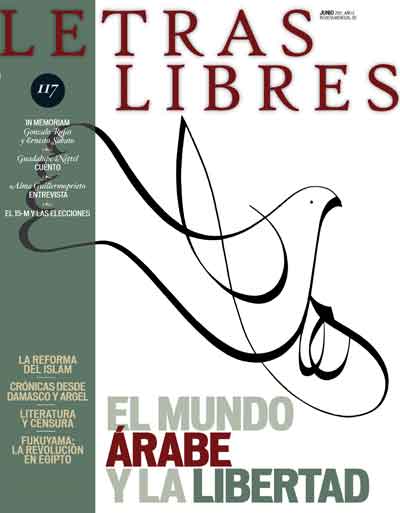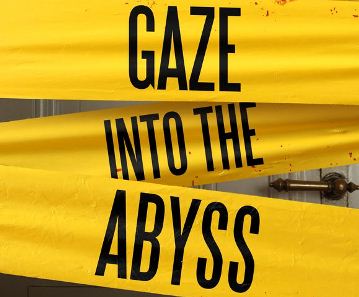El cineasta que lleva a la pantalla una novela tiene siempre dos enemigos encarnizados, el autor y el lector del libro. Simpatizo más con las decepciones del segundo; el primero tendría que ser consciente de que al vender los derechos de su obra, baratos o caros, está vendiendo también el derecho a la traición. ¿Quién compensa sin embargo a los lectores fieles que, tratando de recrear en imágenes el placer que les dieron las páginas publicadas, compran su entrada, se sientan en una sala y empiezan –generalmente– a sufrir y a despotricar? El problema se agrava cuando el lector, más que un entusiasta del libro adaptado, es un fanático. Todo fan suele ser fatal.
Fui testigo presencial hace algo más de dos años, en una ciudad peregrina, del ansia por acercarse a Haruki Murakami que sus entusiastas mostraban, hasta el punto de guardar colas de muchas vueltas y muchas horas, todos con algún libro suyo en la mano. Murakami, un hombre tímido pero nada arrogante, recibía en Santiago de Compostela el premio Arcebispo Juan de San Clemente que, pese a su solemne nombre episcopal, es el que los estudiantes gallegos de último año de bachillerato conceden cada año en tres modalidades. Mi novela El abrecartas había obtenido el premio en castellano, y Murakami, famoso por su reticencia pública, se desplazó desde Tokio, vencido por la persuasión de los institutos, a la simultánea entrega del suyo, Kafka en la orilla. La expectación fue tal que hubo que regular el tráfico de admiradores, a algunos de los cuales les entristeció que el japonés acabara imponiendo un veto al posado del teléfono móvil, penúltima tortura de la modernidad tecnológica.
Fui, por tanto, a ver Tokio blues, la película de Tran Anh Hung sobre el libro de Murakami (llamado originalmente Norwegian Wood, como la canción de los Beatles), con una precaución compasiva, pero, quizá porque yo solo soy un gran admirador de esa novela pero no un fanático, salí del cine sin rencor ninguno, y satisfecho. Ni siquiera la filigrana formal que marcaba (casi siempre con refinada belleza) las dos anteriores películas de Anh Hung que conozco, El olor de la papaya verde (1993) y Cyclo (1995), se deja notar en este caso, como si el director, conteniendo su vena esteticista, hubiera querido centrar su relato en la seca tensión romántica del libro y en la desnudez del estilo de Murakami.
Al principio, la autocontención desconcierta, y hay momentos (la vida universitaria a finales de la década de los sesenta, las escenas de protesta estudiantil) tan sincopados que más que de una película parecen escenas de un tráiler. El suicidio de Kizuki, amigo y novio de la que será la pareja protagonista, está descrito por el contrario minuciosamente, y es su desaparición la que hace despegar la historia de los dos jóvenes supervivientes de esa rara tragedia adolescente. El amigo, Watanabe, empieza entonces su frenética carrera de conquistador promiscuo, y la novia, Naoko, que reaparece un tiempo después del suicidio, lo hace ya tocada por la locura. A medida que el paisaje de la montaña boscosa donde está el sanatorio psiquiátrico de Naoko va cobrando importancia, la película encuentra el adecuado equilibrio entre la trama urbana de habitaciones mal aireadas, tiendas de freaks y restaurantes baratos y el dominio infinito de una naturaleza hermosa y áspera.

Tran Anh Hung es un cineasta sensual, y en Tokio blues su inspiración procede de lo telúrico y de lo erótico. En el primer registro hay dos secuencias memorables, la de Naoko y Watanabe paseando por el campo nevado, con la cámara puesta a distintas distancias en lo que termina siendo una felación en lejanía, y la confesión de la muchacha mientras los dos andan a toda prisa por un prado que cruzan tres veces; la cámara les sigue en travelling y en plano medio o general sin cortar la toma, aunque en algún instante la necesidad confesional hace que ella salga de cuadro momentáneamente. A Anh Hung le gusta mucho el plano secuencia, pero ese alcanza un pathos que solo actores de gran calidad pueden mantener sin insertos ni primeros planos.
Como la novela de Murakami, la película tiene una constante sucesión de coitos, y no creo que en ese terreno nadie, ni el lector más celoso, pueda acusar al director de traición. “Al poner en contacto nuestros cuerpos imperfectos, no hacemos más que contarnos lo que no podríamos contarnos de otro modo.” Esa frase del novelista está en la página doscientos del libro (cito por la edición de Tusquets, traducida por Lourdes Porta), y la traslación conceptual de Anh Hung es elocuente y exacta. Nadie espere, por tanto, en esta película tan voluptuosa la sexualidad desnudada de Oshima (en su clásico El imperio de los sentidos) ni la estilizada escenografía lúbrica de Wong Kar-wai.
Y sin embargo, qué potente carnalidad cruda, sin hacer, tienen los actores centrales del filme. Sus cuerpos y su piel son lechosos y tiernos, sobre todo los de Watanabe (Kenichi Matsuyama) y las muchachas más atrevidas, Midori (Kiko Mizuhara), que aportará a la historia su tenue happy end, y Hatsumi (Eriko Hatsune), quien en un papel más breve como novia del cínico compañero de estudios de Watanabe brilla en la escena del taxi, prefiguración a su vez de su trágico fin, narrado indirectamente. No tan delicadas ni tan hermosas son las dos mujeres del manicomio, la citada Naoko (Rinko Kikuchi) y su compañera de cuarto y vigilante, la profesora de música Reiko (Reika Kirishima). A ellas se deben sin duda los pasajes más lacerantes y conmovedores de Tokio blues, si bien es justo señalar que en la plasmación de la sensualidad doliente y trabajosa que marca la novela la película dispone en Rinko Kikuchi de una baza inmejorable. Se trata de la actriz del más logrado episodio de la película de Alejandro González Iñárritu Babel (papel secundario por el que fue nominada al Oscar y al Globo de Oro) y también de la que puso un poco de hondura en el satinado galimatías del Mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coixet. Su compleja apetencia sexual, su resistencia mental y su decadencia mortal lucen en el filme de Anh Hung con una intensidad que todo lector no fanatizado de Murakami ha de reconocer como la cara de la verdad y el dolor de Tokio blues. ~
Vicente Molina Foix es escritor. Su libro
más reciente es 'El tercer siglo. 20 años de
cine contemporáneo' (Cátedra, 2021).