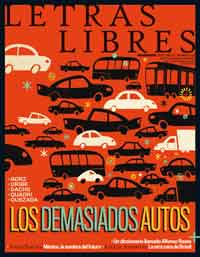Una mujer imposiblemente blanca, con el pelo rubio platino, y la única de impermeable y botas en una ciudad soleada, toma asiento junto a un hombre negro que la espera en un café. Con voz afectada y ademanes exagerados, le habla de las razones por las que le atrae el cine: el artificio, el glamur, que todo sea un juego de espejos. “Me gustan las películas viejas –dice– donde las personas sentadas juntas no tienen necesidad de hablar.” Luego hace una pausa, mira hacia otro lado y comparte un silencio cómodo con su compañero de café.
Si una sola escena sirviera como manual de instrucciones, la anterior sería suficiente para leer Los límites del control, la película más reciente del director Jim Jarmusch, llamada autocomplaciente en una que otra crítica, y que ha agotado la paciencia de algunos de sus fans.
Y es que ver el cine de Jarmusch exige ciertos esfuerzos que a veces están por encima del ánimo o la disposición: descifrar silencios largos y encontrarle cierto sentido a una avalancha de ambigüedad. Desde Más extraño que el paraíso (su segunda película, pero la primera con distribución), el laconismo de sus personajes y el anticlímax narrativo han sido el vehículo del director para revelar lo que considera esencial. Los límites del control lleva esto al extremo, y tiene como protagonista a su personaje más inescrutable hasta hoy: una especie de agente secreto en cumplimiento de una misión. Junto con Hombre muerto y El camino del samurái, Los límites del control completa una trilogía de géneros de acción –sin acción. El vaquero metafísico, el sicario honorable y, ahora, un espía zen que empieza cada día con una rutina de taichi parecen reforzar la idea de que todo desplante físico debe estar supeditado a un código espiritual.
Filmada en distintas ciudades de España, la película describe los encuentros entre el Hombre Solo –el agente que espera a la Rubia– y varios personajes sin nombre ni historia anterior. Uno será el Violín, otro el Mexicano, otra más la Desnuda, y así. Cada uno le dará una pista y una lección sobre aquellas cosas vitales que escapan a la experiencia común. Si el nombre no estuviera tomado, la película podría llamarse Las puertas de la percepción.
Quizá su película más pasiva en la forma, Los límites del control es donde Jarmusch expone con más claridad el sistema de creencias que parece respaldar su obra. Platónica, budista, junguiana o como se le quiera llamar, sugiere una conexión invisible entre los fenómenos del mundo, la existencia de arquetipos, y una división entre el mundo de las apariencias (efímeras, engañosas), y otro intangible y de posibilidades infinitas. Una especie de Matrix sin efectos ni superpoderes, pero, como aquella película, protagonizada por personajes entre rebeldes e iluminados, que han logrado ir más allá de los límites del control.
Pero más que los hermanos Wachowski, David Lynch es el director evocado en varias viñetas de Los límites del control. Por un lado, los mensajes cifrados, el acceso a pasajes ocultos y el desfile de personajes salidos de otra dimensión. Por otro, la estética misma que llega a bordear lo inquietante. Si bien Jarmusch se mantiene fiel a su narrativa de planos fijos (semejante a una serie de fotos), esta vez recurre a estrategias que elevan la película a un plano casi surreal. A esto contribuyen tanto la fotografía de Christopher Doyle (ex mancuerna de Wong Kar Wai), como la ubicua arquitectura mudéjar, en sí misma alucinante, que transporta al espectador a esa dimensión onírica que, afirman los personajes, es más real que la realidad.
Hipnótica y absorbente a lo largo de sus dos horas, Los límites del control resbala en la caracterización del villano –o sea, el Controlador– como un gringo hombre de traje negro, rodeado de tecnología y gadgets, incluidos los helicópteros negros que sobrevuelan su búnker. Una representación ingenua y –algo imperdonable en Jarmusch– bastante convencional.
Difícilmente esto la convierte en una película descartable. La veta barroca, como base de acciones mínimas y diálogos que apenas lo son, le da una textura ausente en la obra previa del director.
Los límites del control practica lo que predica. Lejos de servir en bandeja las claves que le dan sentido, obliga al espectador a fijar bien la mirada y encontrar la figura detrás.
El juego –y la figura– rebasa las coordenadas de la película misma. La Rubia de impermeable y peluca habla –sin razón aparente– del papel de Rita Hayworth en La dama de Shanghái: “Una película que no hace sentido, y la única en la que Rita Hayworth sale teñida de rubia.” Algo increíble, parece decir, tratándose de una pelirroja notable. Pero el cine –ya lo había dicho– es artificio y engaño: un juego de espejos con referencias al infinito. La actriz que interpreta a la Rubia es la inglesa Tilda Swinton, famosa por su habilidad camaleónica –y por su pelo rojo a rabiar. ~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.