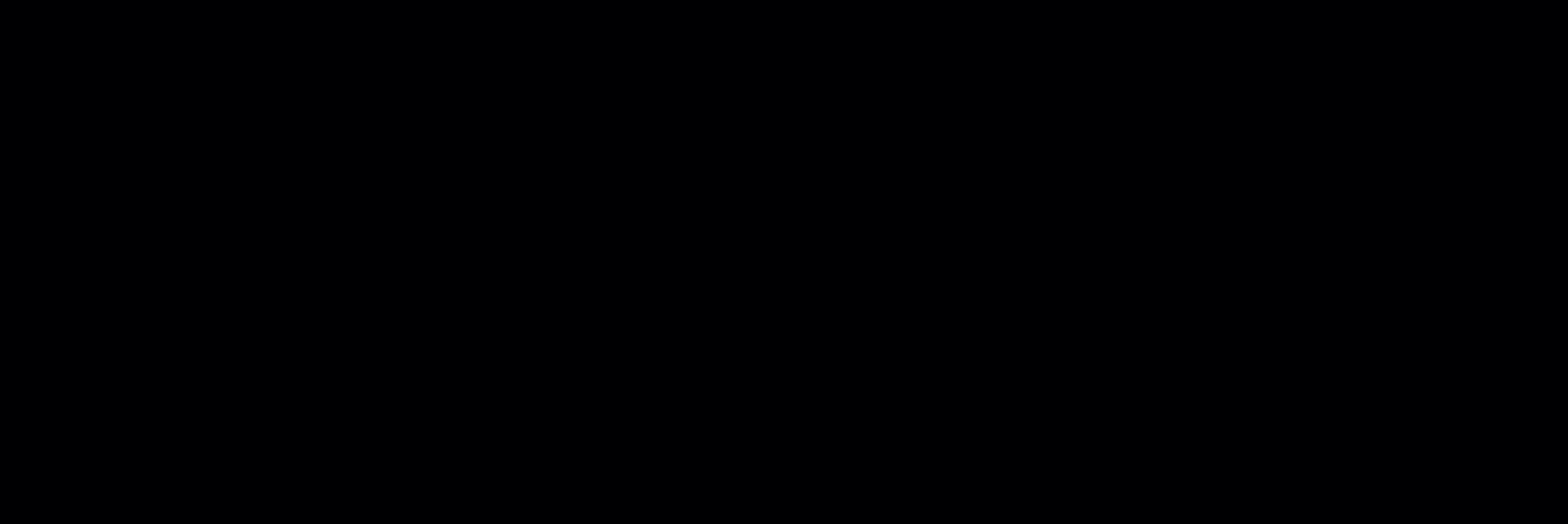Dicen los analistas que España puede alcanzar en 2025 la cifra redonda –no sé si también simbólica– de los cien millones de turistas. Allá por 1960, cuando la industria empezaba a desarrollarse, apenas nos visitaban seis millones; a comienzos de la década de los setenta, bajo los auspicios del celebérrimo eslogan creado por el Ministerio de Información y Turismo según el cual Spain is Different, el número ascendía ya a los veinticuatro. Desde entonces, la cifra no ha hecho más que incrementarse; solo la ralentización de la actividad socioeconómica durante los primeros meses de la pandemia logró reducir de manera severa el flujo turístico global. Aquel intervalo hizo creer a los opositores del sistema que nos encaminábamos sin remedio a un mundo distinto, un mundo “decrecido” y “desglobalizado” en el que no habría sitio para los turistas.
Ha sucedido más bien lo contrario: se espera que la industria turística crezca globalmente en torno a un 5% respecto del año pasado y que el gasto de los visitantes internacionales lo haga en un 16%. Y no es que hayan bajado los precios: según detallaba Javier Jorrín en El Confidencial, los hoteles han subido en nuestro país un 21% en los últimos tres años y casi un 40% desde el verano anterior a la pandemia. Pero no hay caso: nadie nota la ausencia del turista que deja de viajar si otro –u otros muchos– ocupan su lugar. En el caso español, la mayor parte son extranjeros; en un país tan visitado como Francia, sin embargo, el turismo nacional tiene más peso que el foráneo. No en vano, los franceses inventaron las vacaciones domésticas en los años treinta: el gobierno del Frente Popular estableció la obligatoriedad de las vacaciones pagadas y nadie quiso quedarse en su casa.
Es posible que el rápido crecimiento del turismo global tras la pandemia obedezca en parte al deseo por recuperar el tiempo perdido con los confinamientos; no sabíamos que nos gustaba tanto movernos hasta que se nos prohibió hacerlo. Pero hay muchos otros factores en juego: de la consolidación de la clase media en los países emergentes a la desestacionalización de las vacaciones, pasando por la jubilación de unas cohortes generacionales que abundan en recursos económicos o el hecho de que los viajes de placer forman ya parte del estilo de vida del sujeto contemporáneo. Súmese a ello la terciarización de las economías y la hiperdiferenciación de la oferta; el turismo nunca había conocido tal variedad de formas: uno puede apuntarse a un crucero masivo, visitar un campo de concentración, alojarse en Benidorm o conocer la Inglaterra de Jane Austen; igual que pueden visitarse Nueva York, Chernóbil o las Galápagos. Y no se olvide, en fin, que incluso el más pobre de los países puede explotar sus paisajes y su cultura: abrir un hotel es más sencillo que industrializarse. Digamos entonces que lo raro hubiera sido que el turismo global se contrajera.
Externalidades negativas
Quien tenga conciencia de sus efectos colaterales encontrará, sin duda, razones para quedarse en casa. De una parte, como no podía ser menos tratándose de una industria de alcance global, se ha denunciado el impacto del turismo sobre el sistema climático; un estudio publicado el año pasado en Nature señalaba que las emisiones derivadas del mismo habían aumentado un 3,5% entre 2009 y 2019, el doble que en el resto de la economía mundial, debido al incremento de la demanda y al pobre desempeño de la productividad en un sector donde esta última aumenta con gran dificultad. La desigualdad es rampante: los veinte países cuya masa turística emite más CO2 son responsables de tres cuartas partes de la huella de carbono total de la industria.
Por otro lado, como bien sabemos en nuestro país, la proliferación de apartamentos turísticos y la adquisición de vivienda vacacional por parte de los foráneos ha contribuido a encarecer el precio de la vivienda y a contraer su oferta en las localidades más exitosas desde el punto de vista turístico, lo que a su vez ha generado un tipo nuevo de protesta urbana –minoritaria por el momento– que exige al visitante que se vaya con su música a otra parte. En las ciudades que reciben un mayor número de turistas, algunos de los cuales permanecen una temporada estudiando o desempeñándose como “nómadas digitales”, no faltan los ciudadanos que no se manifiestan y sin embargo andan descontentos: ya no se puede salir a la calle ni tomar un café a la manera tradicional. Huelga añadir que otros son felices, ya que el turismo masivo también produce ganadores –quien monta un negocio exitoso o alquila la vivienda heredada por un precio exorbitante– y por lo demás nadie tiene muy claro de qué vivirían las Canarias o Torremolinos si cerrasen sus aeropuertos.
Las manifestaciones contra el turismo, que son en realidad manifestaciones contra los efectos negativos del turismo de masas, incluyen a veces eslóganes referidos a la pérdida de autenticidad local que trae consigo la presencia constante de individuos procedentes de otras culturas. Alrededor de los mismos se desarrolla una economía de servicios que propende a la homogeneidad: se diría que el turista quiere pasearse por las rebajas de Zara con el mismo frapuccino de todos los veranos. Sin embargo, potenciar el atractivo turístico de una localidad suele requerir la explotación de sus rasgos diferenciales, resaltando aquello que tiene de pintoresco; aunque por el camino se inventen tradiciones o se las rescate del olvido con fines puramente comerciales.
Sea como fuere, esta objeción es menos novedosa y está asociada a una vieja línea de pensamiento que diferencia al viajero del turista y encuentra en este último al epítome de una desorientación espiritual que afectaría al conjunto de nuestra cultura. Escribe Álvaro Delgado-Gal en su libro sobre el conservadurismo: “La masificación del turismo ha transformado las viejas ciudades históricas en escenarios donde multitudes desbordantes matan las horas sin ton ni son”. Y aunque los ricos viajen de otra manera, añade, solo saben distinguirse gastando mucho dinero; así lo atestiguaría la muy comentada fiesta que el magnate Jeff Bezos ha organizado en Venecia con ocasión de su boda. Nos consolamos pensando que Bezos es un turista vulgar; nosotros, conscientes de los estragos que causa quien se desplaza por el mundo sin ton ni son, somos refinados viajeros. Pero es un falso consuelo, porque falsa es su premisa: todos somos turistas. Eso no quiere decir que nuestras motivaciones o actitudes sean las mismas; basta con que lo sea nuestro billete de avión.
Contra el turismo
Sorprende por ello que Agnes Callard, filósofa que se desempeña en la Universidad de Chicago, haya escrito en The New Yorker un alegato contra el turismo en el que procede a refutar el argumento según el cual viajamos para ilustrarnos, esto es, para conocer mejor el mundo y vincularnos a sus habitantes. Justificamos nuestros viajes sobre la base de la experiencia que proporcionan, sostiene Callard; queremos irnos para volver transformados. Y de ahí que le atribuyamos un significado especial e incluso lo dotemos de un “aura virtuosa”. La pensadora norteamericana invoca a ilustres detractores del turismo –Pessoa, Emerson, Chesterton– para quienes viajar no nos pone en contacto con la humanidad, sino que nos divorcia de ella: “Viajar nos convierte en la peor versión de nosotros mismos, convenciéndonos no obstante de que es la mejor posible; llamémoslo el espejismo del viajero”. Ahora bien: ¿de verdad nos decimos todas esas cosas antes de sacar un billete o escoger un hotel? ¿Se ve a sí mismo el turista contemporáneo como un sujeto de experiencia transformadora? Es fácil sospechar que Callard habla de sí misma y de los lectores del New Yorker; del tipo de turista que se ve a sí mismo como viajero. Es alguien que conoce bien las razones que se oponen hoy al turismo y además simpatiza con la doctrina que las formula; alguien que necesita, en consecuencia, una cobertura ideológica suplementaria antes de subirse al avión.
Hay razones para pensar que la mayoría de los turistas sencillamente hacen turismo para romper con su cotidianidad y abrirse a un marco de experiencia que no tiene por qué conducir a una iluminación personal. O sea: por cada aventurero espiritual que busca el sentido de la vida en el Nepal hay mil turistas británicos que solo piensan en la pinta de cerveza que les espera en un pub alicantino. Así lo ve también el sociólogo John Urry, autor de una de las pocas monografías logradas sobre el tema, para quien lo específico del turismo es que se trata de un orden del placer cuyo significado deriva del contraste con los mundos del trabajo y el hogar; el turismo es para sus practicantes una desviación de la normalidad cotidiana. Hay una vida ordinaria que está dominada por la repetición; rompemos con ella periódicamente gracias a las vacaciones y los viajes, que a su vez pueden tener como destino parajes exóticos o lugares que nos son familiares. Esa ruptura periódica llega a experimentarse como una obligación, reforzada por el hecho de que nadie deja de llevarla a cabo: la protagonista de El rayo verde, célebre filme de Eric Rohmer, se queda de golpe sin plan veraniego y prueba suerte con destinos turísticos muy distintos entre sí antes de acomodarse en Biarritz.
Algo de todo ello se barruntaba ya el escritor alemán Gregor von Rezzori, quien en los Passeggiate que ha publicado la editorial Temporal dice lo siguiente –estamos a comienzos de los setenta– sobre la relación que los italianos mantienen con las vacaciones:
Los italianos saben que el turismo no es la huida de la civilización y de su realidad abstracta hacia una supuesta realidad concreta de una vida primitiva y próxima a la naturaleza, sino más bien una forma moderna de nomadismo, una inquietud del todo irracional, una deriva desde el entorno habitual hacia otro que se le parece mucho.
Paradójicamente, la ruptura turística con la cotidianidad es ella misma una experiencia relativamente ordenada; forma parte de la vida ordinaria, a la que en fin de cuentas tenemos que regresar. O sea:
Un lugar de vacaciones es para los italianos un área de juegos para su existencia cotidiana, vivida por fin sin ataduras. Una cotidianeidad, por lo tanto, incrementada, de un grado superior, en la que solo se desplazan los acentos para una mayor comodidad, inercia y liberación de todas las responsabilidades.
Es obvio que la tipología vacacional es amplísima: instalarse un mes en la casa de la playa solo es turismo en cierta manera, si bien para quienes viven todo el año en la localidad hay poca diferencia entre quien duerme en su propiedad y quien prefiere un hotel. Nuestro malestar se dirige sobre todo hacia las formas más vulgares del turismo, como las despedidas de soltero y otras variantes de la parranda, porque las identificamos con conductas irrespetuosas con los residentes. Pero también nos incomoda el hormigueo deambulatorio del turista estándar, a quien vemos como una marioneta del sistema capitalista. Y es que basta poner los pies en un museo de importancia para comprender el sinsentido que caracteriza a determinadas experiencias turísticas: cientos de personas se agolpan alrededor de un Van Gogh o de la Mona Lisa sin que se den las condiciones necesarias para que el encuentro con la obra de arte pueda tener algún significado.
Sucede que quienes visitan estos museos abarrotados consideran ya cumplido su objetivo una vez que han atravesado sus salas en compañía de los demás; lo mismo vale para iconos turísticos tales como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad, las pirámides egipcias o los fiordos noruegos. Recuerdo a un joven mexicano que posaba sonriente ante los cuadros exhibidos en el MOMA mientras su acompañante, quien actuaba como si fuera su asistente, lo fotografiaba; la instantánea resultante parecía tener mucho más valor que la presencia de la pintura o lo que esta pudiera comunicar. ¿Es esto malo en sí mismo? No estoy seguro. El rasgo definitorio del turista global acaso sea la inocencia que destilan sus movimientos; se desplaza por el mundo asombrado por su exotismo, pese a transitar las mismas calles que los demás y escuchar a los guías turísticos repetir su cantinela. Esa inocencia es compatible con la producción involuntaria de daños colaterales: también el elefante mata hormigas cuando camina. De ahí que uno haga fuera (como parte activa del flujo turístico) aquello por lo que protesta cuando está en casa (donde es miembro de una comunidad receptora del turismo masivo). En cuanto al turista que posee una conciencia desgraciada sobre su propia condición, dejará de viajar o buscará argumentos que le permitan seguir haciéndolo; ahí es donde entra en juego la distinción oportunista entre el viajero (yo) y el turista (los demás).
Ni pueblerinos ni nómadas
Pero ¿es que no hay nada bueno que decir sobre el turismo global? ¿Hemos de limitarnos a aceptar resignadamente su fuerza arrolladora? ¿Seguiremos denunciando la banalidad de las masas turísticas mientras hablamos de la conveniencia de atraer a un visitante más refinado o que deje más dinero en las arcas públicas?
Para quien tenga una visión positiva de la modernidad, descontando por supuesto sus excesos y catástrofes, el turismo global no puede considerarse una simple anomalía que nos toca soportar con estoicismo. Desde luego, cabe envidiar a quienes disfrutaron de las fases iniciales de su desarrollo: instalarse en Ibiza, Corfú o Rio de Janeiro cuando apenas se abría la ventana del turismo hubo de ser un privilegio incomparable; el lector español puede comprobarlo en La isla, novelita de Juan Goytisolo del año 1960 que describe la Costa del Sol cuando apenas la transitaban unos madrileños adinerados. Sin embargo, la modernidad es también democrática o cuando menos propende al igualitarismo; la generalización de la experiencia turística a todos los estratos sociales –o casi todos– ha tenido efectos sobre la percepción que la humanidad tiene de sí misma y reforzado poderosamente una globalización que nos homogeneiza… mientras crea una cultura nueva en la que distintos elementos de procedencia local se solapan entre sí. Por el contrario, la ausencia de turismo –imaginemos un autoritarismo decrecentista que llegase a prohibirlo– daría lugar a bloques culturales monolíticos e intolerancia hacia el prójimo; pese a su falta de sofisticación, pues, el turista es un agente de cosmopolitización. De ahí no se deduce que los impactos negativos del turismo global no hayan de ser denunciados por la sociedad civil y abordados por el poder público: del acceso a la vivienda a sus costes medioambientales y cívicos. ¡Faltaría más! Pero demonizar al turista –al otro– so pretexto de su vulgaridad es la respuesta equivocada.
Así lo sugiere el filósofo japonés Hiroki Azuma en su Philosophy of the tourist, libro publicado por la editorial británica Urbanomic en el año 2022 a partir de un original aparecido en Japón en 2017; su lectura es más que recomendable para los que busquen una conceptualización del turista que se aleje de los estereotipos más trillados. En una obra anterior, Azuma había defendido la tesis de que una vida próspera exige de nosotros que no seamos ni pueblerinos (vinculados a una sola comunidad) ni nómadas (que no pertenecen a ninguna), sino turistas (que forman parte de una comunidad y sin embargo suelen visitar otras). Porque mientras las comunidades tienen la tentación de cerrarse al exterior, el visitante es necesario para su buena salud. Ahora que el respeto por el “otro” se ve de nuevo debilitado por el populismo y la xenofobia, Azuma quiere apoyarse en el turista para desarrollar una nueva filosofía; a la vista de la magnitud del flujo turístico global, su apuesta teórica es muy oportuna.
No tengo espacio aquí para presentar y discutir sus argumentos por extenso; el lector interesado puede acudir al libro. En todo caso, Azuma considera el turismo como un fenómeno de la modernidad que solo emerge de verdad cuando se desarrollan la sociedad de masas y el consumo democrático en algún momento de la segunda mitad del siglo XIX. Resalta que el mismísimo Thomas Cook –promotor de las guías de viaje homónimas– estaba convencido de que el turismo podía contribuir a la ilustración de las masas; razón por la cual sus iniciativas eran despreciadas por aristócratas e intelectuales. ¡Pensemos en el espanto que sentiría un personaje de Henry James al ver aparecer, en mitad del Lido veneciano, un viaje organizado! De hecho, la pregunta por la contribución del turismo a la sociedad moderna ha dado lugar a respuestas negativas por parte de pensadores e intelectuales; aunque eso, todo sea dicho, no ha frenado a los turistas. Si la globalización y el consumo son execrados por los practicantes de las ciencias sociales, ¿cómo no iba a serlo el turismo?
Para Azuma, en cambio, el turista es algo así como el flâneur de la globalización: alguien que viaja por placer y se pasea por un entorno distinto al suyo, sin asumir responsabilidad ninguna hacia los residentes. Pero, arguye a partir de una interpretación personal de Rousseau, el turista es alguien que crea sociedad incluso si no tiene intención de hacerlo, rompiendo así la dicotomía entre socialidad y misantropía que hizo fortuna en el pensamiento decimonónico; oponer una esfera pública seria y una esfera privada frívola es así desaconsejable. Azuma recurre también a Voltaire, a Diderot, a Kant; de este último le interesan sobre todo sus consideraciones acerca de la ciudadanía mundial y las “condiciones de la hospitalidad universal” que rigen su existencia. En la federación de repúblicas imaginada por Kant, los habitantes de cada una de ellas tienen derecho a visitar cualquier otra: ¿no se parece eso hoy a una norma relativa al derecho al turismo? De modo que:
lo que Kant quiso mostrar añadiendo esta condición es que aparte del camino hacia la paz perpetua en el que el Estado y la ley actúan como fuerzas motivadoras, hay otro camino hacia la paz perpetua en el que los individuos, el “interés” y el “espíritu comercial” sirven como fuerza motivadora –y la paz perpetua no se realizará a menos que esos dos caminos lleguen a converger.
El turista como “agente cosmopolitizador”
Sale así a relucir el potencial político del turista como agente cosmopolitizador, que puede realizarse al margen de sus intenciones y convive con el potencial apolítico de quien deambula por el mundo y hace amistades con lugares o personas de los que antes no tenía noticia. En otras palabras: Azuma cree que la experiencia de la universalidad puede obtenerse de manera instantánea mediante la práctica del turismo, en lugar de adquirirse gradualmente por medio de la pertenencia a un Estado cuyas reglas internalizamos a través de la costumbre. Hay entonces en el turista algo del animal post-histórico que dibujaba Kojève en sus planteamientos neohegelianos: el suyo es un deambular transnacional que está mediado por el consumo y que no se exige reconocimiento por parte de los demás. Tampoco Schmitt y Arendt, como muestra Azuma de manera convincente, pueden aceptar la figura del turista: este no se solaza en el conflicto ni se dedica a la vida pública. Y concluye: “el turista es el enemigo del pensamiento humanista del siglo XX”. O, al menos, uno de ellos.
Y si ahora que vivimos en la era del turista, inseparable de la globalización, ¿no es hora de corregir esa imagen negativa y formular una definición del ser humano que se basara en él? Máxime cuando el nacionalismo sigue estructurando la identidad de los ciudadanos y, sin embargo, tanto la economía como la cultura desbordan las fronteras nacionales; aunque el Estado nacional no se ha roto, su integridad sí lo ha hecho. Si en el Estado vivimos como seres humanos, propone Azuma, en la esfera global vivimos como animales en el sentido que da Kojéve a la palabra: buscamos el placer a través del consumo y el ocio. De manera que la figura del turista puede ayudarnos a revivir el programa universalista del liberalismo, prescindiendo de la dialéctica hegeliana que vislumbra el paso del ciudadano nacional al ciudadano del mundo y apoyándonos en Rorty, quien descree de las teorías unificadoras y espera que la solidaridad entre los seres humanos resulte del contacto habitual –superficial– con quienes difieren de nosotros.
Dejémoslo aquí. Y concluyamos que el recurso al turista como agente cosmopolitizador representa una contribución filosófica original que será rechazada con aspavientos por la mayor parte de los que se dedican hoy a pensar sobre el mundo: ¿o es que no tenemos nada mejor que ofrecer desde el punto de vista civilizatorio? Quizá no; todavía no. Pero un mundo de turistas, no siendo obligatorio para nadie desempeñarse como tal, es mejor que un mundo de fanáticos: recuérdalo tú –viajero que cree ser turista– y recuérdalo a otros.