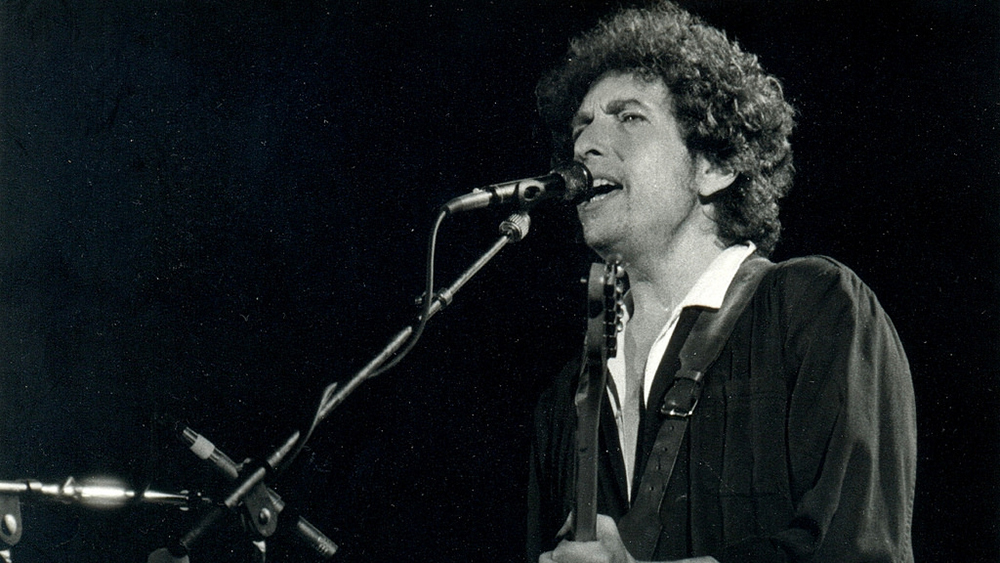¿Cuándo empezaron a brotar gimnasios en todos los edificios –la antigua fábrica de galletas Patria, calificada como BIC, tomada por máquinas en la avenida Cataluña de Zaragoza y el naranja corporativo conviviendo con la fachada de ladrillo caravista– en cada calle, a la vuelta de cada esquina, en todas las ciudades? ¿Cuándo el corpore sano se convirtió en la única aspiración, casi obsesión, casi exigencia?
Con una sociología de baratillo, diría que hay una clara relación entre la exposición en redes sociales y el aumento en la atención al aspecto. También diría que es una marca de estatus: como lo es acudir a terapia y comer sano, reciclar o tener un coche eléctrico. El sedentarismo es un factor, claro, hacer deporte es bueno para la salud, todos queremos vivir más y en las mejores condiciones, por supuesto. Pero ¿no es un poco raro que el ocio de los jóvenes se desarrolle principalmente en gimnasios? Puede haber un sesgo de cercanía: el azar ha plantado a mi alrededor a tres o cuatro jóvenes que acuden de manera regular al gimnasio, dos de ellos vigilan lo que comen en función de la fase en que estén (volumen o definición). Conozco a otros que no: como yo, no van al gimnasio ni por equivocación, prefieren caminar o nadar o pasear por el monte. Otros dirán que quizá el control sobre su aspecto es una respuesta a la falta de expectativas sobre el futuro, un poco psicoanalistas de mercadillo: no pueden comprarse una casa pero sí pagar el gimnasio. No sé. Me parece más interesante lo que dice de nosotros como sociedad esa especie de homogeneización y muñequización de los cuerpos. Se mezcla con la negación del paso del tiempo y una especie de borrado de huellas del mismo: se alaba a las mujeres (más que a los hombres) que se “conservan” bien –el verbo ya es horrible–, pero sin pasarse. El límite, como siempre, es crítico: digamos que un poco de bótox está aceptado si no se nota, pero hay tolerancia cero contra el error: véase Renée Zellweger. Excepto cuando se hace del retoque identidad y entonces no solo se permite, se aplaude: véase Cher. De las dos escribe en algunas de las piezas reunidas en La edad de la piel: el título señala la superficialidad. Ahí, entre otras cosas, Dubravka Ugrešić señala a los medios –gracias a ellos, escribe, “la estupidez se ha vuelto global”– como colaboradores en la imbecilización global: “La tarea principal de los medios no es tanto la desinformación o las medias verdades como la trivialización de la información”. Parte de esa estupidización global se ve también en el foco en la juventud como valor per se. También en La revelación, la novela más reciente de A. M. Homes aparece: Charlotte, la mujer de El Pez Gordo, protagonista del libro, acude a una dieta détox que requiere ingreso y que reservó previendo que en una velada comería mucho queso. Es ficción, pero la hipérbole sirve para señalar cosas que también aparecen en los ensayos Ugrešić.
En el cine, y en la vida de las actrices, esto tiene su propio desarrollo y hay mucha literatura al respecto. Hace poco se ha traducido un estudio, lúcido e iluminador, sobre el tema: La segunda mujer. Lo que hacen las actrices cuando envejecen, Murielle Joudet, publicado en Athenaica con traducción de Marta Sánchez Hidalgo. Es un estupendo análisis del tema, donde hace un estado de la cuestión a partir de casos concretos: Nicole Kidman, Thelma Ritter, Brigitte Bardot, Meryl Streep, Mae West, Frances McDormand, Isabelle Huppert y Bette Davis. Cada una envejece a su manera, unas se niegan a hacerlo, como Nicole Kidman, que es algo así como el estandarte de la ultraperfección, el cuerpo donado a la ciencia en vida, escribe Joudet; otras no llegaron a envejecer, como Marilyn Monroe; a otras, como Thelma Ritter, solo han existido pasada su juventud. (Animo desde aquí a Athenaica a devolver a las librerías el agotado ensayo de Cavell La búsqueda de la felicidad, con el que el capítulo dedicado a Thelma Ritter dialoga muy bien.) El ensayo de Joudet sirve también para darnos cuenta de que ya todo se hizo: también el hastío de las amas de casa.