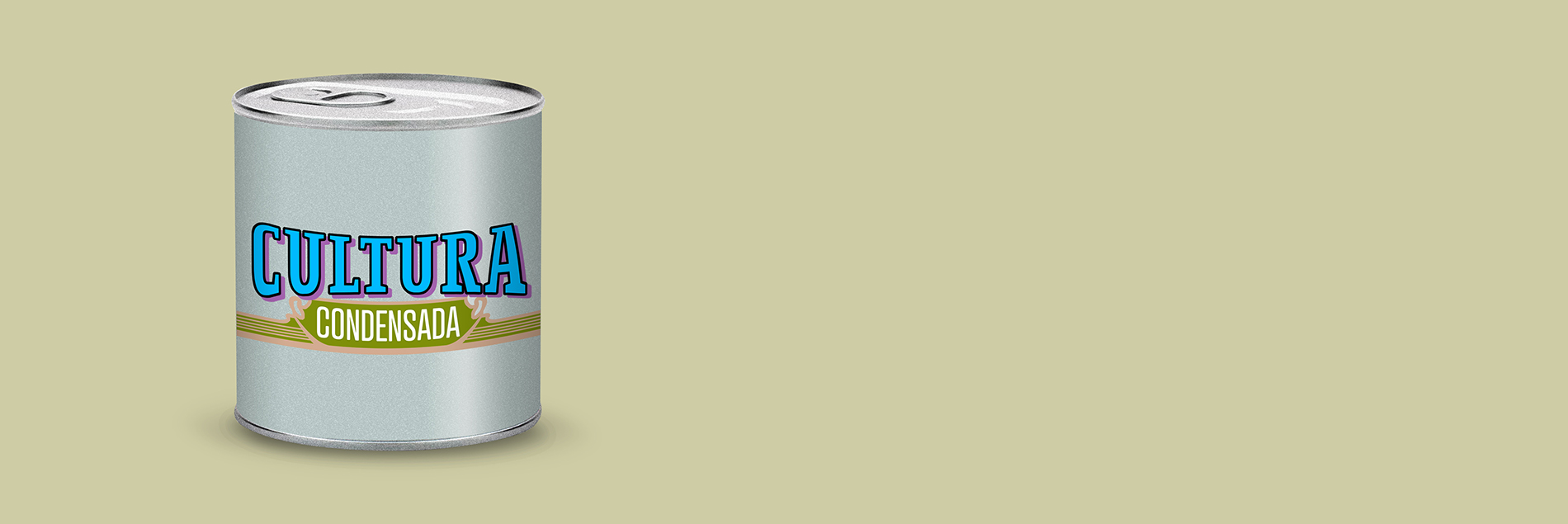Estuve consultando hemerotecas para documentarme sobre la Revolución de los Claveles, pues me invitaron al Monasterio de Yuste a un evento precisamente con ese tema. Más allá de lo que ocurría en Portugal en abril de ese año, me llamó la atención algo que suelo hallar cuando navego en los periódicos de aquellos tiempos: hay una abundancia de accidentes aéreos, además de que los secuestros aún estaban a la orden del día. Tomar un avión en los años setenta era cosa más aventurera que hoy.
Ese año sumaron más de mil quinientas muertes de pasajeros; en 1972 conté 1,893. Tomando en cuenta el bajo volumen de tráfico aéreo de aquel entonces si lo comparamos con el de hoy, esos números equivaldrían a que en 2023 hubiesen muerto 88,223 viajeros. Exactamente como si se cayera un Dreamliner cada día. Con tales cifras nadie abordaría hoy un avión.
Pero las cifras pueden desorientar. Hoy se programan cien mil vuelos al día. Eso significa que aun con un avionazo diario, usted tendría el doble de probabilidades de pegarle al gordo de la lotería que de morir en su vuelo.
La misma falta de viajeros en el pasado obligaba a que los vuelos hicieran varias escalas, dándole un empujón al factor de riesgo. Sabemos que el vuelo de Avianca en el que murió Ibargüengoitia tenía la ruta Frankfurt-Caracas, con escalas en París, Madrid y Bogotá. Supongo que con esas escalas autobuseras se perdían muchas maletas. Aunque, según dicen, se comía mejor.
Y sin embargo, he de aceptar que cuando me ponen en la mesita del asiento una charola con pasta o pollo, una triste ensalada, un bollo sin gracia y un queso untable, lo devoro todo con fruición infantil. Cuánta ansiedad me provoca la lenta procesión en que se van repartiendo las viandas; cuánta tristeza que en mi asiento de la fila treintaiséis ya no me pidan elegir, sino que me sirvan lo que resta.
Leí alguna vez, creo que en la revista Life, sobre una anciana que abordaba el vuelo KLM de Nueva York a Ámsterdam, solo para tomar el de regreso a Nueva York. Y al día siguiente estaba lista para comenzar de nuevo su periplo. Lo hizo más de mil veces. Tanto placer le daban la comida y los mimos de las aeromozas.
Quise dar con el artículo pero no tuve éxito. En cambio hallé más accidentes aéreos. También un reportaje sobre una sobrecargo de los años cuarenta. Las cosas eran distintas. Cuenta que, una vez completado al abordaje, debía pasar lista para asegurarse de que los pasajeros estuvieran en el vuelo correcto. Una vez cometió un error al pasar lista: no se dio cuenta de que faltaba un pasajero, y el avión tuvo que volver al punto de partida tras de doce minutos de vuelo para recogerlo.
Entre las cortesías de la aeromoza estaba ofrecer cerillos a los fumadores. En esa ocasión, para el vuelo de Nueva York a Chicago, sirvieron un coctel de camarones, pechuga de pavo con chícharos, ensalada, apio, aceitunas, pan, refresco, café y helado. El alcohol estaba prohibido. Prefiero mi pasta recocida con vino, que el coctel de camarones con cocacola. Cuenta la aeromoza que no acepta propinas, pero con frecuencia le regalan perfumes, medias, dulces, libros y joyería. También una que otra nalgadita. Ese vuelo que hoy se hace en dos horas, tardó cinco horas y media.
En otro reporte de los años cincuenta, se informa que la carrera de sobrecargo está entre las más cotizadas. Tanto así, que solo se aceptan a cuatro de cada cien que solicitan este empleo. Los requisitos: “entre 21 y 26 años, solteras, razonablemente bonitas y delgadas, especialmente en las caderas, pues estas quedan al nivel de los ojos del pasajero”. Una vez contratadas, se les entrenaba con ejercicios “desencaderadores” y divertidas prácticas en los toboganes. El cabello se les recortaba, recibían lecciones de maquillaje y de postura.
Quizá la más famosa entre las azafatas fue la serbia Vesna Vulović. Trabajaba para la aerolínea oficial yugoslava cuando su vuelo de Estocolmo a Belgrado explotó en el aire a diez mil metros de altura, tal vez por un acto terrorista. Ocurrió en ese malhadado año de 1972. Vesna cayó los diez kilómetros y sobrevivió. También sobrevivió a Josip Broz Tito. Décadas después dijo: “Sobreviví a aquel accidente, pero quizá me mate el nacionalismo de mi país”. También llegó a decir que sentía la “culpa del sobreviviente”.
No sé cuánta culpa de sobreviviente padeció el aviador boliviano Erick Ríos Bridoux, que en su país tenía poca reputación como piloto, pero buenas conexiones políticas, cuando probó en Estados Unidos un avión militar que había comprado la Fuerza Aérea de Bolivia. Tomó un derrotero distinto al que le indicó la torre de control y chocó en el aire con un DC-4, provocando lo que hasta aquel 1949 era el peor accidente de la historia de la aviación. Ríos Bridoux resultó herido. Del otro lado hubo cincuentaicinco muertos sin supervivientes. Treintaicinco años después, un piloto boliviano también de nombre Ríos Bridoux, fue arrestado por transportar en su avión 1,161 kilos de cocaína. De lo que se entera uno en las hemerotecas.
Continué muy apasionadamente leyendo sobre accidentes aéreos, y cuanto hube de viajar a Yuste, y una vez llegado mi turno para hablar sobre la Revolución de los Claveles, mi cabeza estaba llena de aviones. Cuando alguien mencionó que al primer ministro Marcello Caetano lo habían exiliado a Madeira, yo me puse a pensar en el vuelo TAP 425, y su infausta suerte en el Aeropuerto de Santa Catarina, que indistintamente llamaban Aeropuerto de Funchal o Aeropuerto de Madeira, y que hoy todos conocen como Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, hijo pródigo del lugar. ~
(Monterrey, 1961) es escritor. Fue ganador del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2017 por su novela Olegaroy.