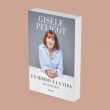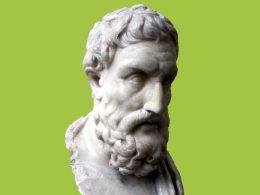Los últimos días no sé cuántas veces habré oído (y habré hecho oír) eso de que el escándalo ya no existe, que Buñuel dice que Breton le dijo en 1955. Al volverme a meter una vez más en esa sentencia, tan extraviada como inspiradora, he descubierto cómo el surrealismo definió nuestro mundo para mal.
(La he oído mucho porque acaba de concluir el congreso “Es peligroso asomarse al interior”, organizado por Letras Libres con motivo del centenario de publicación del Manifiesto del surrealismo. Por él han pasado grandes estudiosos del movimiento, como Agustín Sánchez Vidal o Isabel Castells, y quienes han hecho del surrealismo en algún momento una parte de su vida, como Fernando Trueba. Una maravilla que pronto podremos ver en vídeo; puedes subscribirte a la newsletter para no perdértelo.)
He de decir que hablar de surrealismo hoy es una cuestión que me genera cierta inquietud, porque llamarse surrealista en 2025 es como llamarse cruzado, carlista o podemita: una cosa anacrónica. Me encuentro gente que insiste en hacer hoy lo que hacían los surrealistas, como si fuera algo revolucionario: criticar a la Iglesia, meterse con España o enseñar las tetas. Pero la realidad es que por defecto ya nadie cree a los curas, la crítica a España siempre es por motivos equivocados, y de nada sirve denunciar la doble moral con más doble moral. Ello no quita que detrás haya instituciones aún poderosas, y que mirarlas con mal ojo pueda significar que te lleven preso, sí, pero en nada de eso hay revolución, sino cansineo, sentimentalismo y autocomplacencia. Y ello ocurre porque el surrealismo tuvo éxito: sus propuestas han permeado en mayor o menor medida el pensamiento occidental. Por eso las cosas con las que tenía sentido escandalizar en 1924 eran distintas en 1955, y más aún lo son en 2025.
El éxito del surrealismo significó su muerte, porque el movimiento fue necesariamente minoritario en su concepción: su propósito era retar las convenciones sociales y traspasar la moralidad por medio de la imaginación. El escándalo, cuando ocurría, venía por añadidura, como un subproducto de esa actividad. El surrealismo llegaba al gran público solo a través de él, mediado y ampliado por los guardianes de la moralidad de turno. El mejor ejemplo de ello es L’Âge d’or, la película de Buñuel y Dalí de 1930, que ya se metió con la Iglesia y con Francia e hizo cosas mucho más arriesgadas que enseñar las tetas (mejor ver). Pasó la censura por un soborno para luego ser prohibida durante años porque los periódicos la retrataron como inmoral, pero ello permitió a la sociedad francesa conocer por fin a ese pequeño grupo de degenerados que quería que todo saltara por los aires.
Se sabe con exactitud la fecha y el lugar de la muerte del surrealismo. Fue el 5 de febrero de 1934 en casa de Breton. Murió asesinado. Allí se celebraba el juicio contra Dalí, como antes se había celebrado contra tantos otros surrealistas descarriados. A diferencia de los anteriores, en esta ocasión el pintor derribó al surrealismo con las propias fuerzas que éste había desatado. Regurgitó el producto descarnado de su inconsciente, que era muy rico y no conocía el pudor: habló de la carnosidad comestible de Hitler, sus cuatro huevos y seis prepucios, o el espectáculo único y grandioso de los campos de concentración nazis. Salvador encarnó el nombre que traumatizó su infancia: dejó tras de sí el cuerpo desahuciado del surrealismo para regalar su revolución espiritual a los filisteos. Poco a poco el escándalo surrealista dejó de ser posible para dar paso al glamour surrealista.
Treinta años después, cuando Breton pronunció esa frase (según Buñuel), los deudores directos del surrealismo eran los situacionistas. Lo primero que hicieron fue renegar del surrealismo de su época al mismo tiempo que exaltaron el de 1924. “El éxito del surrealismo reside para muchos en que la ideología de esta sociedad, en su faceta más moderna, se sirve abiertamente de lo irracional y de los residuos surrealistas”, escribe Guy Debord en 1957. En otro texto de 1958 pone un ejemplo: el descubrimiento subversivo de la escritura automática es usado por los empresarios con el nombre de “brainstorming”, de modo que los empleados se sienten escuchados, y así se convierte en “una vacuna contra el virus revolucionario”.
Efectivamente, los métodos de investigación del inconsciente que los surrealistas emplearon para crear, explorar y retar las percepciones comunes fueron rápidamente cooptados por la mecánica del sistema. La publicidad no tardó en canalizar la irracionalidad hacia el consumismo, y lo impactante, lo aparentemente transgresor y lo novedoso se han convertido en herramientas de marketing. La búsqueda en el interior se ha elevado a revelación divina, que se materializa en un identitarismo que abre nuevos mercados y optimiza su segmentación. La subjetividad, que en el arte sirve para reunir, en política se emplea para mantener una contienda constante por la supremacía del pequeño hecho diferencial. Pero el producto surrealista que más precia el poder es el escándalo: por medio de la prensa invoca incesantemente a fuerzas irracionales que se hacen con nuestro control y nos entregan a sucesivas e inagotables furias express. Pantallas y planas de periódico toman el relevo de los púlpitos y cruzan el muro moral, no para abrir posibilidades, sino para traer del otro lado incesantes ejemplos de fresca degeneración. En medio de la confusión total, pero henchidos de certeza, disparamos a ciegas contra los muñecos de paja fugaces que dibujan las noticias, con la lengua fuera para no dejarnos ninguno, y eso es a lo que llamamos “revolución”. “Todo lo que constituyó para el surrealismo un margen de libertad se ha visto recuperado y utilizado por el mundo represivo que los surrealistas habían combatido”, sintetiza Debord. El sentimentalismo y la autocomplacencia, subyacentes a todo lo que el surrealismo peleó, permanecen intocados.
Pero nada refleja mejor todo esto que esta proclama que Antonin Artaud escribió en 1925:
La revolución surrealista apunta a una desvalorización general de los valores, a la depreciación del espíritu, a la desmineralización de la evidencia, a una confusión absoluta y renovada de las lenguas, al desequilibrio del pensamiento. Apunta a la ruptura y la descalificación de la lógica, que será perseguida hasta la extirpación de sus últimos refugios.
Cuando leí este texto en el congreso (ya sabéis: subscribíos a la newsletter para recibir los vídeos) rápidamente mucha gente (es decir, dos o tres personas) me vino a decir lo clarividente que les parecía Artaud con esas palabras, porque definían con precisión el estado de las cosas hoy. Y es verdad. Son palabras que sintetizan el espíritu revolucionario adecuado para la modernidad, pero no sirven de nada en la posmodernidad, que es, en definitiva, el gran éxito del surrealismo.
(Por si hay dudas, recordemos las imágenes recientes de manifestaciones que mezclaban muñecas hinchables y banderas de España preconstitucionales para despejarlas: técnicas subversivas y referencias sexuales junto a iconografía del Imperio español y mocasines sin calcetines. ¿Qué mejor símbolo de triunfo popular del surrealismo?)
Referencias
Antonin Artaud (1925) “Actividad de la Oficina de Investigaciones Surrealistas”. En La Révolution Surréaliste #3.
Guy Debord (1957) “Informe sobre la construcción de situaciones”.
Internationale Situationniste #1 (1958) “Amarga victoria del surrealismo”.