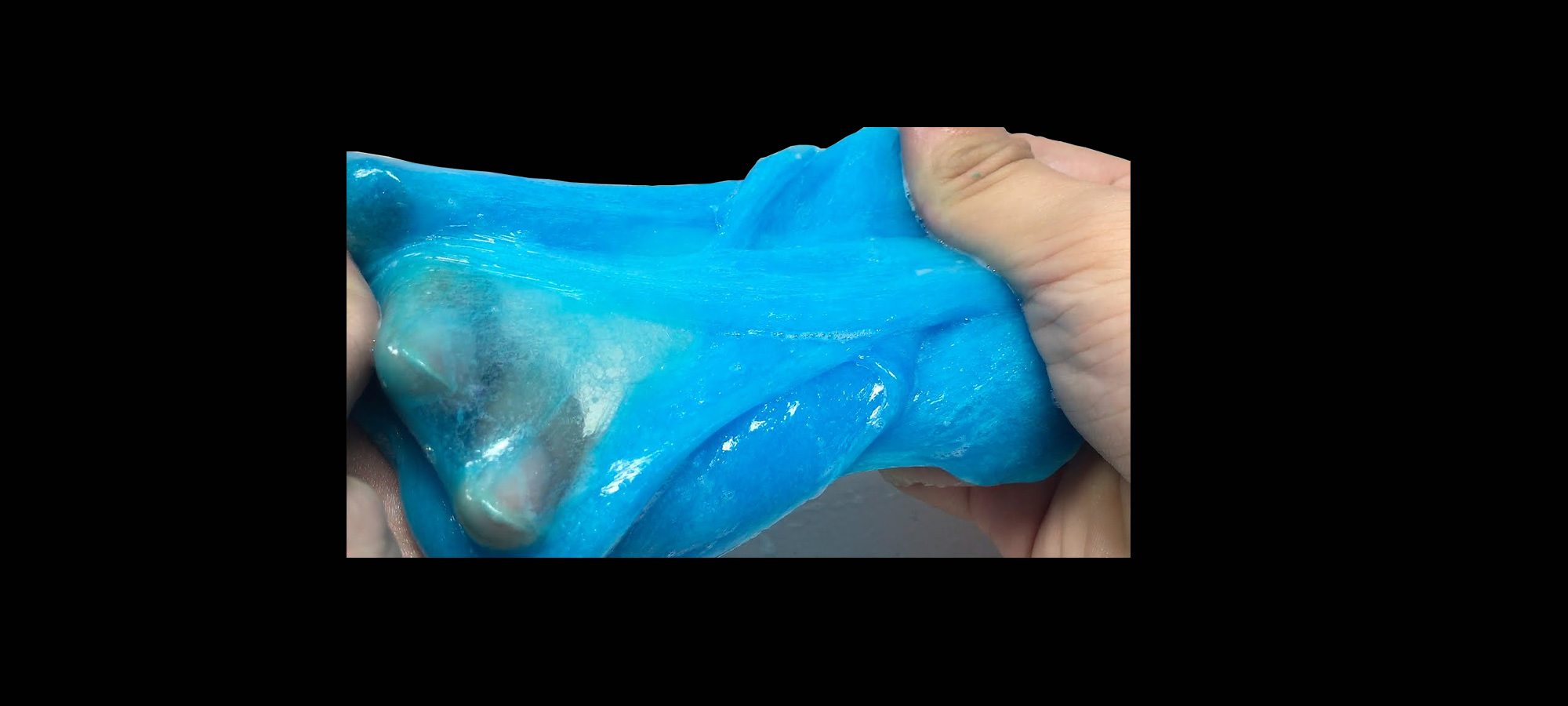Diez años sin Berlanga son diez años sin explicación. Una década sin entendernos, sin sabernos y sin encontrarnos. La excusa ahora es la efeméride, su defunción, un acontecimiento que él desaprobaría porque, aunque nunca le tuvo miedo, vivió siempre muy cabreado con la muerte, a la que combatió con una falsa indolencia y cavilando lo carnal.
“No acepto la muerte. La muerte no existe”. Poco antes de la suya, en Sos del Rey Católico, el pueblo de Aragón donde había rodado La vaquilla, le dedicaron una efigie repantigado y con la mano escondida en la camisa a la manera de un estadista. Descalzo. La escultura, que tomaba como referencia fotográfica el magnífico retrato de Fulvia Farassino, se completaba con una docena de sillas de tijera diseminadas en enclaves donde se habían localizado escenas significativas de la película. Cuatro años después hubo relevo en el consistorio y los vecinos se despertaron un día con que las sillas habían sido arrancadas y desperdigadas sin ton ni son por el pueblo. A decir del nuevo alcalde, que debía y ofreció una explicación, aquello fue así porque “es facultad del alcalde el cambiar los bancos y las sillas de sitio”.
El diccionario de la RAE ha recogido estos días el adjetivo, pero mientras charlotada refiere lo ridículo, dantesco lo espantoso y kafkiano lo absurdo, berlanguiano se despacha como lo “perteneciente o relativo a”, o lo que manifiesta “rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga”. No hay exégesis. Ni se menciona el sainete, ni el disparate, ni el astracán. La desidia en la definición tal vez responde a un salir del paso, a una premura en orientar los fastos del año que viene, cuando hará cien años de su nacimiento, y acaso ya iremos viendo.
Tampoco es fácil de explicar. Nunca antes ni después de Berlanga el cine nos ha esclarecido de manera tan absoluta, y es por eso que sus películas no acaban de cuajar fuera de España, porque les quedamos lejos. Cabría preguntarse si El verdugo, la más apreciada extramuros, lo será por las cualidades antipatrióticas que señaló el régimen. Berlanga es peor que un comunista, comentó Franco entonces, es un mal español.
Y ahora, diez años sin el bálsamo de su lucidez, ¿cómo seguir tolerando esta gazmoñería, la mediocridad estratosférica de nuestra clase política, la pasión insana, el clima este, la congoja barroca que nos constituye?
Lo de Berlanga es un cine de modales, donde nadie escucha y el galimatías opera simultáneamente en la anulación del individuo, por su parte cómplice, como parte que es del grupo, “de todos los defectos que hacen que la bondad sea imposible en la sociedad”.
Leo, por mitigar mi españolidad (catalana, para más inri), la versión revisada y ampliada, recién salida de imprenta, de El último austrohúngaro, el libro de entrevistas con el director que Juan Hernández Les y Manuel Hidalgo escribieron a finales de los 70, y del cual voy entreverando extractos: “Yo, lúcida y racionalmente, estoy en contra de la sociedad burguesa. Soy un hombre que está absolutamente a favor de la irresponsabilidad, del libertinaje. Un sadiano puro”.
Berlanga dirigía de pie pero discurrió siempre un pensamiento horizontal, aniquilando esa idea de protección clasista, de arriba abajo, que es combustible en la mayoría del cine social, aquel que con su mirada turística y caritativa refuerza y perpetúa las diferencias. Él hizo películas sociales (Plácido) y las hizo políticas (La escopeta nacional), y las hizo todas desde el cachondeo, que es una dimensión física y peatonal del humor, y en ellas, como en la calle, los pobres “tienen tantas ganas de piscina y de aplastar al contrario como los ricos”. Porque miserables somos todos.
Berlanga decía no tener afectos y sentirse insumiso de la sociedad. Concedía que acaso la disidencia podía traer cierta componenda, por eso se situó siempre al lado del individuo, ya fuera ganapán o villano, y le dedicó una mirada comprensiva, un interés verdadero, humanista. “Nunca he creído mucho en la solidaridad, ni en las tomas de conciencia, ni en las soluciones”.
Ensoñador, contradictorio y ambiguo por curiosidad, por querer ser todo a la vez, anti publicista de sí mismo (me ha salido una mierda, se le oyó decir alguna vez de sus películas), misógino dulce de cepa erótica (“me irrita mucho que, por lo general, la mujer viva más años que el hombre”), Berlanga definió su vida como “un problema de telefonista, de enchufar y desenchufar las conexiones con el exterior, con las circunstancias”.
La religión no le interesó nunca, tampoco “ese cientifismo actual tan devorador”, aunque decía aceptar “una fenomenología mágica siempre que no lleve aparejada la idea de trascendencia. Me interesa lo mágico inmanente, lo que dentro de nosotros no es reconocible ni diagnosticable.” Y ahí le rondaba el esperpento, espejo deformante que nos da en esencia.
Al ser supersticioso, Berlanga murió un martes 13 y lo hizo en su casa, durmiendo, que de haber tenido que morirse es como le habría gustado hacerlo. Al cinéfilo lo describía, pido aplausos, como “bestia de cultura reducida”. Del hecho militar lo que más decía admirar era la rendición, el final del heroísmo, y de sus películas creo que apreciaba las caídas de tensión, como nosotros. “Todo permanece lejos en cuanto advierte mi presencia”, había escrito en un poema a los veintitantos.
Rubén Lardín (Barcelona, 1972) es escritor. Dirigió El butano popular, su libro más reciente es 'Las ocasiones' y hace el podcast 'La mano contra el sol'.