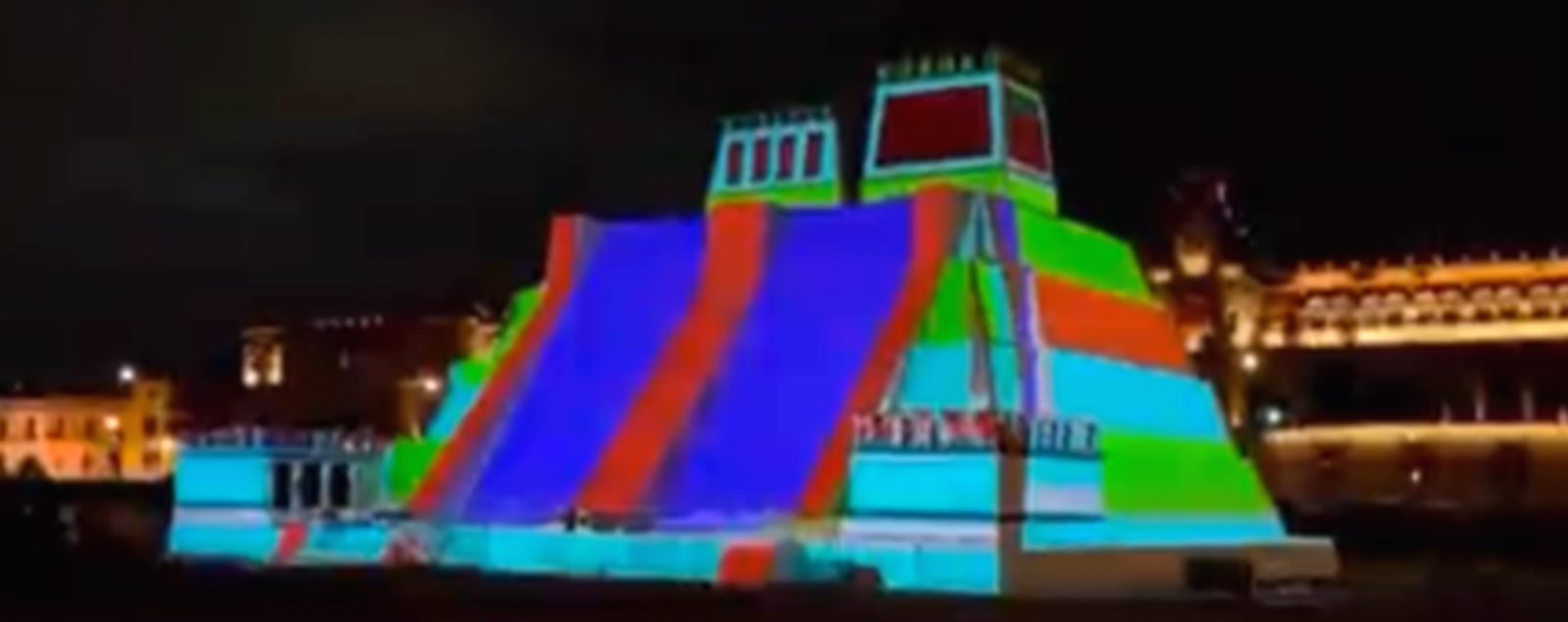“Ahí, entre los edificios, detrás de aquellos árboles, al pie de la colina”, Fadi apunta con la mirada a un puñado de casas de piedra de doble altura, con gruesos muros y puertas rematadas en arco, abandonadas. “Ese es el pueblo de mi madre, ahí creció con mis abuelos”, recuerda emocionado el fisicoculturista palestino de 55 años, persignándose, mientras transitamos por la carretera número 1 desde el aeropuerto internacional Ben Gurion en dirección a Jerusalén. Desde la autopista que conecta la Ciudad Santa con el mar Mediterráneo pueden observarse encaramadas a la montaña, entre musgo y hierba crecida por las lluvias de temporada, las ruinas de Lifta, uno de los varios pueblos palestinos en las colinas que circundan Jerusalén abandonados en 1948, tras la creación del Estado de Israel y la subsiguiente guerra árabe-israelí, la primera de muchas, demasiadas, que son parte de la historia familiar de Fadi y de muchos otros cristianos palestinos.
De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto provocó el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población palestina, alrededor de 700 mil personas convertidas en refugiados dentro de su propio país. Entre ellos está la familia de Fadi, que a más de 77 años de distancia continúa dividida entre Israel, Cisjordania y los territorios ocupados en torno a Jerusalén. Una historia que no es distinta de la de mayoría de los cristianos palestinos, separados por kilómetros de muros, barreras y retenes, por océanos incluso, pero siempre unidos en torno a su fe y a su tierra ancestral.
Éxodo
“Del 25% que éramos, ahora solo quedamos menos del 1% [de la población total de Palestina]. No juzgo a quienes se han ido, todos merecemos la paz, dormir tranquilos, no ser presa de vejaciones constantes, nadie quiere vivir angustiado, pero yo nunca dejaría mi país, la tierra de Jesucristo, de nosotros, los primeros cristianos”, reflexiona Fadi sobre el significativo número de cristianos palestinos que a lo largo de las últimas décadas ha emigrado a otras geografías del orbe, mientras comparte conmigo un plato recién horneado de knafeh, dulce tradicional del Levante preparado con una base de masa rellena de queso cremoso, acompañado de pistache molido y bañado en miel.

Estamos en la céntrica calle de Saladino, corazón del barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Oriental. Es jueves por la tarde y la inminencia del fin de semana y del inicio del adviento llenan de vida las banquetas, los restaurantes, bares y comercios, sobre todo al caer la noche, cuando los cantos de los muecines y las campanadas de las iglesias compiten por hacerse con el rol protagónico de la velada sonora. Efigies de Santa Claus se intercalan con nacimientos y Niños Dios, entre imágenes del icónico Domo de la Roca, que resguarda uno de los lugares más sagrados para las tres religiones monoteístas, la piedra donde según cristianos y judíos Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios, y desde la cual Mahoma ascendió a los cielos acompañado del arcángel Gabriel, según los musulmanes.
De acuerdo con la más reciente encuesta del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas, los motivos detrás de la partida masiva de cristianos palestinos al exterior son múltiples y abarcan desde las dificultades económicas y la percepción de inseguridad hasta la corrupción gubernamental, pasando por la discriminación religiosa y, como lamenta Fadi, por el acoso y los ataques de los que son objeto por parte de los colonos de los asentamientos irregulares. “El año pasado nos impidieron entrar a las iglesias [en la ciudad antigua] para celebrar la Navidad, este año no sé qué vayan a hacer”, afirma el corpulento y chaparro padre de tres adolescentes al tiempo que entramos al casco antiguo de Jerusalén por la imponente puerta de Damasco, una de las ocho puertas de acceso a la ciudad histórica, parte de la muralla que data de mediados del siglo XVI, obra del sultán otomano Suleiman el Magnífico.
Olvido

“Nos sentimos solos, olvidados, abandonados”: la voz de Mariam es casi un susurro, se confunde con las oraciones en latín proferidas por el fraile durante la eucaristía matutina, con el canto de las aves que alcanza a colarse desde el exterior del templo, con el rezo de los pocos feligreses congregados esta mañana en la capilla latina al interior del Santo Sepulcro. “Es triste, es como si fuéramos invisibles, como si el mundo se negara a reconocernos”, agrega la mujer de 69 años sobre el sentimiento que invade a los cristianos palestinos en fechas recientes, mientras se acomoda el velo de encaje negro que cubre su cabeza.
Nacida y criada en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén –junto con el judío, el musulmán y el armenio, uno de los cuatro distritos en que se divide la ciudad intramuros–, Mariam, madre de cinco y abuela de doce, asiste religiosamente cada mañana a la misa celebrada en el cavernoso interior de la iglesia construida sobre el lugar donde la tradición dicta que Cristo fue crucificado, amortajado y enterrado, el lugar desde donde dicen las escrituras que resucitó al tercer día. Uno de los espacios más sagrados para el cristianismo de todas las denominaciones, punto culmen de todo peregrino y última estación del viacrucis.
“Enfocamos nuestros esfuerzos en apoyar y ayudar a la comunidad cristiana local [de Jerusalén], aunque la parroquia católica en Gaza es también para nosotros prioritaria y motivo de especial preocupación, por ello es que tratamos de garantizar su supervivencia a través de la ayuda de nuestros amigos [en forma de donativos]”, reza uno de los paneles que explican la historia y la misión del Hospicio Austríaco para Peregrinos de la Sagrada Familia, en el primer piso del edificio de factura otomana fundado por el emperador austrohúngaro Francisco José I durante la segunda mitad del siglo XIX en plena Vía Dolorosa, como espacio para recibir a peregrinos occidentales venidos a la Ciudad Santa. El Hospicio, considerado el hostal cristiano continuamente en operación más antiguo de Jerusalén, programa numerosas actividades académicas, sociales y culturales abocadas a fomentar el diálogo intercultural, además de emplear a una veintena de jóvenes palestinos, musulmanes y cristianos, con el propósito de facilitar su inserción en un mercado laboral que últimamente les resiste.
Miedo

“No voy a muchos lugares por miedo, vivimos asustados, vivir aquí no es lo mismo que vivir en un país libre”, apunta Bahjat mientras atiende las comandas que se le acumulan en la cafetería adyacente al Hospicio Austríaco, en referencia a las cada vez más comunes e intimidantes escenas de jóvenes civiles armados paseando por entre las intrincadas callejuelas de la ciudad antigua, cargando rifles al hombro como quien lleva la bolsa del mercado.
El joven cristiano de pelo ensortijado y gafas de pasta estudia la licenciatura en Tecnologías de la Información, trabaja cinco días a la semana para poderse costear la universidad y ayudar, en lo posible, a su madre, sus dos hermanas y su hermano pequeño. Su padre, nacido en Cisjordania, no tiene permiso para vivir en Jerusalén. A diferencia del resto de la familia, reside en la localidad betlemita de Beit Jala, del otro lado del muro de separación, con lo cual solo pueden verle algunos fines de semana o en los días de guardar. “[Las Fuerzas de Defensa de Israel] solo le dejan entrar para las fiestas [cristianas], y eso, algunas veces, espero que podamos pasar la Navidad juntos”, agrega el dinámico mesero de 21 años, antes de servir un par de capuchinos y un café cortado.

“No sabemos lo que pueda pasar mañana, vivimos en total incertidumbre. Nadie sabe si [los soldados israelíes] sitiarán al pueblo, si nos dejarán salir de nuestras casas o si nos pedirán que las abandonemos. Nuestra vida es una moneda al aire”, me explica el padre Jack Nobel, sacerdote de la Iglesia Greco-melquita de San Jorge en la localidad de Taybeh, mientras tomamos café árabe y galletas en la casa parroquial, adornada con un belén hecho con madera de olivo y las fotografías del cura con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, durante sus respectivas visitas a Tierra Santa. Situado a 15 kilómetros al noreste de Jerusalén, Taybeh es uno de los pocos pueblos de mayoría cristiana que quedan en Cisjordania, conocido por sus fábricas de cerveza y arak, licor anisado tradicional del Oriente Próximo, así como por la calidad de su aceite de oliva, gracias a los milenarios campos de olivo que sus pobladores cultivan en los alrededores del casco urbano.
Con poco más de 1,300 habitantes, según el último censo de la Oficina Central de Estadística de Palestina, Taybeh ha sido objeto de numerosos ataques durante los últimos meses por parte de colonos israelíes provenientes de los asentamientos ilegales en derredor, ataques con los que se intenta amedrentar a la población local y que han incluido la quema de coches, pintas en casas y comercios con mensajes anticristianos, profanación e incendio de iglesias, tala de olivos y robo de la cosecha de aceitunas. De acuerdo con la agencia de noticias vaticana, desde enero de 2025 se contabilizan 1,680 ataques por parte de colonos israelíes contra localidades palestinas en Cisjordania, es decir, una media de 5 ataques diarios.

Esperanza
“De lo que estamos seguros es de que nadie podrá vaciar a esta tierra de su gente, nadie podrá quitarnos lo que nos pertenece, nadie podrá sacarnos de nuestro hogar”, declara convencido el padre Jack, dándole un último sorbo al café. “Fincamos nuestra esperanza en esa tenue luz que siempre brilla al final de este oscuro y largo túnel en que se ha convertido nuestra existencia”, agrega con una sonrisa, antes de despedirse para presidir la reunión comunitaria en la que se designarán las tareas para el calendario de adviento y las celebraciones litúrgicas navideñas.
“Hoy es un día especial para todos nosotros [en Belén], es un día de fiesta. Es un día para estar felices y en familia, para celebrar. Un día de perdón, pero sobre todo de esperanza”, me confía Sophie mientras caminamos hacia la plaza central de la ciudad palestina de Belén, conocida como Al-Mahd en árabe, que se traduce al español como pesebre y que se encuentra adyacente a la iglesia de la Natividad, construida sobre la cueva donde los cristianos afirman que nació Jesús hace más de dos mil años, declarada por la UNESCO patrimonio mundial de la humanidad en el año 2012. “¡Vamos, vamos, mamá!”, el pequeño Elías, de 7 años, jala a su madre de la mano con la mirada puesta en el enorme árbol de Navidad que la municipalidad ha colocado en uno de los extremos de la plaza y que esta tarde lucirá iluminado durante una ceremonia en la que tienen previsto cantar villancicos e inaugurar el tradicional mercado navideño de la ciudad, por primera vez tras dos años de ausencia. “Desde aquí se hizo la luz” indica una de las pancartas con las que se anuncia el magno evento en torno a la plaza. “¡Feliz Navidad!” alcanza a decirme la joven betlemita antes de dejarse llevar por la lozana y pueril emoción de su primogénito. Feliz Navidad, respondo en silencio. ~