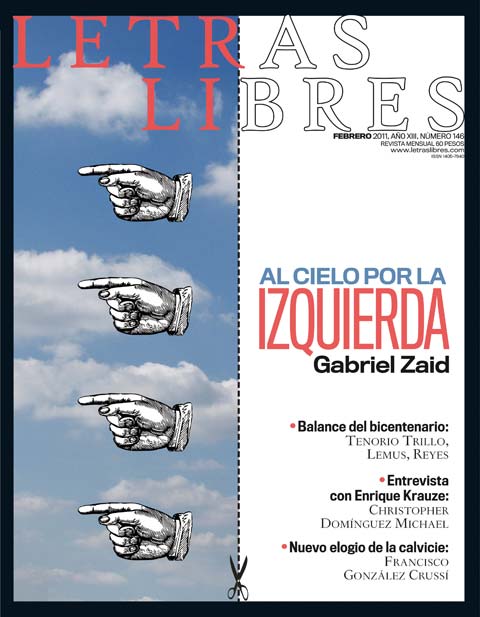El 4 de noviembre del 2008, mientras medio mundo festejaba el triunfo de Barack Obama, yo caminaba entre zombis en un hotel de Phoenix. Me había sacado un desdichado tigre en la rifa de la cobertura radiofónica de la elección: seguir paso a paso la derrota de John McCain en Arizona, epicentro de la carrera del senador republicano. El hotel Biltmore, con sus paredes de caoba y sus retratos de distinguidos aristócratas de gazné, resultó el escenario perfecto para el lamento de los privilegiados. Recuerdo en particular a una pareja que bebía a un lado del bar, tomando el vaso entre índice, medio y pulgar, mientras escuchaban a McCain dar por terminadas sus aspiraciones presidenciales. Atrás del candidato, con el rostro congestionado por la ira, estaba Sarah Palin, su malhadada compañera de fórmula, epítome de la improvisación y la ignorancia. Y aunque el oficio periodístico reprueba tomar partido, la escena completa me llenó de gozo. Por un momento, pensé, la cordura y la tolerancia le habían ganado la partida al prejuicio y la demencia. En ese momento, la victoria de Obama –con su tono de piel, su complejidad intelectual y hasta su edad– auguraban una reconquista especialmente añorada para Estados Unidos: la vanguardia en el ejercicio sano y brioso de la democracia. No fue así.
Casi desde el momento mismo en que Obama ganó la presidencia, el clima político en Estados Unidos se envileció. Impulsado por la más rotunda ambición –y sabrá Dios por qué cantidad de prejuicios– el Partido Republicano se dio a la tarea de ejercer una oposición absoluta, sin margen alguno. El propio Obama quizá no ayudó a su causa cuando optó por buscar la aprobación de la reforma al sistema de salud, joya de la corona de la política liberal y, por ende, bestia negra de los conservadores. El papel renovado del gobierno como proveedor de bienestar social desató, junto con la crisis económica del 2008, al movimiento del “Partido del té”, tan despatarrado e incoherente como efectivo.
Acomodados en el excepcionalismo barato de Palin y los suyos y azuzados por las teorías de la conspiración alrededor de la figura presidencial (como el absurdo debate sobre el “verdadero” sitio de nacimiento de Obama), los partidarios del té poco a poco han ido acaparando el discurso político. Por desgracia, el tono y el mensaje han encontrado eco en los múltiples jilgueros que aparecen en la televisión y la radio estadounidenses haciéndose pasar por periodistas cuando en realidad son propagandistas; payasos ignorantes que, sin recato alguno, promueven el prejuicio y la desinformación como si ambos fueran dogma.

El resultado ha sido lo que The New Republic llama, con una curiosa vocación eufemística, “la era de la estridencia”.
La prestigiada revista se queda corta. Incluso los estridentes pueden mostrar un mínimo de recato. Lo que ocurre en Estados Unidos es algo peor. La elección de Obama derivó en el principio de la era de la indecencia. La celebración de la ignorancia no es nueva en Estados Unidos: el romance con la frivolidad es parte del carácter estadounidense. Pero una cosa es ver a Oprah todos los días y otra muy distinta es ir por la vida promoviendo ideologías radicales desechadas hace años o diciendo –en el más moderado de los casos– que Barack Obama es un musulmán de clóset que busca llevar al país al comunismo. La indecencia y la ignorancia tienden a engendrar violencia. Y la violencia, más temprano que tarde, levanta la voz a la mitad del foro. En la campaña del 2008, John McCain tuvo el buen sentido de detener a tiempo la locura de algunos de sus simpatizantes. En un memorable intercambio con una mujer que acusó a Obama de ser árabe, McCain trató de abogar por la cordura: “no, señora, no es un árabe. Es un hombre de familia decente con quien tengo diferencias políticas. Debemos ser respetuosos”. Por fortuna, quizá gracias a actos como el de McCain, la elección estadounidense del 2008 se salvó de lo que muchos temían: la traducción del lenguaje político desenfrenado y falaz en violencia concreta. A pesar de varias amenazas en su contra, nadie trató de atentar contra Obama. Aunque quizá, en el fondo, todo fue cuestión de suerte. De ser así, a principios del 2011 la fortuna se agotó en Estados Unidos.
El atentado contra Gabrielle Giffords, moderada y sensata congresista de Arizona, ha exhibido, de golpe y porrazo, el calibre del riesgo en el que vive la sociedad estadounidense, lo floja que está la cuerda. Con una clase política hundida en la más absurda polarización y medios de comunicación en los que impera no el amor por la verdad sino el apego al poder y el dinero, Estados Unidos deambula hoy en el pantano de la indecencia y, sí, la estridencia. La combinación de ambas engendra locos como Jared Loughner, capaces de caminar a un expendio de armas, comprar una Glock y tratar de acabar con la vida de una mujer que practicaba el complejo arte de la civilidad democrática en la esquina de un supermercado. Era cuestión de tiempo: el abuso de la deshonestidad y la sordidez en la vida política desemboca siempre en la violencia. Está en Suetonio. Y en el rostro de Jared Loughner. ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.