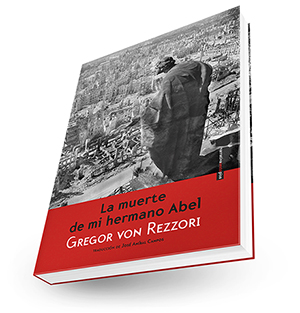La vieja edición española de Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, lleva tres décadas circulando a escondidas en Cuba. La cubierta negra de Tusquets, con el discutible subtítulo de autobiografía y la pintura –libre y carcelaria a la vez– de David Montiel, se forra con periódicos para desorientar a los censores.
Esa ilustración resume el mundo de Arenas. Un racimo de plátanos –cortados en rodajas, machacados y fritos: tachinos en potencia– bajo el alero de un casón criollo. Si no fuera por la presencia de los barrotes que cubren, implacables, el ventanal, se diría que la pared es bella. De la abertura salen unos brazos robustos, de guajiro cubano, que teclean sobre una máquina suspendida en el aire. El rodillo desprende múltiples folios, que se alejan con la ciclónica ventolera hacia la playa.
El volumen que publica Tusquets para conmemorar los treinta años del libro rectifica la escena de Montiel. En lugar del presidio queda el rostro de Arenas, tranquilo, hermoso, libre del tiempo. Tampoco figura ya la molesta indicación de que el texto debe ser leído como una biografía o unas memorias. Contiene vida y recuerdos, pero su médula es la ficción, la escritura, la supervivencia de la belleza por encima de la política y la historia.
Antes que anochezca llega en buena hora. Actual como una taza de café y trepidante como si los años no lo gastaran, el libro no ha dejado de estar prohibido por el castrismo –esa dictadura minuciosa en su espanto, como el propio Arenas diría–, y mientras no haya libertad en Cuba, tampoco podrá leerse en un parque ni estudiarse en la universidad.
Junto a Tres tristes tigres, la novela polimórfica de Guillermo Cabrera Infante, Antes que anochezca es el libro eternamente ilícito, samizdat por excelencia, cuya censura se extiende al resto de la obra de su autor.
Todo lo que hay que saber de Arenas lo contó Roberto Bolaño, como chisme y homenaje, en Los detectives salvajes: “Era feliz y sus textos eran felices y radicales. Tras un momento brevísimo de esplendor en el cual escribió dos novelas (breves también) de gran calidad, no tardó en verse arrastrado por la mierda y por la locura que se hacía llamar revolución. El cubano aguantó. Un día se largó. Llegó a los Estados Unidos. Sus obras comenzaron a publicarse. Sus últimos días fueron de soledad y de dolor y de rabia por todo lo irremediablemente perdido. No quiso agonizar en un hospital. Cuando acabó el último libro se suicidó”.
La formidable imaginación de Arenas, su negativa a ser un triste, un espectro, un amargado, su convicción de que la escritura y la amistad son las únicas lealtades que vale la pena profesar, hacen de Antes que anochezca la biblia de todos los desterrados, apátridas, descaminados, nostálgicos, maricones –por simpatía o por oficio, da igual– y vagabundos salidos de la Isla.
Arenas no asume su homosexualidad, la vive con despreocupación, alegría y sensualismo. Todo en él –sus rasgos bellos y rústicos, su habla guajira, su caótica vida sexual– corresponde a una visión telúrica del mundo, a una inocencia primordial que electriza las páginas de su libro de principio a fin. Solo se apaga, y ni siquiera del todo, en la última de sus fotos, en noviembre de 1990, donde su cuerpo emerge de las sombras, abrigado, y en sus pómulos se adivina el cráneo, la mirada ausente de los muertos.
En las páginas de Antes que anochezca, Arenas postuló su célebre clasificación de los homosexuales cubanos –la loca de argolla, la común, la tapada y la regia, “especie única de los países comunistas” por su amistad con el caudillo– y dejó el inventario de numerosos cómplices, comisarios y líderes de la revolución y del terror posterior.
En comparación con esta última fauna, la morfología del pájaro insular palidece: Castro y su camarilla son los verdaderos leviatanes, portentos y monstruos, material para una demonología más que para un bestiario de los sentidos, que es lo que nos ofrece Arenas.
Bajo el amparo de José Lezama Lima y Virgilio Piñera, escapando siempre de los espías que acabaron por encerrarlo en los calabozos de La Cabaña –donde Ernesto Guevara fusiló a cientos de cubanos–, soportando incomprensiones, delaciones y falsos testimonios, acabó por abandonar la isla en el éxodo de Mariel, un invento de Castro para despachar en sucesivas naves a “los locos, los asesinos, los delincuentes más terribles, los homosexuales y los jóvenes agentes de la Seguridad del Estado que serían infiltrados en Estados Unidos”.
Parias, escoria, gusanera. Al cabo de treinta años, los exiliados del castrismo siguen –seguimos– recibiendo el trato de fantasmas de ultramar. La memoria caníbal de Reinaldo Arenas aprovecha incluso los rencores –“solo hay un responsable: Fidel Castro”– para hacer literatura, no panfletos.
El protagonismo de Antes que anochezca –ficción de vida, existencia para ser escrita– ha colocado en un injusto segundo plano a los demás escritos de Reinaldo Arenas. Los que se las arreglan para burlar la censura en los aeropuertos y aduanas, rara vez se arriesgan por un volumen canónico para la literatura hispanoamericana como El mundo alucinante.
Pocos rescatan la iniciática Celestino antes del alba o la entrañable reescritura de Cecilia Valdés que ejecuta en La loma del Ángel. Nadie lee sus poemas, prologados por su amigo Juan Abreu, ni la prosa breve compilada en el Libro de Arenas. La catedral barroca de sus textos –más luminosa que la lezamiana, menos cerebral que la de Carpentier– es una de las formas más depuradas de la expresión americana.
Tusquets hace bien en invocar al viejo diablo de Holguín –la misma provincia donde nacieron Castro, Batista y Cabrera Infante, dictadores en lo suyo– en auxilio de la isla. Solo una fuerza de la naturaleza como Reinaldo Arenas podría arremeter con viento, agua, corales, luz de luna, poesía y audacia sobre una dictadura tan agónica como la cubana, que no imagina hasta qué punto “la memoria enfurecida es más poderosa que cualquier nostalgia”.