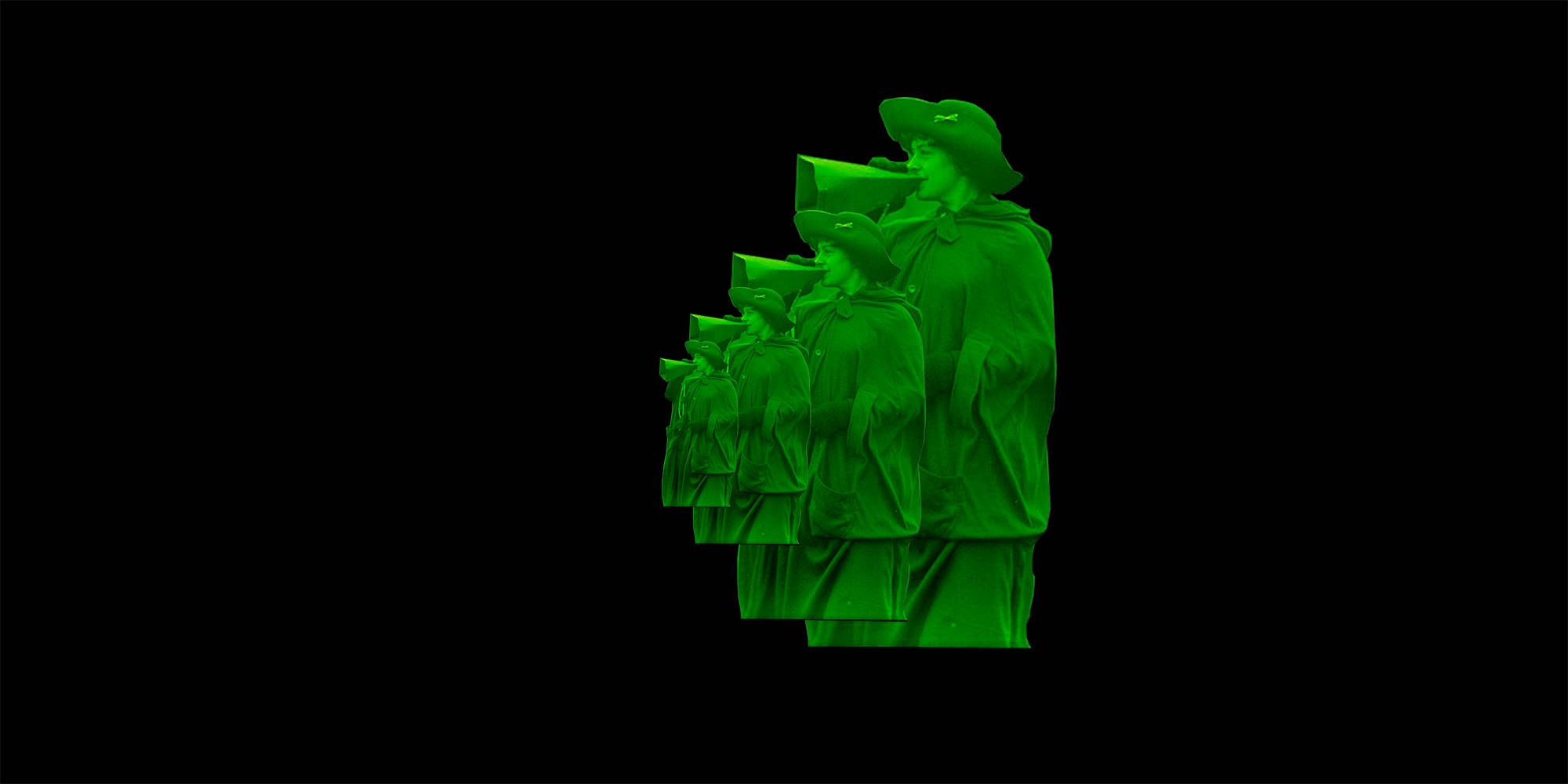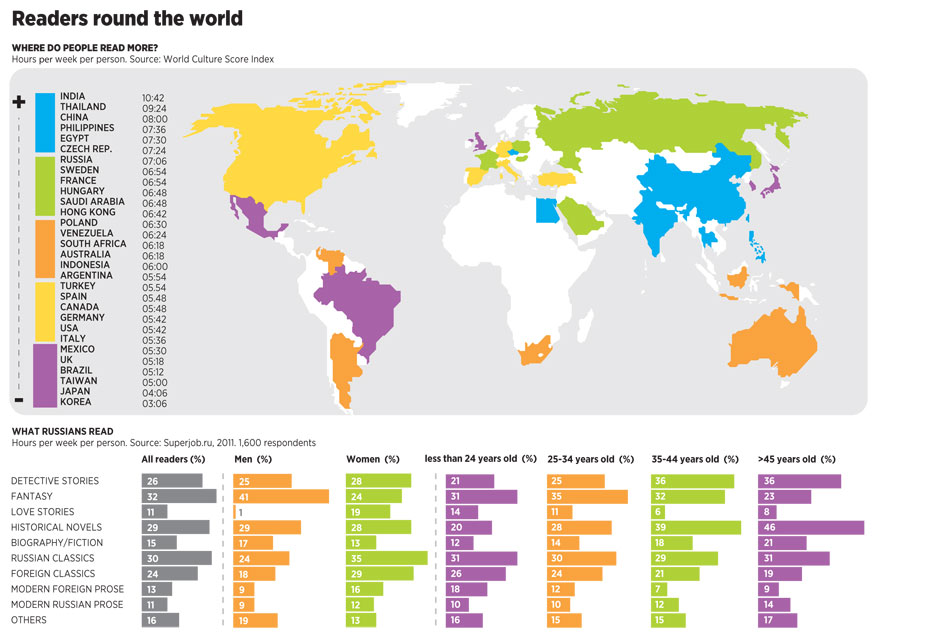Cuando hace algunas semanas el sitio web Babe publicó un artículo sobre Grace, una fotógrafa neoyorquina de 23 años que describió la cita que tuvo con el comediante Aziz Ansari como “la peor noche de su vida”, una pregunta surgió de inmediato entre la gente: si Grace se sintió víctima de un comportamiento sexual inapropiado, ¿por qué no se fue del lugar y lo denunció de inmediato? Uma Thurman fue recibida con cuestionamientos similares cuando, a principios de febrero, se publicó una entrevista en la que acusa al productor Harvey Weinstein de una serie de incidentes de abuso de poder, algunos de naturaleza sexual, que ocurrieron desde que coincidieron en Pulp Fiction en 1994. La actriz también cuenta, tras muchos años de silencio, cómo sucedió el accidente que sufrió durante la grabación de Kill Bill 2, cuando Quentin Tarantino la presionó a conducir, durante una secuencia en medio de la selva, un auto que no había pasado las pruebas de seguridad necesarias. O, más atrás en el tiempo, está el caso del Keough High School (detallado por la serie documental The Keepers), un colegio católico en Baltimore en el que varias alumnas fueron agredidas sexualmente por el sacerdote Joseph Maskell con la complicidad de autoridades dentro y fuera de la Iglesia. Cuando algunas de las niñas de entonces pudieron por fin contar su historia, se enfrentaron con la misma pregunta. “Si todo esto es cierto, ¿por qué no hiciste nada entonces?”
Las reacciones (agresivamente) escépticas hacia las protagonistas de estos casos, muy distintos entre sí en gravedad, son manifestaciones de la violencia machista con la que nos enfrentamos todos los días: pequeños actos de desprecio que no por ocurrir en el ámbito privado resultan menos dañinos. “Si Grace no quería coger con Ansari, ¿por qué terminó desnuda en su departamento?”. “En vez de solamente retirar su mano cuando el actor la tomaba para colocarla insistentemente sobre su pene, ¿por qué no gritó que no? Le habrá gustado, seguramente.” “¿No resulta sospechoso que Thurman haya seguido llevando una relación tan cordial (según fotografías) con Weinstein y Tarantino después de lo que le hicieron?” “Si el padre Maskell obligó a Jean Hargadon Wehner, de catorce años, a hacerle sexo oral para expiar sus pecados, ¿por qué ella esperó tantos años para hablar?”.
Para entender los procesos que viven las personas que han sido abusadas sexualmente hay que tener en cuenta los obstáculos que hay entre un caso de abuso y ese concepto elusivo, casi mitológico, al que llamamos justicia. Por lo general, ante la denuncia de una mujer, la primera reacción es descalificarla: “está loca”, “le está bajando”, “siempre exagera”. Si se supera ese primer paso y su experiencia se toma como válida, entonces fue su culpa: “llevaba minifalda”, “era muy coqueta”, “le gustaba caminar sola de noche”. Después, las consecuencias de haber denunciado: perder el trabajo, las amistades, el apoyo familiar. A lo que ocurre socialmente además habría que agregar la carga emocional interna: la vergüenza, el miedo, la culpa, las ganas de creer que sí te lo imaginaste.
La normalización de la violencia contra la mujeres se agudiza con la revictimización de aquellas que deciden alzar la voz contra sus atacantes. Los números lo confirman: según un estudio del INEGI, 66.1% de las mujeres de más de quince años han enfrentado al menos un episodio de violencia por parte de cualquier agresor –parejas, parientes, colegas de trabajo, desconocidos, etc–, alguna vez en su vida. Sin embargo, sólo seis de cada cien casos se convierten en denuncias y, de ellas, una tercera parte son consignadas ante un juez. Claro está que es esencial imponer castigos penales en contra de los perpetradores y asegurar la transparencia en procesos judiciales de esta índole, pero la justicia funciona a muchos niveles y la búsqueda de consecuencias legales no es la única razón que puede tener una mujer para denunciar a su abusador. A la luz de las estadísticas, no sorprende que tantas mujeres prefieran tomar otras vías de acción. Gritarlo en una marcha, escribir el testimonio en algún foro, platicarlo con un grupo de amigas, abrir un blog: todas son manera válidas de levantar la voz y hacer justicia sin importar el tiempo que haya pasado desde el incidente.
Sana y necesaria como es la práctica de poner en duda lo que sucede, la mayoría de los cuestionamientos hacia las mujeres que deciden hablar del abuso que han sufrido no parten de un afán conciliatorio o de la intención de entrar en diálogo, sino del deseo de silenciar la voz femenina. Lo dice Mary Beard en su ensayo “La voz pública de las mujeres”: lo que detona la agresión no es el contenido de lo dicho, es el hecho de que lo estás diciendo. Los ejemplos abundan. Recientemente, el cineasta austriaco Michael Haneke expresó sentir “miedo ante esta cruzada contra cualquier forma de erotismo”. Lo que él llama “cruzada contra cualquier forma de erotismo” es la ola de denuncias de abuso sexual en el medio del espectáculo, que ha encontrado cauce en el movimiento #MeToo (#YoTambién). A juzgar por sus declaraciones, las denuncias de miles de mujeres que han sido violentadas conforman un movimiento “histérico”, un “nuevo puritanismo que daña la creación”. Lo que el señor no entiende es que #MeToo no busca fomentar el odio hacia los hombres, sino formar redes de apoyo para proteger a las mujeres que deciden hablar. Si eso le incomoda o le asusta, si daña su creación, será porque la existencia misma de la voz femenina pone en riesgo el poder al que está acostumbrado. Tendrá que desacostumbrarse, porque no nos vamos a detener. Más allá del tiempo y forma para emprender acción legal, romper el silencio de otras maneras también es exigir justicia, se haga en el momento exacto en que se comete un abuso o treinta años después. Nuestro derecho a hablar no tiene fecha de caducidad.
(Ciudad de México, 1984). Estudió Ciencia Política en el ITAM y Filosofía en la New School for Social Research, en Nueva York. Es cofundadora de Ediciones Antílope y autora de los libros Las noches son así (Broken English, 2018), Alberca vacía (Argonáutica, 2019) y Una ballena es un país (Almadía, 2019).