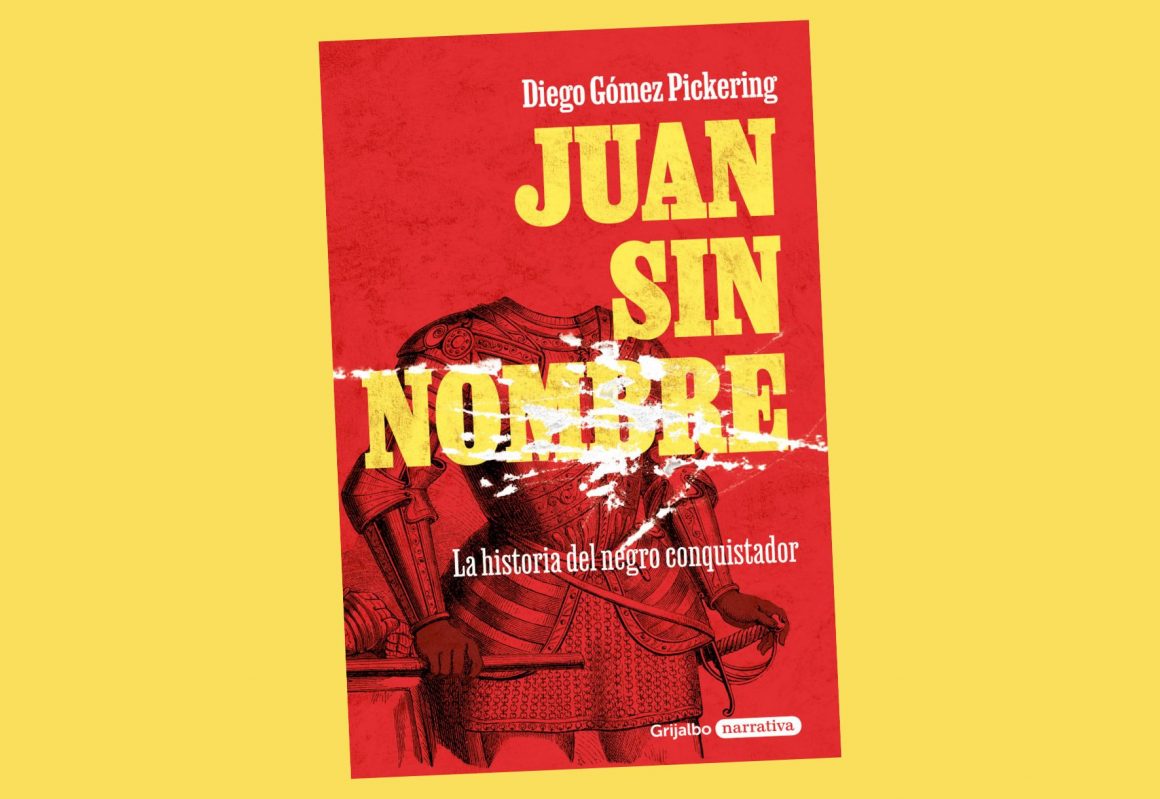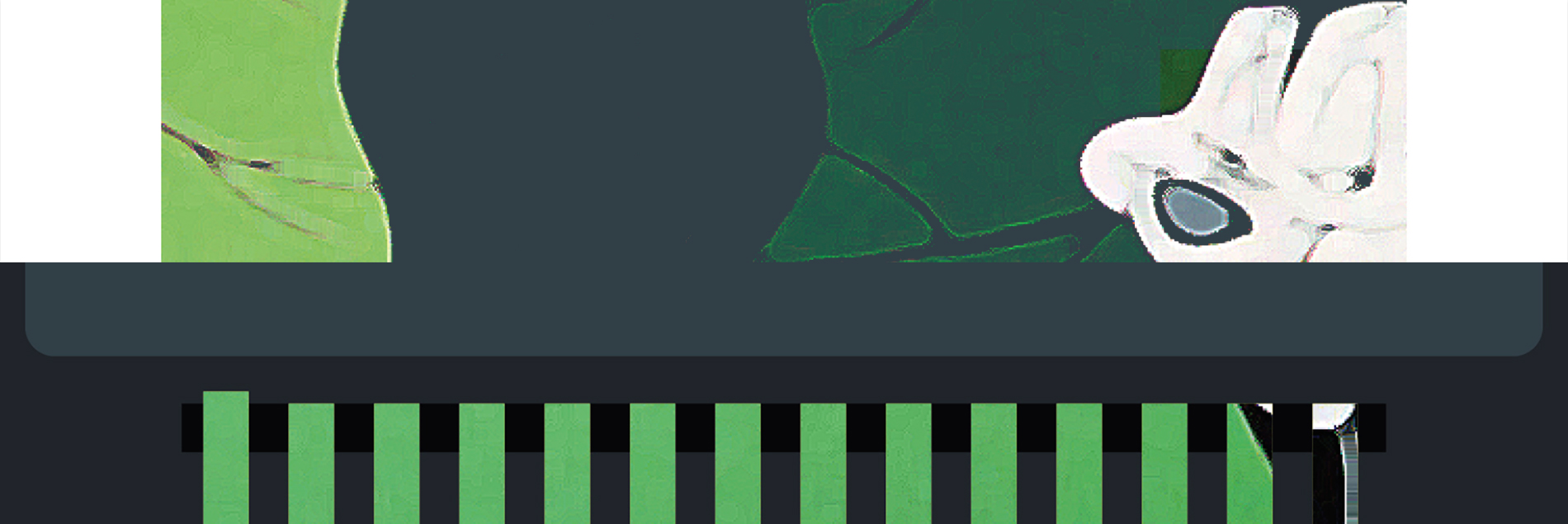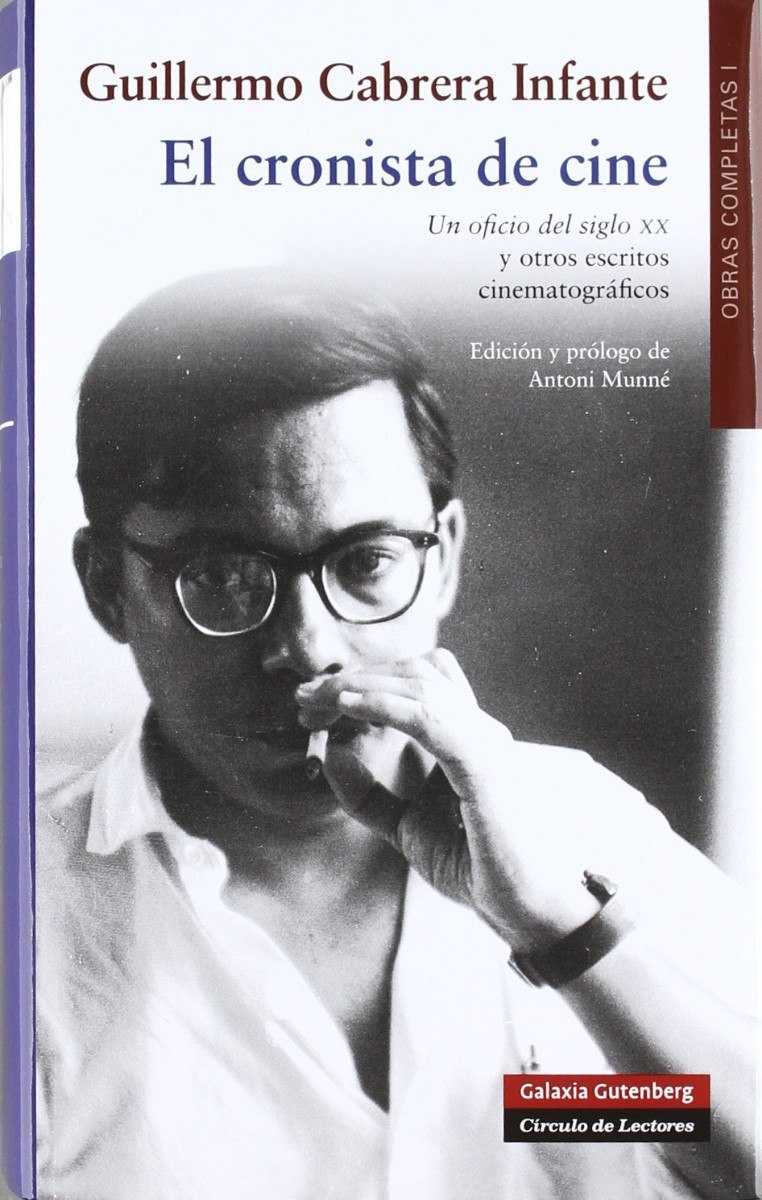Mi Negrito, mi prietito, mi frijolito, mi pedacito de carbón, mi amor. Desde que era un bebé, mi mamá se desvivió rumiándome al oído todo tipo de apodos y motes de cariño, llenándome de besos y apapachos, pero también subrayando, casi desde que la partera me puso en sus brazos, la peculiar pátina oscura de mi piel, marcando con sus palabras el negro que habría en los años posteriores, e incluso hasta hoy, de mostrarme el camino, de forjarme como persona. No es queja, solo anotación. De hecho, el Sergio y yo, quien al menos heredó lo morenito tirándole a claro de mi papá y su pelo lacio y no los pinches chinos ingobernables que me tocaron a mí, no pudimos ser más afortunados. Una casa humilde, pero en donde nunca nos hizo falta nada, unos padres presentes, jaladores, comprensivos y cariñosos. Aunque el negro siempre estuvo ahí, sin explicaciones ni razonamientos, desde la fraternidad, pero también desde la ignorancia. Persiguiéndome, definiéndome, acompañándome sin despegarse. Un negro que entrado en la escuela comenzó a transmutarse de formas retorcidas y amenazantes. Pinche negro cambujo, prieto cochino, chango mal parido, esclavo. En la calle, en el colegio, en el mercado, en la familia extendida, incluso. Motes y apodos que me enseñaron una parte desconocida de mí, llena de odio, resentimiento y vergüenza que me hizo, naturalmente y como mecanismo de defensa, esconderme, replegarme y huir. Un racismo interiorizado que, aunque no lo quiera, me sigue definiendo.
Con los años y la confusión embriagadora y adictiva de la adolescencia, la constante del negro se volvió insufrible. Fue, en parte, lo que me empujó a irme a Celaya esos meses que me largué de la casa y dejé la prepa, escapando del Sergio, de mis papás, de todo. Estaba harto, perdido, en la búsqueda continua, pero infructífera de un asidero, de una identidad, de referencias. Como tú en su momento, María. O al menos lo que me has contado. Y aunque mis padres fueron lo opuesto a los tuyos, los odiaba, me odiaba, no me hallaba, no me entendía. Necesitaba huir, alejarme, encontrarme, como tú también lo hiciste, güerita, hasta que nos topamos de frente, el uno al otro. Y henos aquí. Yo, adelantándome un tantito en el camino para esperarte y tú, invariablemente, a punto de llegar, pero juntos, siempre.
Nunca te lo he contado a detalle. Es un capítulo del que no me gusta hablar, pero me fui a Celaya sin decirle nada a nadie, porque pensaba que ahí encontraría respuestas, pero solo me surgieron más dudas. Buscaba el hilo que me ayudara a deshilvanar mi confusión, que me llevara al origen de todo, que me quitara de encima la pinche ansiedad que me cargaba. Era el único destino posible, de ahí salieron mis abuelos maternos, de ahí, por las historias que mi madre me contó de pequeño, nació el negro que me machacaba sin tregua. “Saliste a tu bisabuelo, m’hijito, a él también le decían el Negro y era igual de prietito que tú, mira esta foto, ahí lo ves clarito, con su pelo todo crespo y ensortijado y esas narices tan chatas que parece que van a aspirar todo el aire de la habitación”, me decía una y otra vez de niño. No me di por vencido a la primera, bueno, ya sabes que nunca lo hago, Mariquita. Cuánto me cuesta aceptar un no como respuesta, creo que a estas alturas de nuestra relación ya te habrás dado cuenta de ello. Indagué aquí y allá, estirando todo cuanto pude los pocos pesos que le había agarrado a mi papá para poderme financiar la escapada. Los casi nulos vínculos sanguíneos que rastreé hasta allá no resultaron en nada. Con mis abuelos, la prole entera se asentó y pereció o sobrevivió en la Ciudad México. Pero no quería volver con las manos vacías ni con la cola entre las patas. Una pista llevó a la otra y en la tercera visita al archivo parroquial di con lo que estaba buscando. O no, quizá encontré lo que no quería hallar. Ifigenio López, africano de Guinea, esclavo liberto por ahorría, esposado con Hilaria García, indígena purépecha, 1790. El chozno del abuelo del bisabuelo. El origen del negro, mi otro yo. Un negro liberto, un horro, como el pinche Juan Garrido. Un México negro que se niega a sí mismo, como hasta ahora lo hago yo. ¿Ahora me entiendes, María? Me empedé a base de caguamas esa noche; con el resto de la lana que me llevé de México me hice el tatuaje que cargo en el pecho, el que tanto te gusta, el que te comes a lengüetadas cuando te me pones guarra. A la mañana siguiente agarré el primer camión de vuelta a la capital. Mi jefa nomás se me fundió en un abrazo, se le salieron un par de lágrimas. Nunca me pidió explicaciones.
Al poco tiempo a mi jefe le detectaron cáncer, yo ya estaba acabando la prepa en el CCH. Sin estar plenamente convencido, pero animado por la estancia en Celaya y las historias que me contaba mi papá del hallazgo arqueológico que hicieron en el metro que le tocó inaugurar como vagonero, me decidí por hacer los exámenes para entrar a Arqueología en la ENAH. Mi pobre padre se chupó como momia en cuestión de meses, empezó una época muy jodida. El resto de la historia te la sabes ya, mi güerita, de hecho, la idea es seguir escribiéndola o, mejor dicho, desenterrándola juntos. Qué sería de nosotros si no fuera por ese negro que todo lo toca, María. Seguro, yo estaría trabajando como auxiliar en alguna excavación en Hidalgo o en el Estado de México, sintiéndome mediocre, intranquilo, aspirando a una plaza fija en el INAH que tardaría toda la vida en llegar. Quizá matándome por obtener una beca para hacer algún posgrado o intentando ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Probablemente, sería infeliz. Tú, tal vez, estarías en el departamento de Antropología de alguna universidad gringa, europea quizá, preparando tu tesis de doctorado y ya hasta pensando en el post; seguirías buscando algo que nunca habrías de encontrar. Te sentirías vacía y sola, estoy seguro. Si no existiera el doctor Zagal, si no nos hubiéramos cruzado, nuestra historia sería distinta, que no mejor. No estaríamos juntos, no estaríamos aquí ni ahora. Cuando el aquí y el ahora son lo único que importa.
—¡Quihubo, mi Negro! A poco pensabas que ya no venía. Perdóname, mi amor, pero la lluvia, el tráfico, un apagón en la casa, la computadora crasheada, mi celular muerto, sin pila, y ni cómo avisarte. ¿Ya te dijeron algo los del Archivo, han salido a preguntar por nosotros? Trajiste el amparo, ¿verdad? Uy, espérame, antes de que se me olvide. ¡Está cañón! Un descubrimiento del que te tengo que contar. No sabes con lo que me topé transcribiendo el manuscrito que nos pasó el doctor Zagal la semana pasada. La yegua, su yegua, Negro, el caballo de Garrido. Fíjate que… —La euforia de María, con los cabellos a medio secar, los labios y la nariz enrojecidos por el frío traído por el agua de lluvia, es puesta en pausa por el sonido de los portones al abrir.
—¿Ariza, María Manuela? ¿Romero López, Adrián? —la voz del soldado se repite con la misma indiferente monotonía que mostró treinta minutos atrás.
—Presentes, oficial —responde al unísono la pareja de investigadores, mostrando el amparo. Con un ligero asentimiento de cabeza, el militar les da el paso.
—Adrián, Adrián, Adrián. Lo logramos, lo logramos —grita emocionada María, arañando el brazo del Negro. —¡Shhh! —replica él, ocultando la sonrisa, mientras pide a su novia callar. A sus espaldas, las puertas del Archivo General de la Nación se cierran. ~