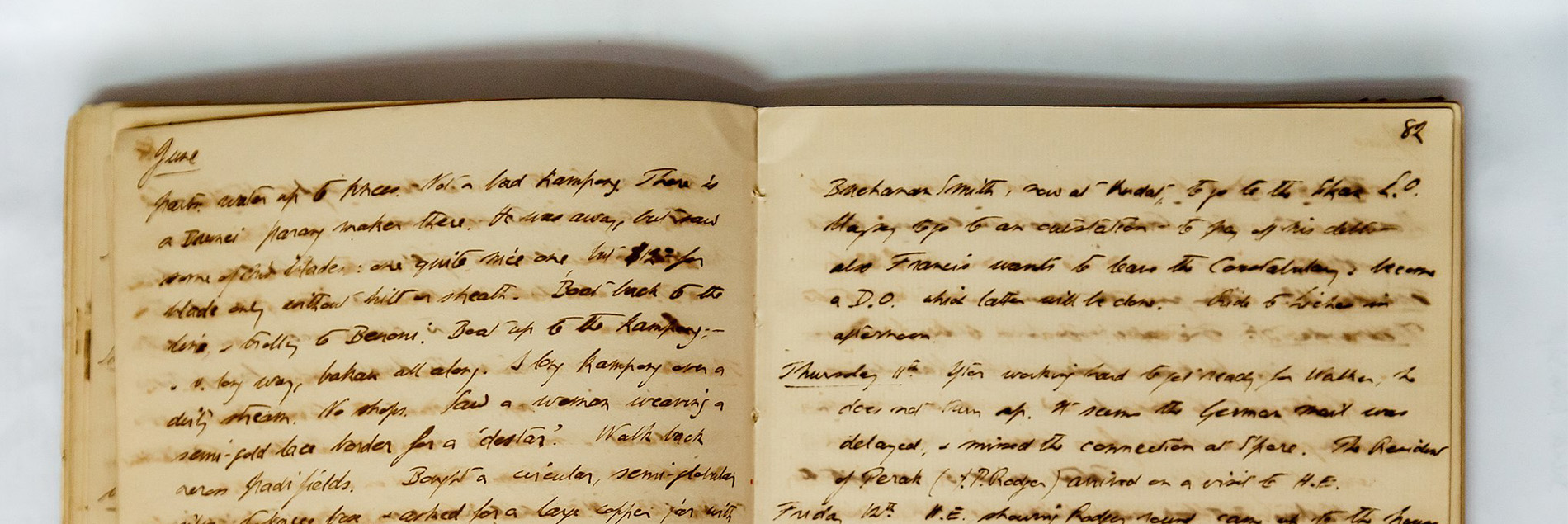Hace apenas unos años, no parecía haber dudas sobre la construcción cultural hispanoamericana y sus horizontes creativos. Así pensábamos muchos y así me lo parecía a mí, cuando en 2004 intervine en un Congreso de la Lengua en Córdoba, Argentina, con un texto que titulé “El imperio del español” y cuyo arranque –que hoy me provoca nostalgia– reflejaba aquel momento de optimismo:
Hay un imperio bienhechor en el que no se pone el sol. Es el imperio del español; un dominio antiquísimo y moderno, cultural y espiritual, una nación virtual, sin fronteras, múltiple, cambiante y llena de promesas.
En un rápido recuento histórico, recordé la raíz inclusiva del español, presente desde su prehistoria y manifiesta en su capacidad para mezclar, incorporar y aceptar lo diverso, en una nueva y dinámica unidad, abierta a su vez al cambio incesante. Esa vocación de mestizaje –dije entonces– marcó el encuentro, por demás sangriento y dramático –como toda conquista– con el mundo americano. Entre las ruinas de los grandes estados indígenas, trabajaron desde un principio los protectores de los indios y los estudiosos de sus lenguas y su historia. Fueron esos apóstoles quienes rescataron los idiomas indígenas y compilaron sus diversas gramáticas. Ese primer acto de reconocimiento de la humanidad del otro, de los otros, me parecía el presagio del vasto proceso de mestizaje que, a diferencia del orbe anglosajón, caracterizó en diversos grados nuestra construcción cultural y social. Y la convergencia no había cesado al paso de los siglos.
Mucho ha cambiado desde entonces. No hay uno solo de los valores que creíamos comunes que no esté ahora bajo asedio en América y España.
¿La historia compartida? En América, los políticos usan y abusan del pasado para fines del poder, no del saber, propagando que la única y verdadera historia es la de los hechos disruptivos, sangrientos, lacerantes, la que pone el acento en las guerras y discordias, los saqueos y los ultrajes, los agravios y las heridas abiertas. Bajo esta óptica iconoclasta e incendiaria que erige la historia en tribunal, poco o nada hemos construido juntos en quinientos años.
¿La lengua compartida? En España, los nuevos cruzados de la identidad nacional y lingüística construyen la posmoderna Torre de Babel en la que privan los soliloquios narcisistas del “nosotros” contra el “ellos”. Tienen una idea militante de la cultura. No la conciben como una educación sentimental nacida del amor a un terruño, a una tradición, a unos ancestros, a una lengua y a una literatura. No han descubierto la posibilidad de que las personas tengamos identidades plurales.
No voy a argumentar, en este breve espacio, mis desacuerdos con esos nuevos autoritarismos históricos y lingüísticos. Advierto solo que el modo de refutarlos no está en colocarnos en el extremo opuesto de negar aquellos aspectos dolorosos de nuestra historia. Y tampoco es apelando a una supuesta y esencial “identidad hispánica” general como debemos confrontar las identidades particulares, supuestamente esenciales. La única solución es avanzar en el conocimiento histórico, apelar al debate respetuoso basado en los hechos objetivos.
Don Silvio Zavala escribió que la experiencia hispanoamericana, arraigada en el pensamiento del dominico Francisco de Vitoria (1483-1546), plantó entre nosotros el árbol de la igualdad cristiana y la libertad natural. Tenía razón, aunque los beneficios fueron palpables en la vida social, decididamente no en la política o la intelectual. Pero aun con esas salvedades, ese árbol hispano de la libertad palió en nuestra América los aspectos más dolorosos de la esclavitud, creó leyes e instituciones jurídicas de protección a los indios, introdujo reformas audaces en el crepúsculo del imperio, renovó su estructura conceptual en el liberalismo del siglo XIX, y llegó al XX lo suficientemente fuerte y generoso como para proteger la vida de los perseguidos de otras tierras, incluidos los de la propia España.
Ese árbol de la libertad, maltrecho por las dictaduras de todo signo, las revoluciones milenaristas y los populismos en boga, aún está en pie y nos protege. Que su buena sombra presida también las discusiones de este Congreso, nos dé claridad para distinguir la verdad histórica y nos permita devolver –como predicaba Octavio Paz– la transparencia a las palabras.
Fragmento del discurso de apertura del Congreso Hispanoamericano, convocado por las universidades Francisco de Vitoria y UNIR, en Madrid, 22 de junio.
Publicado en Reforma el 26/VI/22.