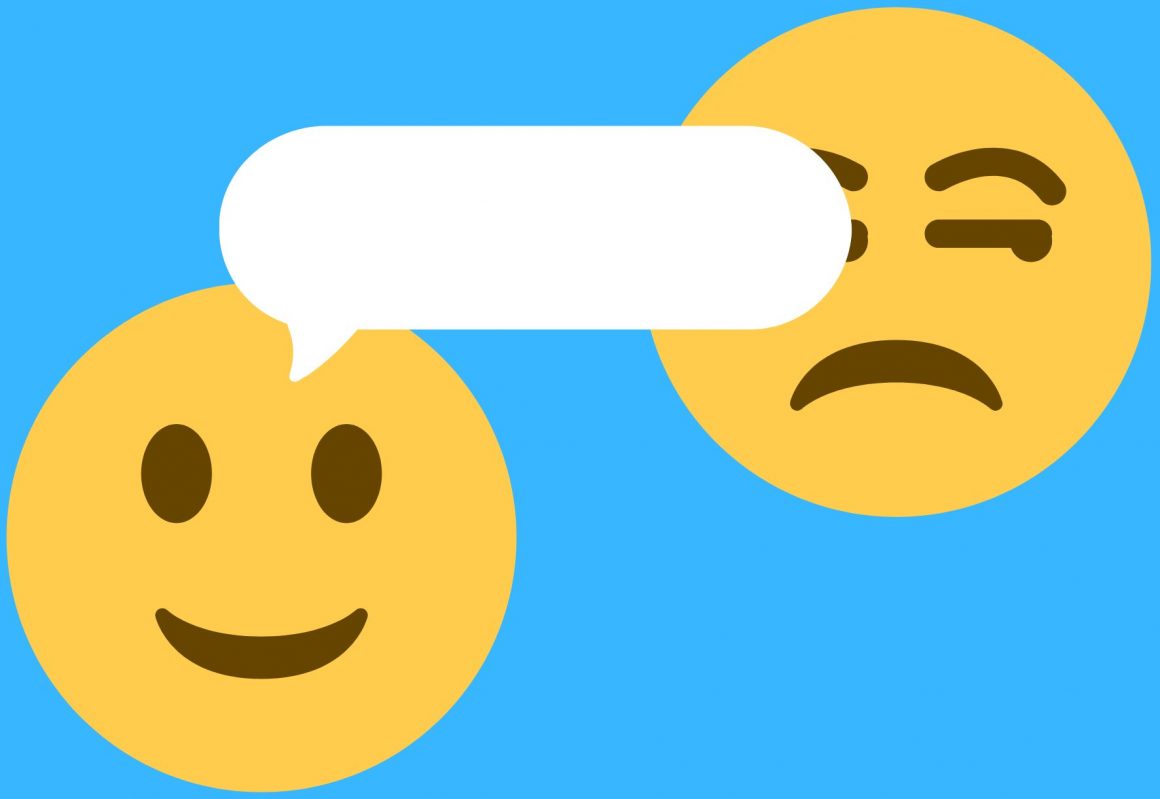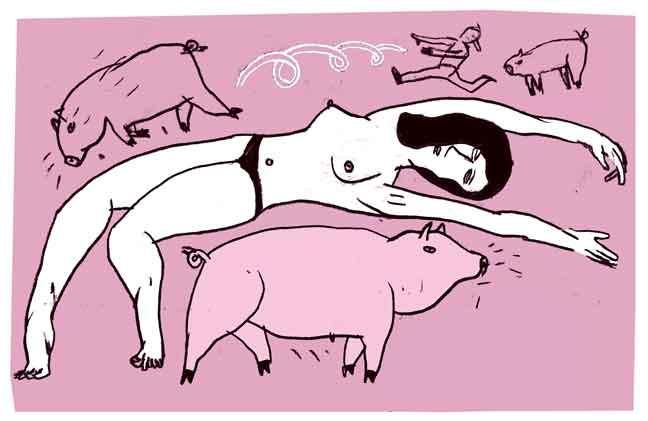Hay placeres que la vida moderna, en su afán de armonía aséptica, hipócrita y políticamente correcta, intenta sepultar. Uno de esos es la gozada de la discutidera. Montaigne, muy elegante, tituló su hermoso ensayo al respecto “El arte de conversar”, pero yo no tengo su elegancia. Para mí, la discutidera es la discutidera y es una gozada. Me refiero a la conversación con disenso, a la discusión en torno a ideas políticas o sobre el mejor chile en nogada de la ciudad. Para mí no es un campo de batalla, sino una amplísima pista de carreras sin obstáculos para correr sin freno. Lo confieso: me desboco. Pierdo la noción del tiempo, de la velocidad y de mis propias limitaciones. Atropello la gramática con tal de hablar más rápido, poseída por la emoción de encontrar esos huecos donde colar mis preguntas tramposas y cerrarle los huecos al otro. Se me acelera el pulso ante un argumento circular o una premisa ya no digamos falsa sino débil. Me carcajeo si mi contraparte encuentra el adjetivo perfecto para hacerme tropezar.
Montaigne prefería el disenso y buscaba que este se diera ante una mente vigorosa, experimentada y ordenada. No le hacía el feo a los espíritus mediocres y a las voces torpes, pero con precaución para no ser contagiado. Mi curiosidad es menos selectiva y quizá más oscura que la del bordelés. Yo disfruto de la elegancia, pero también del error, de la torpeza, de la inexperiencia y hasta de la maldad y la manipulación, cuando las detecto y encuentro sus motivaciones. El gozo está en encontrar la estructura, en escudriñar los caminos de la razón del otro.
La razón, claro está (no siempre), no es la verdad ni la lógica ni la evidencia ni la demostración. Mercier y Sperber lo explican desde el punto de vista de la biología, la psicología y la neurociencia en el formidable estudio titulado The enigma of reason (2017). Ahí argumentan que la razón es una habilidad social diseñada para la interacción, la persuasión y la vigilancia epistémica, más que para la búsqueda de la verdad objetiva. Un proceso cognitivo que nos permite construir argumentos para convencernos, para convencer a otros y para evitar ser convencidos. Es un poder estúpidamente defectuoso si se piensa que es sinónimo de inteligencia acertada y camino correcto. Es un súper poder sin manchas si se le entiende como una herramienta de interacción social que nos protege y tiende puentes.
Eso es una gozada.
En el 2024 vi un asombroso debate entre un terraplanista elocuente (Mr Tartaria) y un doctor en física de partículas (Javi Santaolalla), ambos célebres en el mundo de los influencers. El científico, acorazado en su método y acostumbrado a lanzar verdades probadas, fracasó estrepitosamente. Se exasperó ante el desdén por sus certezas, la cantidad de sandeces de Tartaria y abandonó el campo, incapaz de descender al barro del razonamiento del otro para encontrarle agujeros negros. Tampoco es que sea fácil, ¡pero en eso consiste el juego! En esa fricción, incluso con lo absurdo, reside el placer de entender cómo funciona la maquinaria mental del “simio inteligente” que tenemos enfrente. ¿No existe la Luna? A ver, hablemos de eso. Ojo, no estoy hablando de un método científico o de la demostración de la evidencia, sino de una interacción social anclada en el lenguaje en la que una de las dos partes va a salir vencida. La Luna seguirá existiendo sin importar quién gane el juego.
Sin embargo, como decía inicialmente, esto hoy está mal visto. He tenido compañía ilustrada que, aun poseyendo el mejor de los argumentos, ha terminado por mirarme con un resentimiento que me hiela la sangre. Me da miedo el odio que siembro sin querer, ese rencor que germina en el otro cuando yo solo creía estar jugando.
Mi última “discutidera sabrosa”, hace un par de meses con un amigo a quien quiero profundamente, terminó en una revelación amarga. El marcador no me favorecía –si marcador hubiera–, pero en mitad de mi exaltación, en ese punto donde la velocidad ya no me dejaba ver los rostros, noté que él estaba herido y comenzaba a no quererme. Tuve que meter el freno en seco, pidiendo disculpas por una alegría que él no compartía y que, de hecho, le estaba resultando violenta. Aunque me aseguró diez veces que estaba bien y que lo había disfrutado, me sentí culpable y tuve una terrible sospecha: ¿y si mi gozo fue una forma de invasión? Un exceso de cercanía no pactado. Algo parecido a un acercamiento sexual no consentido. Una intimidad forzada donde el otro se siente atropellado por mi ímpetu sin haber dado su permiso para tal nivel de intensidad.
Al parecer, me falta algo de control en la amígdala. Según la neurociencia1, estamos cableados para el tribalismo. Ante el disenso, la amígdala dispara señales de alarma pues percibe al opositor como un enemigo que amenaza nuestro estatus o nuestra supervivencia. Las polarizaciones sociales avivadas por canallas como Donald Trump caen en tierra fértil porque los individuos estamos formateados para sentir miedo y agresión ante el disenso. Lo sorprendente es que hayamos logrado construir formatos ordenados que propician la paz. Formatos que nos dan seguridad y generan confianza. Cuando hay confianza, se desactiva la alarma. El cerebro libera dopamina al pillar al otro o al ser pillado. Si me rindo ante un silogismo falaz que me subrayan en rojo, me río a carcajadas porque mi corteza prefrontal celebra el hallazgo sin pensar en mi sobrevivencia. Es el placer del descubrimiento de la pieza faltante.
La madurez de nuestra especie no está en evitar la discutidera, sino en aprender a disfrutar de la fricción sin que la estocada penetre. Dejarnos de prejuicios y tabús, confiar en nuestros marcos de confianza. Mi reto personal es transformar mi desbocamiento en algo más tranquilo, o en pedir permiso antes de subir la temperatura. Si el otro se ríe al ser desarmado, si yo me río al ser desarmada, sabremos que no estamos en guerra sino en un estado altísimo de civilización. De todas formas, si lo piensan bien, la mayoría de nosotros no estamos en posición de cambiar las decisiones sobre Groenlandia al discutir con un trumpista. ~
- Recomiendo mucho la lectura de Our brains at war: The neuroscience of conflict and peacebuilding, de Mari Fitzduff (Oxford University Press, 2021). ↩︎