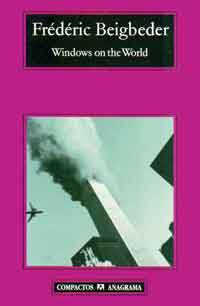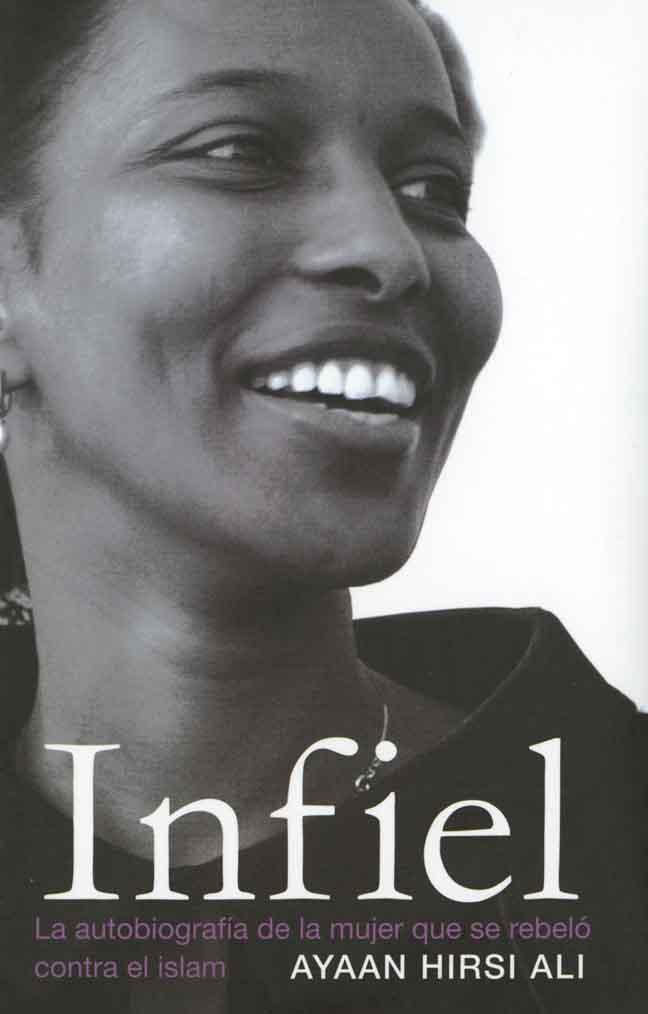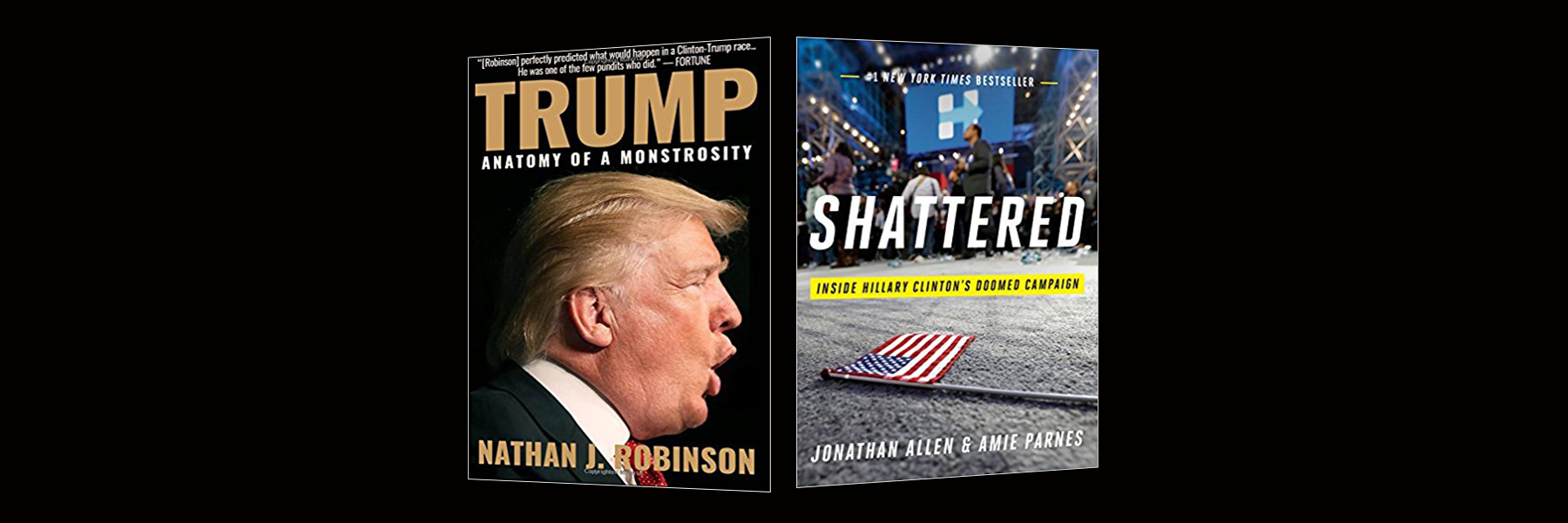Frédéric Beigbeder
Windows on the World
trad. Encarna Castejón, Barcelona, Anagrama, 2003, 314 pp.
• • •
Jonathan Safran Foer
Tan fuerte, tan cerca
trad. Toni Hill, Barcelona, Lumen, 2005, 424 pp.
• • •
John Updike
Terrorista
trad. Jaume Bonfill, Barcelona, Tusquets, 2007, 330 pp.
• • •
Mohsin Hamid
El fundamentalista reticente
trad. Juan de Sola Llovet, Barcelona, Tusquets, 2008, 190 pp.
“¿Dónde estabas el 11 de septiembre de 2001?” La pregunta es fácil de responder: minutos después de que el primer avión secuestrado por los terroristas islámicos se estrellara contra una de las torres gemelas del World Trade Center todos estábamos, en calidad de testigos del acontecimiento universal por antonomasia, frente a la televisión. Ese género de pregunta se popularizó hace casi medio siglo, en 1963, cuando se inició lo que podríamos llamar la Edad Mediática con el asesinato del presidente Kennedy, uno de los primeros acontecimientos en verdad universalizados por la televisión.
“Globalización es televisión”, dice el francés Frédéric Beigbeder en Windows on the World (2003), una de las novelas que reseño buscando la huella dejada por el 9/11 en la literatura contemporánea. Cabría repetir, antes de empezar, algunos de los tópicos recurrentes, incontrovertibles. La actual civilización planetaria, interconectada en tiempo real es, pesadilla o no, la materialización del “sueño americano” emanado de la televisión, a la vez fuego nuevo y luz del hogar. Símbolo y sustancia de la experiencia estadounidense, la televisión presupone el resto de las experiencias audiovisuales. De todos los profetas del siglo, se dice, los más iluminados resultaron ser Marshall McLuhan por la “aldea global” y Guy Debord por la “sociedad del espectáculo”. Es fácil, qué duda cabe, hacer la publicidad del siglo XXI con ese par de conceptos, adaptándolos. Por ello es hasta cierto punto natural, filosóficamente positivo, que el acontecimiento ejemplar haya sido televisado en directo desde la capital del mundo, ratificando que la sociedad del espectáculo es la esencia de la aldea global, o al revés. Nunca un forajido había corrido con tanta suerte como Bin Laden, finalmente ultimado en 2011 en una ciudad de la provincia pakistaní por las fuerzas especiales del ejército de la república imperial. Así terminó su década.
Comparto mi propio repaso: la solitaria potencia mundial reaccionó erráticamente al desafío, blindó sus fronteras evitando hasta el momento un segundo ataque terrorista, convirtió sus aeropuertos en puertos de control casi penitenciarios, desató dos guerras impopulares y de resultado incierto. Una, en Iraq, impuso en el antiguo dominio de Sadam Husein una democracia, desatando una guerra civil en la cual, pese a que la gran mayoría de las víctimas civiles lo han sido de las facciones terroristas en conflicto, la responsabilidad le ha sido endosada, por provocar la furia fundamentalista, a la potencia ocupante. En Afganistán, el horrendo régimen talibán que alojaba a Al-Qaeda fue expulsado hacia el interior de un país recóndito que disfruta triturando invasores. Incierta, también, resultó ser para el liberalismo la primera década del siglo: al faltar a sus obligaciones morales con el programa de la Ilustración, autorizando ilegalidades y torturas en la base de Guantánamo y en los presidios iraquíes, el gobierno de Bush II tiró por la borda mucha de la simpatía (no era tanta y duró pocos días) que sintió el resto del mundo por las víctimas del 9/11. Pero en 2008, los neoconservadores perdieron las elecciones presidenciales frente a un demócrata afroamericano con orígenes musulmanes y esa nueva demostración de la originalidad democrática de los Estados Unidos acalló mucha de la indignación, incluido el temor de que la política antiterrorista socavara las libertades públicas. Y junto a la recesión económica, se conmemora la destrucción del WTC con una novedad: a lo largo de 2011 las rebeliones han recorrido el mundo árabe, supuestamente incapacitado para la democracia liberal, destronando, juzgando o acorralando sátrapas, califas, bajás y presidentes vitalicios. Aunque han atacado en Madrid, Londres y Bali, Al-Qaeda y sus clones están atrincherados en la periferia. No estamos en el fin de la historia sino en los primeros tiempos, propiamente universales, de la sociedad abierta.
L’accélération de l’histoire, ese horror metafísico a un siglo XX que producía más historia de la que podía procesar, ha sido particularmente dura de roer para el público europeo y sus intelectuales. El 9/11, al llevar, aunque fuese episódicamente, la guerra al territorio continental de los Estados Unidos, borrando de la faz de la tierra a esa supuesta meca del capitalismo que eran las Torres Gemelas y alcanzando, con uno de los aviones en manos de los suicidas, el Pentágono, acabó por desplazar, en el ánimo de los símbolos, el eje de la historia universal hacia los Estados Unidos. Es materia de discusión larga y erudita si esa mudanza comenzó en 1776, en 1945 o si dio de sí, solemnísima, en 1989, pero es evidente que el desplazamiento de esa masa histórica terminó del todo en 2001. El siglo XXI ya no será europeo.
Cronista de esa tensión, Beigbeder (Neuilly-sur-Seine, 1965) registra una explicación en broma de lo que es Francia de parte de Carthew Yorston a sus dos hijos con los que morirá minutos después la mañana del 11 de septiembre. Francia, les dice el papá, es un pequeño país europeo que ayudó a los Estados Unidos en su guerra de independencia y al cual, por gratitud, los estadounidenses libraron de Hitler. El Windows on the World que da título en inglés a la novela fue un restaurante situado en la torre norte y Beigbeder, que coloca allí a sus tres víctimas, lo contrasta con Le Ciel de Paris, sitio afín ubicado en el piso 56 de la Torre Montparnasse. El autor, desde allí y un año después, combina su vivencia con la narración de la hora y media que pasaron antes de morir Carthew Yorston y sus hijos David y Jarry, de seis y nueve años. Fue una idea un tanto facilona, periodística en el mal sentido de la palabra, escoger esa perspectiva. Pero los resultados ofrecidos por Beigbeder no son del todo malos, aunque se acercan más a la crónica intelectual que a la novela.
Beigbeder es un escritor ajeno a la fobia antiestadounidense, tan propia de Francia, que ha llegado a ser una insólita segunda naturaleza en una de las pocas naciones que nunca han estado en guerra con los Estados Unidos. Hijo de ejecutivos diplomados en Harvard, Beigbeder (o su álter ego) parece conocer bien la república imperial. Windows on the World se asume como un seguimiento de la tradición del viaje francés (real o imaginario) por los Estados Unidos. El género se ha ido alejando de esa admiración crítica inaugurada por Tocqueville, convirtiéndose, para los escritores franceses de derecha y de izquierda, de Céline a Sartre, en la oportunidad del pico de oro, casi obligatoria, para denunciar todo aquello que les parece, generalmente en el ojo ajeno, detestable de la modernidad, del dinero, de la masificación, del racismo, de la injusticia social y de la prepotencia imperialista.
Beigbeder cita, compungido, el siguiente párrafo, que no proviene de ninguno de los ideólogos fundamentalistas islámicos hoy bien estudiados en Occidente por haber nutrido a bin Laden, sino de À rebours (1884), de J.-K. Huysmans. En esta novela, biblia del decadentismo, el esteta Des Esseintes condena a la burguesía universal que se ha apoderado de París con la siguiente parrafada apocalíptica: “Era el gran presidio de Norteamérica transportado a nuestro continente; ¡era al fin la inmensa, la profunda, la inconmensurable grosería del financiero y del arribista brillando, como un sol abyecto, sobre la ciudad idólatra que, de bruces, eyaculaba cánticos impuros ante el impío tabernáculo de los bancos! ‘¡Ah, derrúmbate, sociedad! ¡Muere ya, viejo mundo!’, gritó Des Esseintes, indignado por la ignominia del espectáculo que estaba imaginando…” (p. 72).
Jean Baudrillard exaltó el ataque a las Torres Gemelas como la obra maestra de la simulación global, el happening supremo que exhibió, con sus propios medios tecnológicos y ante sus pantallas, a la pecadora megalópolis del dinero. Beigbeder no necesita citar al teórico posmodernista y lamenta, en ese cuaderno de notas y minutario estricto que es Windows on the World, la culminación del delirio de des Esseintes en 2001. Pero Beigbeder comparte, con la ya antañona tradición antiestadounidense, a la vez refinadísima y populista, del pensamiento francés, la convicción de que aquello que se derrumbó en Manhattan fue “un castillo de tarjetas de crédito”, el impío tabernáculo de los bancos abominado por Huysmans.
Leyendo Windows on the World, lo mismo que otras novelas como Tan fuerte, tan cerca (2005), de Jonathan Safran Foer (1977), un washingtoniano enamorado de Nueva York, o El fundamentalista reticente (2007), de Mohsin Hamid, un pakistaní desengañado de los Estados Unidos, se concluye que sus personajes, por más simpatía humana que los novelistas les tengan (y vaya que se la tienen Beigbeder y Foer), no son víctimas del todo inocentes. Y no es que estén contagiadas del pecado original, de la caída en la historia. Quienes mueren en el WTC parecen ser corresponsables de su destino, servidores burocráticos del imperio que, al trabajar en uno de sus templos, califican como bajas civiles de un ejército. Eligieron el lugar equivocado. La hora equivocada, la eligió Bin Laden.
Carthew Yorston es un agente inmobiliario cuarentón, hijo del baby boom. White people en su expresión más pura, como lo es, en otra variedad, el padre del niño protagonista de Tan fuerte, tan cerca, muerto también en las Torres Gemelas. Carthew descubre allí la puridad de su condición y su agonía, narrada por Beigbeder minuto a minuto hasta el desplome de la torre norte que lo impulsa a saltar al vacío con uno de sus hijos vivo y el otro muerto, está teñida de esa angustia. Indiferente a la historia, beneficiario de la pax americana, al fin ha sido alcanzado por l’accélération y, durante los primeros minutos del ataque, a Beigbeder se le ocurre que imite a Roberto Benigni en La vida es bella, haciendo creer a sus hijos que aquello es un simulacro contra incendios, otro recurso propio del inagotable parque temático que los Estados Unidos son, muy a su pesar, para el escritor francés. En abono de esa estilización extrema, de esa exclusión categórica de la muerte física, de esa asepsia, como destino de sus ciudadanos, tanto Beigbeder como Foer lamentan, a través de sus héroes, que el puritanismo (soy yo quien ofrece esa palabra) haya privado a las víctimas del 9/11 de ser cadáveres dislocados, chamuscados. Se decidió que las grandes cadenas de televisión no los mostraran. Oskar Schell, el niño genio de Foer, necesita cerrar –diríase a la manera psicoanalítica– la muerte de su padre figurándose su cadáver y busca las imágenes sin censura en páginas webs de otros países. No le basta con saber que haya saltado al vacío. No lo quiere licuado en el aire.
También la de Foer es una novela construida, como la de Beigbeder, desde una perspectiva aérea. Estas dos novelas (El hombre del salto, de Don DeLillo, no la he leído) giran en torno a quienes se arrojaron como animales despavoridos y no en caída libre, aclara Beigbeder. Destruidas las Torres Gemelas, el Empire State Building volvió a ser el rascacielos más alto de Nueva York. Allá sube Oskar, junto con su anciano amigo Mr. Black, para ver desde arriba la ciudad a la que le exige, le suplica, una respuesta por la muerte de su padre, un joyero, y desde lo alto no encuentra que los seres humanos semejen hormigas, sino que Nueva York solo es una maqueta a escala de Nueva York. Con esas tautologías, resultado de la investigación literaria en la mente de un sabelotodo de nueve años, nativo de la red, a la vez abandonado y chiqueadísimo, está escrita Tan fuerte, tan cerca, una novela muy criticada por melosa, cursi, pero que a mí, por razones literarias ajenas a esta reseña, me conmovió.
Novela-gadget, excedida en recursos gráficos que incluyen fotografías, estampas, dibujitos, códigos a descifrar, subrayados impresos en color, páginas en blanco, tipografías ilegibles, Tan fuerte, tan cerca presenta a Oskar escuchando los mensajes de despedida que su padre alcanza a dejar en la grabadora antes de morir. Después descubre que su padre le legó un sobre con una llave que dice BLACK. La novela contará la historia del niño localizando a todos los Black del directorio telefónico en busca de la cerradura que le corresponda a esa llave enigmática, lo cual le permite al heroecito recorrer la isla y conquistarla, y al novelista escribir una oda de amor, whitmaniana y twainesca, por Nueva York, por su arquitectura uterina, su variedad humana, su libertad amenazada. Esos son los elementos clave en el duelo de un niño llamado Oskar en explícito homenaje a El tambor de hojalata (1959) y que, como el personaje de Günter Grass, no crecerá jamás. Esa atrofia del crecimiento se debe, en la novela de Grass, a la fatal indigestión histórica de Alemania y, en la de Foer, a la desesperación por impedir que termine la larguísima infancia de los Estados Unidos. Uno no crece por exceso de maldad, el otro merced a la bondad utópica del “sueño americano”.
La caída de las Torres Gemelas, para el vegetariano Foer, es otra oportunidad histórica de saldar cuentas con el viejo mundo. Su primera novela (Todo está iluminado, 2002) contaba la búsqueda, en Ucrania, de la viejita que salvó a su abuelo judío de los nazis; Tan fuerte, tan cerca le permite hacer un paralelo entre el 9/11 y los bombardeos aliados de Dresden, esenciales en la novela familiar de los Schell, los abuelos de Oskar. A mí me asombra esa recalcitrante ostentación de inocencia: no importa que los padres fundadores sean los maestros de los revolucionarios de 1789, ni la Guerra de Secesión que anuncia la belicosidad del siglo XX, ni las dos guerras mundiales cuyo desenlace decidieron Wilson y Roosevelt, ni la victoria en la Guerra Fría, todo ello pareciera no contar para Foer. Contra lo que decía la prensa ante la oposición de los alemanes y de los franceses a la segunda guerra de Iraq en 2003, pareciera que los kantianos, congelados en el sueño de la paz absoluta, son los estadounidenses, mientras que en la imaginación de Europa reina Hobbes, productor serial de historia. Solo el 9/11, según Foer, le ha permitido a los Estados Unidos dejar de ser un “pueblo sin historia”.
Los atentados de septiembre también están en el centro de El fundamentalista reticente, la sobria novela corta de Hamid, nacido en Lahore en 1971. Como en el caso de Beigbeder, la novela tiene mucho, al parecer, de autobiográfica. El libro, narrado a través de un tenso monólogo, cuenta la historia de una decepción, la de Changez, un graduado de Princeton que se adueña del techo del mundo como analista de una consultoría financiera. Todo va bien, muy bien, hasta el 9/11, que, sin afectarlo directamente, resquebraja su integración: quedan atrás los éxitos en el campus, el noviazgo con una próspera (y a la postre loca) muchacha estadounidense, su irresistible ascenso en Wall Street. Como diría Beigbeder, todo aquel “castillo de tarjetas de crédito” se derrumba. Changez se sorprende, como muchos de los habitantes del planeta, disfrutando en silencio de que la desgracia les haya tocado al fin a los intocables y todopoderosos estadounidenses, sus hospitalarios anfitriones. Changez, como muchos otros que no eran ni fundamentalistas ni antiestadounidenses consuetudinarios y sin embargo creyeron que el 9/11 ponía fin a una irregularidad ahistórica, se siente culpable por lo que siente. Muy culpable: estudiante de élite, de los Estados Unidos ha recibido un futuro entero inimaginable desde su Pakistán natal.
Un viaje al austral Chile para realizar una cirugía financiera que destruirá fríamente a una vieja editorial literaria lo enfrenta, cerca de la casa de Pablo Neruda en el puerto de Valparaíso, a un editor de temple nerudiano –la víctima de la liquidación encargada a Changez– que percibirá la crisis de conciencia en la que se debate el pakistaní. Basta que el chileno le diga que es un “jenízaro”, es decir, un soldado reclutado por el imperio desde la infancia en el combate de su propia civilización, para que el narrador y protagonista de El fundamentalista reticente arme el rompecabezas, mande al diablo a la consultora, pierda su visa de trabajo, abandone Nueva York y regrese a Lahore como un modesto profesor universitario de reciente profesión fundamentalista, ávido de contar su vida de jenízaro y cómo renunció a ella. Si Changez se convirtió en terrorista o solo en agitador antiestadounidense, es algo que Hamid deja pendiente en su novela. Nunca se sabe si el desconocido al cual Changez le cuenta su vida en un cafetín del barrio de Anarkali es solo un escucha ocasional o el agente antiterrorista que habrá de ultimarlo.
A un lector latinoamericano podrá parecerle esquemático el desenlace, en las antípodas del drama sufrido por Changez, pese a que Hamid solo sugiere las cosas con una aceptable dosis de ambigüedad, elegante y estirado como nada más pueden serlo los letrados angloíndios o anglopakistaníes. Importa, en El fundamentalista reticente, la manera en que el 9/11 desata una onda expansiva que reacomoda a la historia. Deben de ser muchos quienes, en el mundo árabe sobre todo, como Changez, no volvieron a ser los mismos tras los atentados de aquel día, volviendo real lo que era latente: el tino de Bin Laden fue, más que geopolítico e histórico, psicológico, la resolución violenta de un trauma que permitió odiar sin paliativos a los Estados Unidos, de manera brutal, sin necesidad de cuestionarse, como en el caso de Beigbeder, la negra historia de odio anticrematístico y hasta antisemita de la literatura francesa, o de sufrir, tal cual le ocurre a Foer, del horror al vacío que significó, para los judíos europeos, mudarse de la historia a la no historia.
He dejado al gran John Updike (1932-2009) para el final. Terrorista fue su última novela y no le fue bien con ella. La trama, en efecto, es un tanto inverosímil. Ahmad tiene dieciocho años, vive cerca de Nueva York, hijo de una enfermera con pretensiones de pintora abstracta y de un padre ausente, un fugaz estudiante egipcio. Ahmad se convierte, casi desde la infancia, en fiel discípulo del imán del vecindario, quien recluta jóvenes para una red terrorista dispuesta a repetir el 9/11. Ante la tolerancia de su madre, el joven islamista desprecia el mundo prostituido y hedonista que lo rodea y bien pronto llega recomendado a una compañía mueblera de la cual son propietarios los libaneses Chehab, padre e hijo. El padre es un viejo inmigrante agradecido con los Estados Unidos. El hijo aparenta ser, además de un tipo simpático sabihondo en la biografía militar del general Washington, el contacto de una célula que convence sin gran dificultad al joven Ahmad de convertirse en un terrorista suicida destinado a estallar, conduciendo el camión de la empresa, uno de los túneles de acceso a Manhattan. Al final, el plan se frustra, no solo debido a que Chehab hijo es un agente encubierto de la CIA, sino gracias a la intervención providencial de Jack Levy, un judío incrédulo que era asesor escolar del candidato a suicida y estaba al tanto de su proclividad fanática. Además, Jack Levy se acostaba con Teresa, la inadvertente mamá de Ahmad. Y, por si fuera poco, de lo que va ocurrir –estamos en los años posteriores al 9/11– se entera la tía de Ahmad, que trabaja en Washington con el jefe de la seguridad interior del gobierno.
Así resumida, la novela no calificaría como guión ni para una serie B sobre la amenaza terrorista. Pero, por lo que tiene de teatro de cámara, de tragicomedia con final feliz, Terrorista es la mejor de las novelas que leí durante el verano sobre el 9/11, no solo por el encanto desplegado por un escritor que domina hasta sus defectos, sino porque Ahmad es el único personaje en verdad novelesco en esta tribu que he reunido. Los tres Yorston son marionetas de l’accélération de l’histoire que no puede sino inquietar a un escritor francés, tanto más obsesionado en la medida en que desea revisar su tradición. El niño de Foer, por más que me seduzca, no deja de ser una maquinita productora de sentido y de efectos especiales, demasiado polimorfo para ser perverso. Y el altivo Changez es un ideólogo, tiene esa belleza repulsiva tan propia de los conversos: su vida, su decepción, su elección de la fe como refugio del santón en el desierto, podría ser la del mismísimo Bin Laden. Es demasiado ejemplar; no me resulta lo suficientemente humano para ser novelesco.
A Updike –y a Foer también– lo cuestionaron mucho por violar unas leyes del realismo cuya exigencia de cumplimiento, por los críticos estadounidenses, dice mucho del imperio de la serie televisiva sobre la novela. Un terrorista islámico, dijeron los críticos, no puede ser tan inocente, tan banal, tan escasamente fanático en realidad, como lo es el Ahmad de Updike. A mí, en cambio, la trama mal ajustada de Terrorista me pareció secundaria frente al poderío de su adolescente casi pobre que detesta el mundo ultramercantil que lo rodea simplemente porque le es inaccesible, mientras que el imán y el falso reclutador le ofrecen un horizonte, el paraíso del mártir al cual puede llegar sin hacer otra cosa que conducir en línea recta, llegar al corazón del túnel y apretar el botón rojo de la carga explosiva. El nihilismo padecido por Ahmad me parece más aterrador, como lector de novelas, que la angustiosa crónica minuto a minuto de Beigbeder, y más emocionante que la hiperactiva mente infantil diseñada por Foer. Se siente un soplo de realidad novelesca cuando Updike penetra en la selva escolar donde vive Ahmad, al retratar el suburbio donde camina el joven o la cama donde Jack y Teresa hacen el amor. A la hora de describir la primera experiencia erótica de Ahmad, Updike logró terminar su carrera de novelista con un retrato de adolescente digno de la literatura que los inventó, la de Huckleberry Finn. Al final, inverosímilmente, Jack, el judío incrédulo, el cincuentón fracasado, el marido malcogido de una obesa, el hombre superfluo a la manera rusa, logra subirse al camión tripulado por Ahmad. Empieza a hablarle de cualquier cosa, fingiendo indiferencia ante la explosión inminente, sustituyendo al padre ausente. Al final, en un homenaje, quizá, a Los justos (1949), de Albert Camus, aquella obra de teatro en que los terroristas dejan ir a un dignatario del zarismo para no asesinar a los niños inocentes que lo acompañan, lo que impide que Ahmad active la carga letal es la sonrisa insistente y pegajosa de los niños negros que van en el coche de enfrente y lo miran a través de la ventana trasera. Ahmad se distrae y su posteridad como terrorista se esfuma.
En fin: me alejo de estas cuatro novelas con la incredulidad de quien descubre que hay héroes capaces de renovar una y otra vez su inocencia ante la aceleración de la historia. Es como si el personaje estelar de aquel 11 de septiembre de 2001 en Nueva York fuera un eterno príncipe Rasselas saliendo del valle feliz para enfrentarse a la violenta miseria del mundo. ~
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile