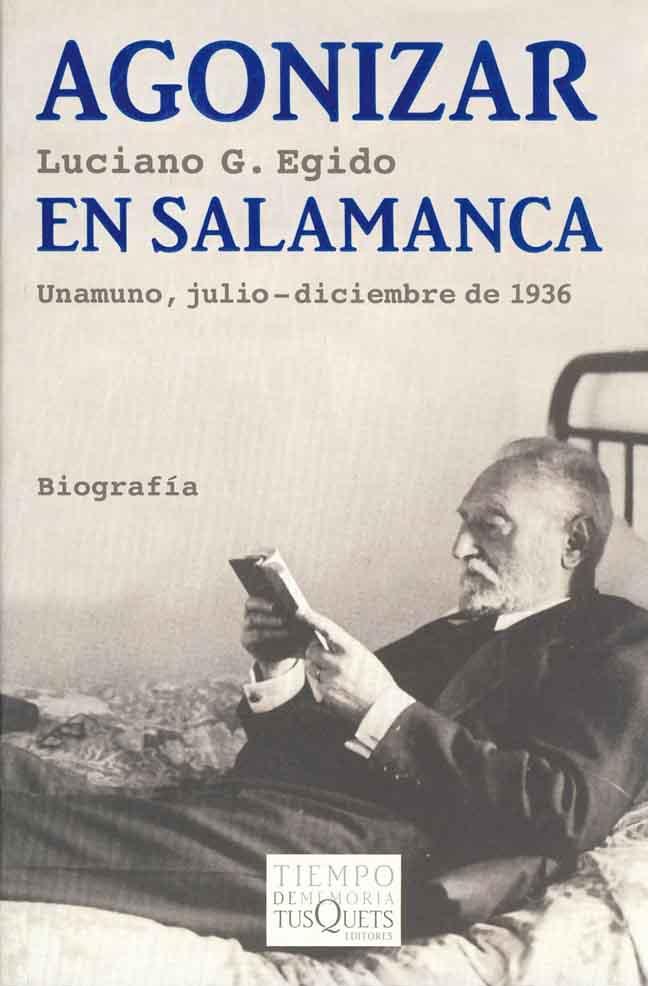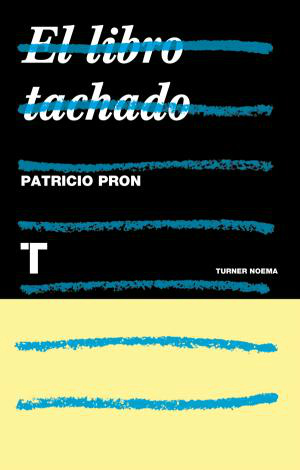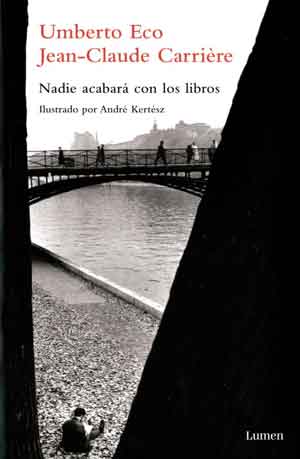La escena ocurrida en el paraninfo de la universidad de Salamanca, ese 12 de octubre de 1936, cuando don Miguel de Unamuno dio al traste con la Fiesta de la Raza a la que había sido invitado en representación del generalísimo Francisco Franco, es uno de los momentos emblemáticos del siglo XX. Garrapateada en el reverso de una carta que llevaba consigo y que le había escrito la suplicante mujer de un pastor protestante por cuya vida no pudo interceder, la intervención de Unamuno contiene y conjuga el drama entero de los intelectuales fascinados y repelidos por la tiranía moderna. Famoso por su admonición central –“vencer no es convencer”– y más célebre aun por la respuesta luciferina del general Millán Astray, que golpeaba la mesa con su única mano hasta que pudo interrumpir al filósofo y gritar “¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!”, el discurso de Unamuno es una frontera en el tiempo, el momento en que los clérigos decimonónicos, de alguna manera inocentes en su adicción erudita por Marx o por Nietzsche, se descubren culpables y empiezan a vivir agónicamente, como diría Unamuno. Del paraninfo salió Unamuno del brazo de Carmen Polo de Franco para morir apenas ochenta y tantos días después, el 31 de diciembre. 1936 no fue cualquier año: iniciaba la guerra de España y las purgas en Moscú.
Agonizar en Salamanca, del novelista salmantino Luciano G. Egido, es un libro que va camino de convertirse en la obra clásica sobre la sorprendente agonía de Unamuno, su lucha, victoriosa al fin, por justificar toda su paradójica filosofía en un gesto imborrable que lo colma de sentido.1 Egido cuenta, y cuenta muy bien, ese último acto en la vida de Unamuno en el cual será destituido dos veces como rector vitalicio de la Universidad de Salamanca: el 22 de agosto, por la República, mediante decreto firmado por el presidente Manuel Azaña, y el 14 de octubre, por el régimen sedicioso, que además lo hizo expulsar de la universidad misma, del ayuntamiento y del casino, a donde el viejo –se diría que Unamuno es el viejo por antonomasia– se presentó la tarde del 12 de octubre y de donde lo echaron sus aterrados contertulios.
Unamuno, hasta la víspera, había colaborado de manera pública y entusiasta con la rebelión. El filósofo abandonó horrorizado la causa de la República cuando la vio desvirtuada por el Frente Popular, cuyas tropelías anticlericales le causaron un horror pánico originado, también, en el vehemente antimarxismo del viejo y en su execración personalísima de la persona de Azaña, a quien llegó a recomendar el suicidio como acto patriótico. La Segunda República representaba para Unamuno la anarquía de las masas, el dominio de Bakunin, la consumación del nihilismo que extraviaba al español, el culmen de sus dolores, una afrenta íntima.
En el motín africano del 17 de julio creyó ver Unamuno un pronunciamiento a la usanza de aquellos del siglo XIX que habían coloreado su infancia en el País Vasco. Pero se despertó bien rápido de su sueño don Miguel, tal cual lo sugiere Egido, y se acicaló para recibir en la cara el golpe helado del nuevo siglo, de sus persecuciones y matanzas inverosímiles. Ya en abril de 1933, ciertamente, Unamuno había predicho su propio destino con tanta clarividencia que no es dudoso suponer que le habría echado una mano: “El que tenga fe en el espíritu, es decir, en la libertad, aunque perezca también ahogándose en el torbellino de la contrarrevolución, podrá sentir, en sus últimas boqueadas, que salva en la historia su alma, que salva su responsabilidad moral, que salva su conciencia. Su aparente derrota será su victoria.”
Con el nervio de los buenos libros breves, entre los que resalta Los últimos días de Kant, de Thomas de Quincey, como modelo de la biografía que se ocupa de dilatar al máximo los meses, los días y las horas, Egido registra la mudanza en el paisaje del alma de Unamuno. En agosto, en carta a un amigo belga, Unamuno se acusa filosóficamente de aquello que había criticado desde la primera página de El sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos (1913), de haber deseado “salvar la humanidad sin conocer al hombre”.
Mientras Unamuno bendecía públicamente a Franco (quien a diferencia del general Emilio Mola le fue simpático hasta el fin), la prensa republicana fue pasando del azoro a la indignación y el 21 de agosto un antiguo amigo suyo, el escritor soviético Ilya Ehrenburg, lo maldecía en un artículo que dio la vuelta al mundo. Pero junto a las abominaciones públicas empezó a trabajar la conciencia, la mala conciencia, de Unamuno, que a diferencia de otros tantos intelectuales comprometidos (los hunos y los hotros dirá él mismo, refiriéndose a los marxistas y a los fascistas) se fue quitando la venda de los ojos y cuando pudo ver lo invadió la cólera. En la correspondencia cotidiana y a través de entrevistas personales, Unamuno expresa la repugnancia que le causa la creciente represión en la retaguardia, la furia antintelectual de los falangistas y aquella sed de sangre que, en su testimonio, se mostraba con escándalo en las “vírgenes solteronas” que se presentaban, ganosas, a presenciar las ejecuciones de republicanos, liberales, masones, socialistas y comunistas. En esas fechas se entrevista el filósofo-poeta con Franco, entonces pertrechado en Salamanca, y le pide clemencia para algunos inocentes. A tiempo se dio cuenta Unamuno, él que había predicado la guerra civil de las conciencias y que por ello se sentía mortalmente culpable, de que la guerra de los nacionales no era contra el bolchevismo, sino contra el liberalismo.
Después del acto en el paraninfo, los insultos contra Unamuno cambian de bando y son tantos y tan crueles como los lanzados semanas atrás desde el bando republicano. El fascista se transforma en rojo y aquel que traía “la infección del medievo en su sangre reaccionaria” se convierte, de un día para otro –y vaya día– en la personificación del encubierto y del encubridor, del hipócrita y del falso amigo, “el pseudo intelectual liberal-masónico”. Los falangistas llamaron a despojar al anciano de su propia filosofía. José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador que Unamuno había combatido en los años veinte, consideraba como propio y nutricio el pensamiento de Unamuno.
El mérito de Egido, en Agonizar en Salamanca, no es tanto la reconstrucción de los hechos sino la puesta en escena del drama que se desenvolvía en la mente del escritor vasco durante los días posteriores al 12 de octubre. “Yo soy liberal; yo no puedo combatir al liberalismo; yo no puedo cambiar mi liberalismo por ninguna de las zarandajas de ahora”, le dice a un amigo falangista, “me acongoja el porvenir de la inteligencia entre nosotros. Aunque el mundo entero se orientase a favor de los regímenes antiliberales, por eso mismo yo sería liberal, cada vez más liberal. ¡Cómo iba yo a colaborar en la doctrina fascista en España!” “Estoy solo como Croce en Italia”, le dice Unamuno a otro. Pide al nuevo rector de Salamanca que le mande un bedel en busca de los libros tomados en préstamo a la biblioteca universitaria. No los quiere devolver personalmente para no exponerse al ridículo o ultraje de verse seguido en la calle por el policía que le han puesto en la puerta de su casa. A un corresponsal le explica que “el grosero catolicismo tradicionalista español apenas tiene nada de cristiano…”
Se murió Unamuno mientras platicaba con un discípulo y murió en estado de perfección y, por más que su publicitada egolatría (o yoísmo) hubiese soñado ese desenlace, nada, sino esa intrahistoria a la que él se confió, hubiera podido prefigurar un final tan noble. Se pueden leer muchas cosas acerca de Unamuno, sobre el melodrama de la excepcionalidad ibérica, el trance del católico que no se atrevió a ser protestante, sobre el desprecio contemplativo de la ciencia y el quijotismo evangélico, la dudosa calidad liberal de su liberalismo y sobre su equívoco lugar, primero en la izquierda y luego en la derecha, pero nadie, ninguno de los intelectuales que atravesaron los años treinta del siglo XX llegó tan puntualmente a la cita y ningún otro hizo tan bien lo que tenía que hacer como Unamuno. Ya se escribirá la gran biografía de Unamuno, esa que siempre nos hace falta para poner a juicio el sentimentalismo y la retórica obsequiosa que su figura atrae y cultiva. Pero mientras llegue ese libro, Agonizar en Salamanca, de Luciano G. Egido es una respetuosa estela en su memoria. Muerto Unamuno, dijo José Ortega y Gasset en su nota necrológica, se impuso en España un silencio atroz. El mismo silencio que cubriría Europa, de este a oeste, durante los años que siguieron. Podría decirse que aquel silencio comenzó tan pronto como callaron a Unamuno en Salamanca. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.