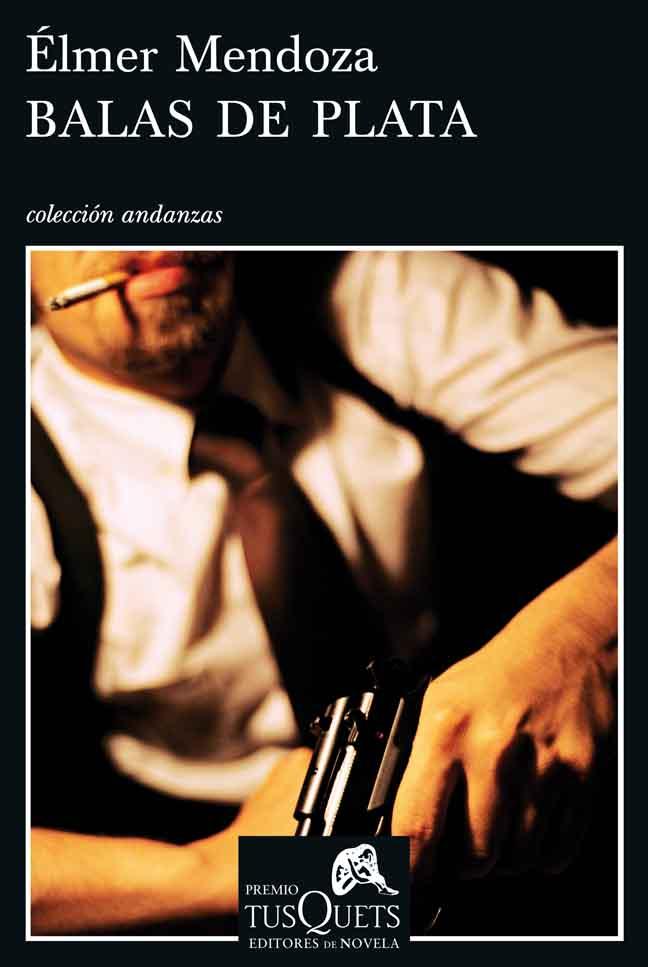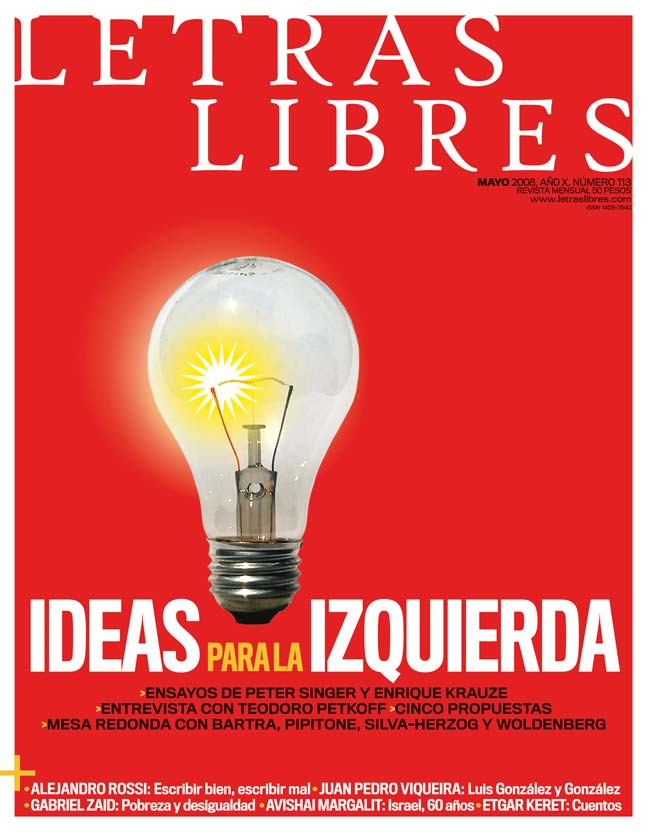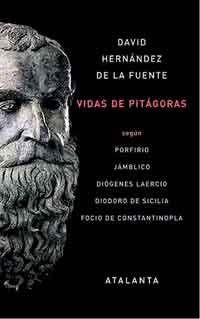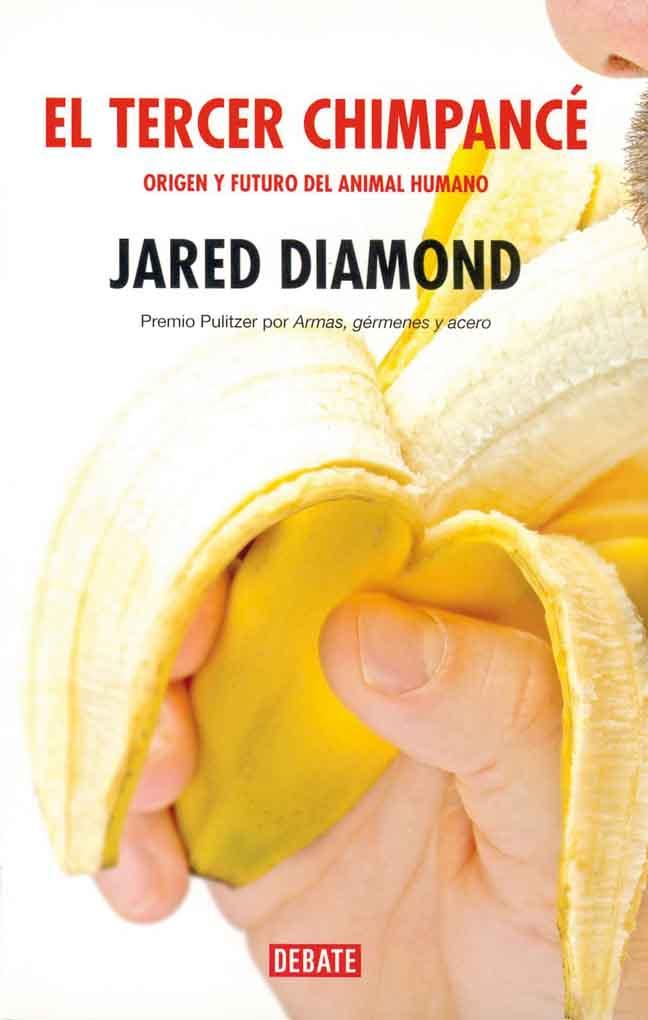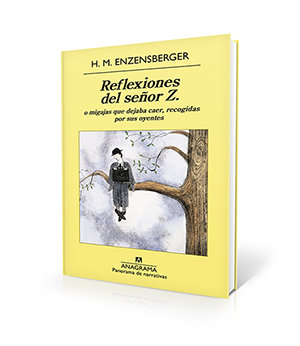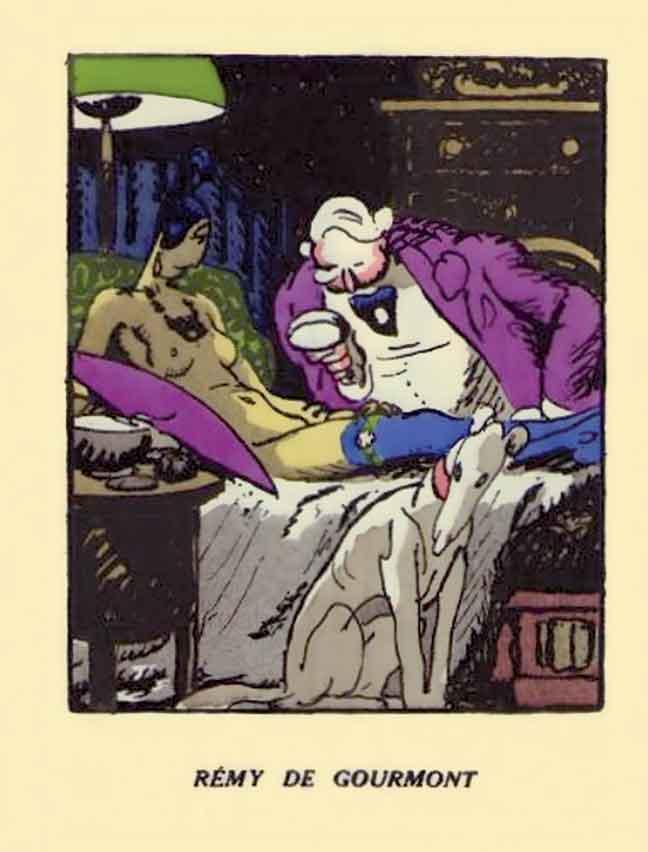La novela cumple con los requisitos del género. Hay un detective, un asesinato y una lista de sospechosos. La trama fluye con velocidad hasta una resolución sorpresiva. Las pesquisas sufren los requiebros propios de un entorno corrupto, y el final no puede sino ser sintomático de una mirada escéptica sobre la realidad mexicana: triunfa no la ley sino la venganza. En síntesis: un magnífico ejercicio novelístico en su vertiente policiaca. Balas de plata significa el regreso de Élmer Mendoza (Culiacán, 1949) a las historias contemporáneas de su tierra, después de la deriva fantástica de Cóbraselo caro (2005), ese libro anómalo que no respondería con ingratitud a una mayor atención crítica.
A la par de César López Cuadras, autor de la notable Cástulo Bojórquez (2001), Mendoza se ha apropiado, desde sus libros de cuentos y crónicas como Trancapalanca (1989) y Cada respiro que tomas (1992), de un territorio, Sinaloa, en dos rubros: el habla regional y la violencia (guerrilla, narcotráfico). El Héroe Alivianado ha sido propio de sus novelas, ya desde El Europeo, ese pistolero hedonista de Un asesino solitario (1999). En Balas de plata, el autor crea un detective que, a la manera de Kurt Wallander, protagonista de la saga de Mankell, muestra fisuras. Édgar Mendieta, El Zurdo, ha sido dejado por su amante y sufre los ramalazos de un abuso sufrido en la infancia. A diferencia de David Valenzuela, el héroe pasivo de El amante de Janis Joplin (2001), Mendieta es díscolo ante su entorno: no colabora con los narcotraficantes (aunque sí se corrompe) y sigue las pistas así deba, poco creíblemente, incomodar la paz anciana de un poderosísimo capo. Mendieta habla de una evolución en la obra de Mendoza, anticipada en el quebradizo Nick Pureco de Cóbraselo caro. Se trata no de servir a la realidad mostrándola a través de estereotipos sino de contradecirla merced a un personaje incómodo. Lo que tiene que ver con el hecho de que, técnicamente, Mendieta es un fracasado, y el fracaso es una de las atalayas más jugosas de la ficción. En tanto agente ministerial, él no vale un centavo: ante políticos y narcos, sólo cuenta con su dignidad y pujanza.
Sin embargo, no es suficiente. Echo de menos en él una asunción visceral de su circunstancia: el abuso de la niñez parece un rasgo adherido y no un rasgo inherente al personaje. Parecería que ese hecho se hubiese dado aislado de su relación con sus familiares. No sólo el abuso, sino las reacciones de los parientes habrían moldeado el carácter del niño, y esto no tiene ecos densos en el ya cuarentón detective. También flaquea la novela en la relación de Mendieta con la glamorosa Goga Fox. ¿Cuáles fueron los móviles de ésta para seducir a un tipo gris como aquél? El que ofrece la tramaresulta poco verosímil –lo omito por respeto al derecho del lector a leer las novelas policiacas sin que el crítico revele el final.
El estilo sugiere una reflexión. Élmer Mendoza demuestra un oído excelente para recrear el lenguaje de Sinaloa en diálogos vivaces. Dignifica –al incorporarlas– numerosas frases y palabras de difícil comprensión para el lector no mexicano. Pero su narrador es una voz neutra y casi invisible al servicio del avance veloz de la trama. Quiero decir: como novelista, Mendoza ha preferido deslindarse de una fusión estilística entre lo panhispánico y lo vernáculo (sí intentada en su ficción breve)y ha distinguido el habla de sus personajes, enfáticamente sinaloense, de la dicción estándar de su narrador de tercera persona. Veo esta suerte de esquizofrenia, detectada por António Cândido en cierta ficción brasileña, más cercana a la actitud de un etnógrafo o un cronista que a la de un fabulador concernido por la forja de un estilo. Se me dirá: “Élmer ha buscado escribir una novela policiaca en un entorno sinaloense y ha nutrido los diálogos de la lengua local. Esto lo ha hecho bien. ¿Cómo exigir más de lo que él pretende?” Yo respondería, en defensa de un prejuicio: ¿es suficiente, es necesaria una novela así? ¿Debemos seguir retratando la realidad, transcribiendo el habla? Si se me permite llevar la cuestión más allá de un libro solo, alego que narrar el norte debería significar el surgimiento de una conciencia estilística que no se quede en la recreación verista de los diálogos y que más bien corrompa, ensucie, “localice” el decir de ese narrador intocable que es la tercera persona. Violencia afuera, en las calles; violencia adentro, en la sintaxis misma.
Porque el tema norteño más visible seguirá siendo, claro, el de la violencia. No podría ser de otra manera. Es un aquí y un ahora moralmente perturbador. Y no creo que, en sí, esto sea una concesión al sensacionalismo. Pues cada escritor responde a un temperamento y es éste el que ha de indicarle su fidelidad al asunto inmediato, o su fuga hacia lo histórico o lo fantástico o lo metaliterario. Élmer ha sido fiel a su búsqueda: reflejar, balzaquiano, las cuestiones sociales de Sinaloa en la forma clásica de la novela.
¿Qué viene? Hacia delante, ¿cómo narrar el norte, no para la realidad sino para la literatura? Obras mayores, como Porque parece mentira la verdad nunca se sabe, de Sada, y Duelo por Miguel Pruneda, de Toscana, sugieren vías contrapuestas, resultados ambas de muy personales intuiciones expresivas. En el fondo, sin embargo, valoro que el camino de la ficción, para el norte o para cualquier otra latitud, aceptaría una sugerencia: se trataría de, sin miserabilismo, enraizar en la carne de un personaje la épica ofuscada de una sociedad. João Guimarães Rosa en Gran sertón: veredas se apropia de la violencia en el sertón brasileño, pero llega a la entraña de su protagonista: nace Riobaldo, un pistolero con dudas fáusticas, un ente complejo cuya agonía moral lo atraviesa con furia mayor que las balas de sus enemigos. Sería éste mi otro reparo a Balas de plata, más allá de mi discutible crítica de la esquizofrenia estilística: estamos, sí, ante un narrador veloz y dotado para plasmar las vicisitudes de la violencia, pero Élmer Mendoza parece tan interesado en retratar los problemas sociales del sinaloense que pierde profundidad al tratar los problemas del ser humano. Hay más Culiacán que Mendieta. Narrar el norte, especulo, exigiría no fotografiar sino contradecir la realidad con personajes complejos y una sintaxis violentada, localizada en la riqueza del habla regional. Ya no Balzac. Siguen Conrad, Rulfo, Thomas Bernhard. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).