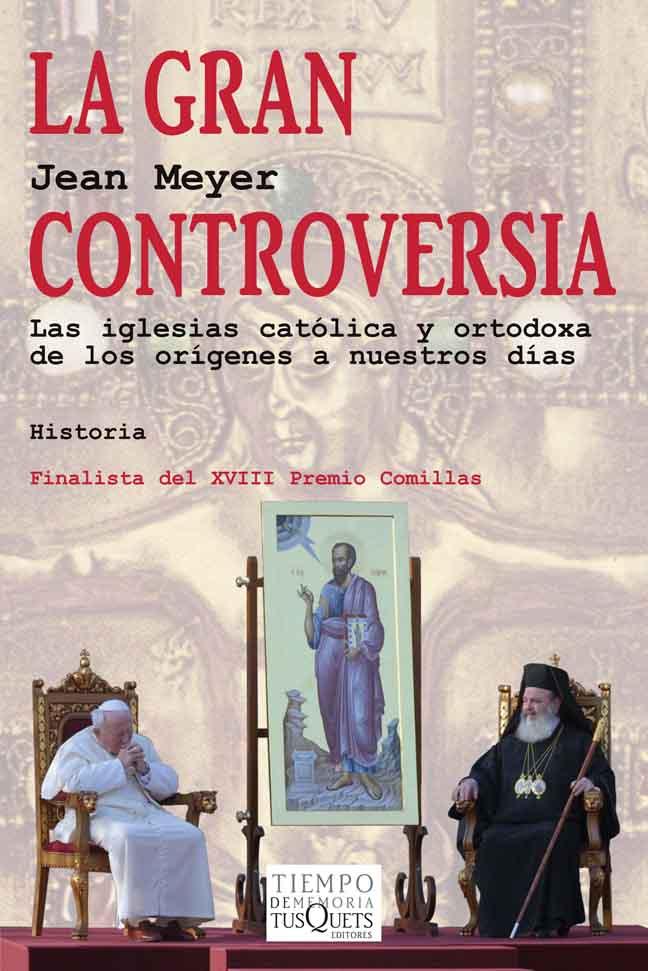Mientras leo Querido Miguel, la apesadumbrada novela de Natalia Ginzburg, sospecho que se ha cometido un tremendo error: ya casi nadie sostiene una relación epistolar. Mi mail me lo confirma: en las últimas dos semanas, el único correo que he recibido –fuera del spam, los correos que me escribo a mí mismo y las insistentes invitaciones a LinkedIn– ha sido la propuesta de un editor a que escriba algo sobre la epistolografía. En otros tiempos hubiera platicado con el editor ahí mismo, directamente por correo. Pero ya aprendí: en la era de la transparencia y la confesión, le respondo por aquí, abiertamente. Sea esto, pues, una carta pública a mi editor. O a quien quiera corresponder.
«No es la voz sino el oído lo que decide el relato», escribió Calvino. Ante la pregunta de Diderot de quién controla el texto, si el escritor o el lector, yo también me inclino, como Calvino, por el lector. El género epistolar nace justo así: con el descubrimiento del lector. La importancia del género, pues, radica en el otro que juega a descifrar un sistema lingüístico propio. Si el valor de una carta tiene que ver con el otro, con el valor de la lectura y el diálogo, entonces el desarrollo del género epistolar está relacionado con los momentos de crisis social, o por lo menos con los instantes en los que una relación se intensifica. Más que una forma en específico, pues cualquier texto puede ser leído como una carta, el género epistolar busca una función precisa: discutir sobre un tema común. Escribir una carta significa reflexionar en compañía.
Las cartas, pues, tienen una función activa: se escriben para algo: Pablo de Tarso le escribe cartas a los corintios para recomendarles cómo vivir de manera cristiana; Abelardo le escribe a Eloísa para seducirla; Hernán Cortés le escribe a Carlos V para reportarle las acciones administrativas y jurídicas que realiza durante la Conquista; Locke le escribe a su amigo Van Limborch para reflexionar sobre la tolerancia; Émile Zola le escribe a su presidente para denunciar una doble injusticia; el Moses Herzog de Bellow le escribe a la nada para que, como diría Foucault, su existencia sea borrada «como un rostro dibujado en la arena a la orilla del mar»; Rodolfo Walsh le escribe a la Junta Militar para dar testimonio de los errores, crímenes y calamidades de la Dictadura Argentina; Ulises Carrión manda postales a diestra y siniestra para experimentar con un soporte nuevo y para tratar de dibujar los límites y los contrastes del gran monstruo que imagina.
El género epistolar pende del contexto. Leer una carta implica desentrañar lo que la escritura circunscribió: ¿bajo qué condiciones se escribió, qué relaciones establece, qué insinúa, qué calla, qué ignora? Este juego interpretativo se intensifica si la carta es pública, pues el lector no sólo imagina las condiciones del remitente, sino también las de un destinatario que de pronto se vuelve plural. Bachelard decía que a todo escritor lo vela un fantasma: el lector. En una carta que X le manda a Y a través de un medio Z, el lector –aparentemente ajeno– es acechado con tres y hasta cuatro fantasmas: el escritor, el lector, el editor y los otros lectores extranjeros y voyeristas como él. Por eso, sospecho, las cartas públicas se han hecho tan populares: ningún otro género le exige al lector tanta imaginación. O tanto compromiso. En una carta abierta, las múltiples relaciones entre la lectura y la escritura se vuelven no sólo evidentes, sino ineludibles: «no puedo no sentirme aludido». La carta pública practica la poética del chanfle: el destinatario específico, el concreto y singular, es lo de menos; la carta en realidad está dirigida a quien sea que la lea. En mi egocéntrica y minúscula conciencia, siempre he creído que todo texto que leo es de alguna forma una carta dirigida a mí. Y no sólo eso, sino que sospecho que el escritor es tan paranoico como yo, algo así como el grafógrafo de Elizondo: leo que me leen.
Este carácter contextual y relacional, sumado al arrebato contemporáneo de exhibirlo todo, ha hecho de las cartas públicas una moda editorial. Recientemente, por ejemplo, los mails entre Natalie Portman y Jonathan Safran Foer se publicaron en el New York Times. Más que hacerse públicos, los correos se reprodujeron. Y más que reproducir la escritura, se multiplicó la lectura. La escritura se calca, permanece fiel; la lectura se transforma, se vuelve incierta. De nuevo, la sentencia de Calvino: «no es la voz sino el oído lo que decide el relato».
Quizá sea eso lo que esconde una carta pública: el deseo voraz de ser interpretado, aunque sea por alguien errado. En su crítica a la transparencia, Byung-Chul Han habla de dos tendencias que sólo se contradicen aparentemente: la nula confianza en el otro y la total seguridad en la transparencia. «Uno se entrega voluntariamente a la mirada panóptica», dice el filósofo surcoreano. Y es que hacer algo público no sólo hace las cosas más relevantes, sino que incluso las hace existentes. Reales. La apertura autentifica. Las discusiones privadas funcionan sólo como simulacro. La realidad contemporánea: un urgente aparador.
Las cartas públicas son, pues, sintomáticas de los tiempos que corren: con autorreferencias (una carta siempre se refiere a sí misma) y ambigüedades formales (¿quién es el destinatario?, ¿qué está siendo sobreentendido?), producen un efecto paradójico de privacidad.
Si es así, si hoy todo tiende a ser exhibido, una «carta pública» es entonces un pleonasmo. ¿Hay todavía alguien que quiera escribir sin publicar? Entre tanta necesidad –incluso necedad– de confesión y tanta plataforma social, lo dudo. Quizá entonces, si la literatura, digamos, oculta y dudosa me interesa sobre la abierta y obvia, deba investigar no sobre el género epistolar, sino sobre los diarios. Aunque el diario que he leído durante este año, el de Gombrowicz, fue y ha sido siempre algo, ¡ay!, público.
(San Luis Potosí, 1983) es profesor y editor. Vive en Santiago de Querétaro.