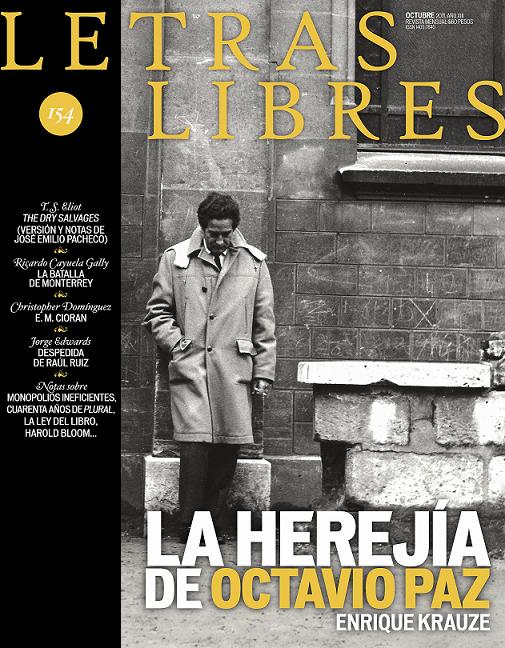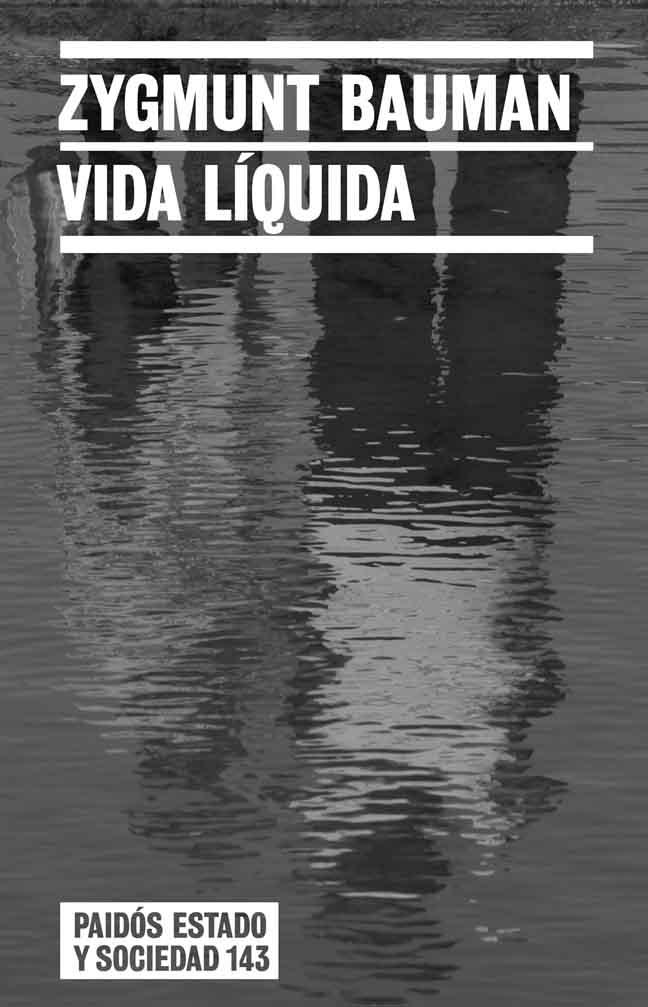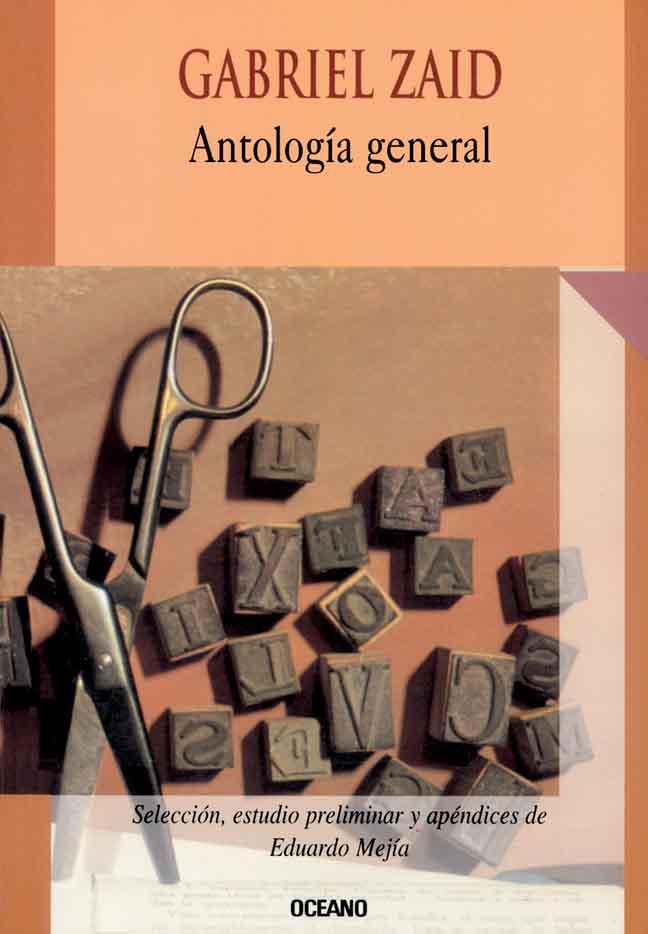C. M. Mayo
El último príncipe del Imperio mexicano
México, Grijalbo,
2010, 443 pp.
En abril de 1865, Maximiliano adoptó a Agustín de Iturbide, nieto del emperador Agustín I, como su heredero, otorgándole tanto a él como a su primo Salvador y a su tía abuela Josefa el rango de príncipes del Imperio mexicano. Esta extraordinaria y extraña medida se justificó alegando que, puesto que el emperador y la emperatriz no tenían hijos, con la adopción se garantizaba el futuro sucesorio del nuevo, pero antiguo, Imperio en México (y digo antiguo porque, como todos los gobiernos liberales, el de Maximiliano se sintió continuador del Imperio mexica).
Este es el asunto que C. M. Mayo (El Paso, 1971), autora también de From Mexico to Miramar or, Across the Lake of Oblivion (2006), trata en su novela El último príncipe del Imperio mexicano, recientemente aparecida y ya reimpresa. Partiendo de una concienzuda y afortunada búsqueda en archivos públicos y privados, Mayo logró reunir un caudal de información notable de la que hace uso con bastante desenvoltura. Y esto no es tan fácil; del conde Corti a Franz Werfel, de Victoriano Salado Álvarez a Rodolfo Usigli, a Fernando del Paso y Konrad Ratz, la tragedia del Segundo Imperio ha contado con grandes intérpretes.
Aun considerando que Maximiliano pensaba en anclar su imperio en la figura del niño, aun así la adopción de un niño extraño, cuando Maximiliano y Carlota son aún jóvenes y podrían procrear si es que cohabitaran (a veces de los reyes se habla en términos zoológicos), resulta uno de los hechos más curiosos del Segundo Imperio. No era lo de menos el que los padres de Agustín, último príncipe del Imperio mexicano, viviesen y, tras muchas negociaciones y por una suma extraordinaria, aceptasen irse a París con el resto de la familia Iturbide (menos doña Josefa, “una dueña de comedia perfecta” a decir de Miguel de Grecia, La emperatriz del adiós), dejando a su retoño, él, al parecer tranquilo, ella, nacida Green en Virginia, alebrestada. Ella fue, como madre, quien más trabas puso y seguirá poniendo a la adopción: desde intentar deshacer el compromiso hasta “emboscar” a la emperatriz Carlota o a la emperatriz Eugenia con su aflicción. Es una mujer admirable, y sin embargo es también un personaje antipático. Carlota, quien en París ya no podía más de sufrimiento, ve en las reiteradas peticiones de Alicia Green de Iturbide parte del siniestro plan para destruirla, y le dice a la desconsolada madre, quien se siente en presencia de Carlota uninvited, que escriba al emperador, pero con respeto, sin exigir nada. Al final, el niño será regresado a sus padres.
Sigue habiendo muchos misterios alrededor de esta adopción. Se han llegado a adelantar tonterías tales como afirmar que, al adoptar al príncipe, Maximiliano reconocía su carácter usurpador. Pero es innegable que, tanto en su época como hoy en día, la adopción suscita muchas interrogantes. ¿Era Maximiliano impotente? ¿Había contraído una enfermedad venérea? No se sabe. José Luis Blasio tan solo dice que, después del viaje a Yucatán, toda intimidad entre los esposos se esfumó (ese viaje continúa siendo uno de los misterios más grandes del Segundo Imperio, no por su función pública, sino por lo que pudo o no haber sucedido en Uxmal: Carlota envenenada, entoloachada, ¿o tal vez se contagió de una terrible enfermedad del trópico?). ¿Era Maximiliano homosexual? Su hermano menor, Luis Víctor, lo fue, y lo fue muy escandalosamente, al grado de que Francisco José le prohibió residir en Viena, retirándose el archiduque al castillo de Klessheim, donde murió en 1919. Miguel de Grecia en su novela histórica La emperatriz del adiós (1999) lo pregunta, sin atreverse a pronunciarse en un sentido o en el otro; también C. M. Mayo lo insinúa en una fingida plática que tiene como protagonista a Blasio (quien sabe que el emperador y la emperatriz jamás duermen juntos) en el exilio. De hecho, en su Maximiliano íntimo, Blasio declara acerca de la adopción: “… como él no tenía hijos y sabía perfectamente que nunca los tendría…” ¿Por qué ese “perfectamente”? ¿Era Carlota frígida? Pero amor había en esta pareja. Yo por supuesto que no tengo idea, como, a menos que se descubriera un día algún archivo secreto, no la tiene nadie. Pero es una hipótesis que explicaría muchas cosas; tal vez por eso no sirve, porque explicaría demasiadas cosas. Una pregunta anterior, fundamental: “¿por qué establecer como fundadora de una monarquía hereditaria a una pareja sin hijos?”, como planteó Elsa Cecilia Frost en su prólogo a la reproducción facsimilar (México, 1998) del Viaje del Emperador Maximiliano y de la Emperatriz Carlota, desde su Palacio de Miramar cerca de Trieste hasta la capital del Imperio Mexicano, publicado en Orizaba en 1864.
La terrible advertencia de Pedro Moctezuma XV (“Su Alteza ha sido demasiado precipitado en aceptar la oferta del trono de México… desde 1812 no ha habido gobierno ni de hecho ni de derecho… los que componen la regencia… son de la estirpe más despiadada…”) contrasta con las cartas y los arcos de flores de las comunidades indígenas a su paso. Aparte del desastre mexicano, el emperador, liberal, romántico, arqueólogo, naturalista, ambicioso, Maximiliano went native; contrasta extraordinariamente con su hermano mayor, Francisco José, penúltimo emperador y rey del K. u. K., cariñosamente burlado por Musil y reivindicado por Roth.
“Maximiliano perdió el trono el día en que se vistió de charro.” ¡Cuántas veces de niño no oí estas palabras! Son palabras que, a pesar de su aparente claridad, pueden parecer absurdas; y esto es así porque en realidad esconden un enigma. En la novela de Mayo es Alicia quien “hizo burla del traje de charro del Emperador. Pero, carajo, ¿quién no?”
Muchas cosas me gustaron del libro de Mayo; tal vez, sobre todo, la gran simpatía tanto por los Iturbide como por los Habsburgo, rasgo en sí notable, cuando el Segundo Imperio tuvo y tiene tan mala prensa anglosajona. Por ejemplo, Hanna y Hanna aseguran en su Napoleon III and Mexico(1971) que el complot “siniestro” (la plus grande pensée du règne) de Napoleón III estaba dirigido contra los Estados Unidos, y que la intervención en México era tan solo el primer paso; más o menos es el mismo tono amenazador y amenazado el de O’Connor en The cactus throne, también de 1971; mucho más amable es Haslip enThe crown of Mexico, otro más del aluvión del mismo año.
Solo un error hallé imputable a la autora (lo digo porque yo también me he equivocado en mis novelas): el color rojo de la bandera de las Tres Garantías no representa a España, sino la unión de españoles y mexicanos, pues Religión, Independencia y Unión fueron las virtudes –pues de garantías no tuvieron mucho– representadas por nuestra tricolor.
La traducción es buena y se deja leer (es obra de Agustín Cadena), pero la afean algunos errores molestos: no es San Francisco de Paolo, sino San Francisco de Paula; Ostende se llama así en español, no Ostend, y los Saxe Coburg, Sajonia Coburgo. En la mesita en Miramar en la cual es fama que Maximiliano firmó tanto el “Pacto de Familia” como su aceptación de la Corona de México, mesa regalo del papa, decorada con vistas de Roma, no son “los arqueros” de Tito, Septimio Severo, Trajano, sino los arcos (de triunfo) de Tito, Constantino, etcétera.
No me queda sino celebrar esta novela que, comenzando lentamente, termina subyugando por su notable narración. Debo decir que la novela termina casi abruptamente: se espera una continuación, que, dada la impecable, como ya he dicho, investigación de Mayo, aunada a sus evidentes dotes de narradora, promete, puesto que bucea en zonas olvidadas u ocultas por el casi siempre triunfante jacobinismo, punto de mira radical que crea un desleal tamiz por donde se quiere ver o cribar toda la historia patria, pero también por un conservadurismo rancio que exalta a Maximiliano por quien es como símbolo, no por quien fue como persona.
Para terminar, esta novela me trajo de nuevo a la mente unas preguntas que rondo siempre, o que me rondan: ¿por qué Maximiliano no se coronó de nuevo en México? ¿Por qué seguir llamando al Segundo Imperio un “imperio efímero”, cuando duró más que cualquier gobierno mexicano desde el golpe de Estado contra Iturrigaray en 1808? ¿Por qué no recordar con cariño que fue el primer gobierno en volver a hablar el náhuatl? ¿Por qué no darnos cuenta de la hombría de Moctezuma o de Maximiliano? Solo los buenos reyes mueren en los patíbulos; los crueles mueren en sus camas. Pues, ay, nuestros últimos cinco emperadores: apedreado por la turba uno, muerto de viruelas el segundo, ahorcado el tercero, fusilados el cuarto y el quinto. Edmundo O’Gorman (La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano, 1969) creía que la posibilidad de un imperio, fusilados tanto el libertador criollo como el príncipe de Austria, quedaba para siempre cancelada. Ni uno criollo ni uno extranjero. Pero hay otra opción, una en la que todo se junta, que sería traer a un descendiente de Moctezuma. De todas maneras, esta es una corona de sombras. ~
Frost (México, 1965) es editor, escritor y guionista. Entre sus libros recientes están La soldadesca ebria del emperador (Jus, 2010) y El reloj de Moctezuma (Aldus, 2010).