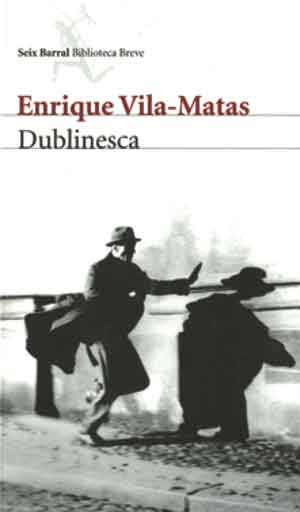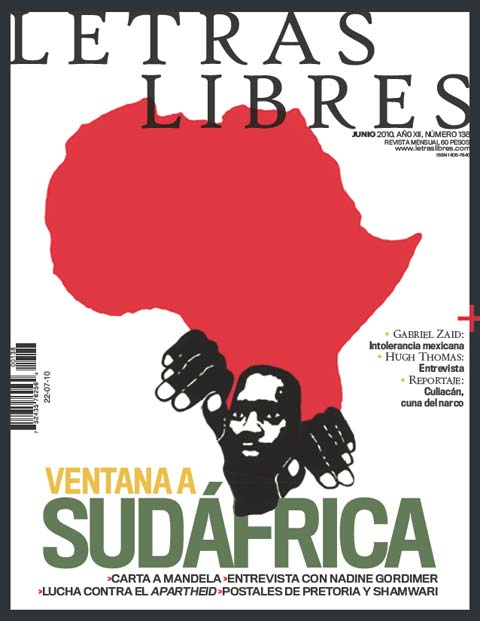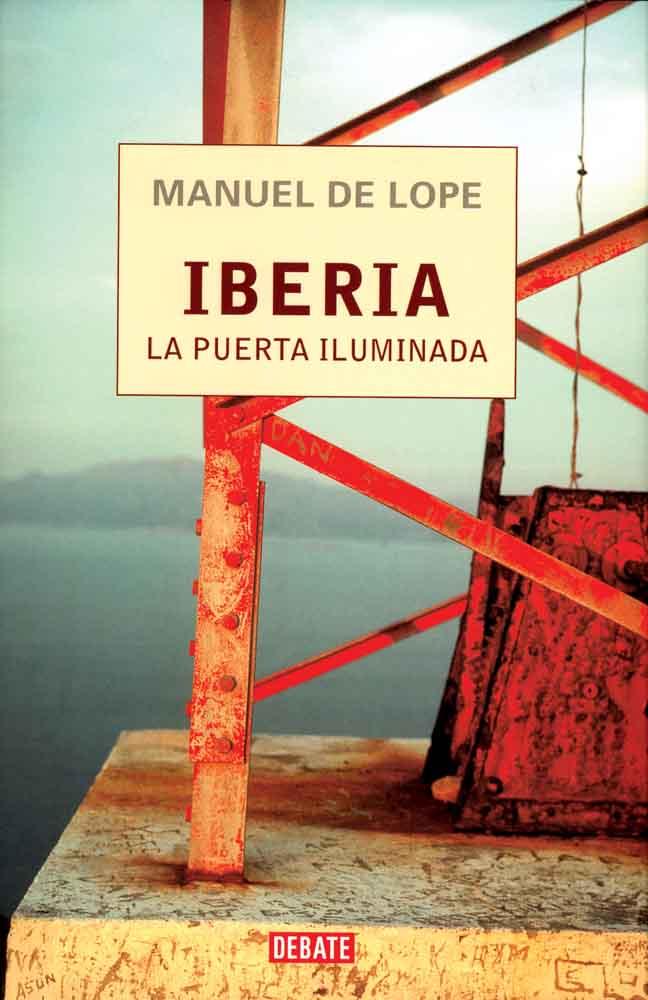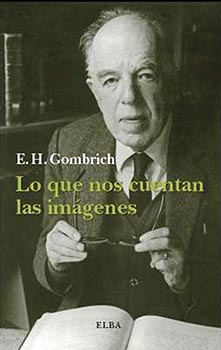Ocurre súbitamente y no queda sino aceptarlo. Un día uno lee, con más o menos cansancio, el nuevo libro de un autor ya familiar y de pronto, cuando uno está a punto de refrendar su decepción, algo pasa y todo cambia. Algo: una página, alguna imagen, ese detalle que, más que deslumbrarnos, nos descoloca y nos obliga a mirar desde otro lado una obra que creíamos de sobra comprendida. Basta sólo eso, desplazar unos centímetros el punto de mira, para que todo adquiera otra vez una apariencia extraña y novedosa y las cosas empiecen a mostrar su reverso –aquello que allá parecía un vicio es aquí un hallazgo.
Permiso para una confesión: justo eso, ese desplazamiento, me sucedió mientras leía Dublinesca, la novela más reciente de Enrique Vila-Matas. No sabría explicar por qué ocurrió aquí y por qué ahora, pero de esto estoy seguro: algo estalló y cobró sentido y me forzó a mirar de otra manera una obra, la del catalán, que hasta ahora había leído constante pero escépticamente. Quién sabe si Dublinesca contenga alguna pieza destinada a provocar tal efecto. Quién sabe si sea, a final de cuentas, una de las mejores novelas de Vila-Matas. Lo que es un hecho es que no es –pese a los efectos descritos– demasiado distinta a las anteriores. La trama, por ejemplo, difícilmente extrañará a la tropa de vilamatistas: Samuel Riba, un editor barcelonés ya retirado, decide viajar a Dublín para celebrar Bloomsday, oficiar un funeral por la era de la imprenta y descubrir, por qué no, a ese autor genial que no pudo encontrar mientras dirigía su sello independiente. Menos aún sorprenderá lo que acompaña a la anécdota: las citas (algunas tan geniales como esta de Maurice Blanchot: “¿Y si escribir es, en el libro, hacerse legible para todos e indescifrable para uno mismo?”), los tributos a ciertos autores (sobre todo a Joyce y Beckett), el elogio de un par de ciudades (Dublín y Nueva York) y, por supuesto, las repetidas coincidencias, ya clásicas en las historias de Vila-Matas, que tiran a los personajes hacia delante.
Eso, para empezar: las coincidencias, las dichosas coincidencias. ¿Por qué tantas y, de vez en vez, tan inverosímiles? ¿Por qué pasmarse sólo cuando dos elementos concurren y no el resto del tiempo, cuando la vida fluye inconexamente? ¿Por qué creer que esos instantes son producto del destino, no del azar, y guardan mensajes sólo descifrables para quienes los padecen? Estas preguntas –siguiendo, disculpen, con la confesión– lastraron durante años mis lecturas de Vila-Matas. Ahora creo entender: si Vila-Matas tapiza sus novelas de coincidencias es, en buena parte, para reñir con el apagado costumbrismo de tantos escritores. En lugar de registrar sordamente la vida burguesa, persigue lo extraordinario o, como se hubiera dicho en tiempos más heroicos, lo surreal. Precisamente eso hace, en esta novela, el protagonista: aunque jubilado y decaído, se resiste a entregarse a la desidia. Para volver al “centro del mundo” y experimentar allí esas epifanías que alumbran repetidamente a los personajes de Joyce, fuerza las situaciones: abandona el hogar, observa imágenes de las ciudades a las que se dirige, lee libros que luego se empeñará en encarnar, está atento a las repeticiones, sospecha de lo cotidiano. Es decir: crea sus propias coincidencias. Que es como afirmar: se rebela ante el estado en que las cosas se le presentan. ¿Qué puede tener eso de malo?
Para acabar con las confidencias: si me costaba trabajo Vila-Matas era, en parte, porque me gusta demasiado Ricardo Piglia. Ya se sabe que las obras de ambos están compuestas de pura literatura –citas, lecturas, escritores– y ya se sabe que uno, ay, compara. Por ejemplo: cuando Piglia se ocupa de un autor en alguna de sus ficciones (Roberto Arlt en “Nombre falso” o Macedonio Fernández en La ciudad ausente) es para llegar al fondo de su poética y transformar nuestra percepción de sus obras; cuando Vila-Matas recurre a otros escritores (Sterne, Kafka, Joyce y un abultado etcétera) actúa menos críticamente, más devotamente, y no llega tan al fondo. Pero bueno: ¿debe exigírsele a Vila-Matas que escriba narrativa como si fuera, él también, un crítico literario? Después de Dublinesca es claro que no: él, como los críticos, manipula las obras de los otros, pero procede de manera distinta. ¿Cómo? Más o menos como Riba, el editor de esta novela: creando colecciones de libros, formando extravagantes familias de escritores. De esa manera y además, como ocurre en la mejor creación contemporánea, empleando técnicas duchampianas: reutilizando materiales ya producidos, trasladando piezas a sitios inesperados, poniendo en relación elementos muy dispares. ¿Poca cosa? Por el contrario: esas conexiones –esas sinapsis– hacen girar lo que estaba estancado, resignifican aquello que empezaba a vaciarse de sentido.
Piénsese en la panda de artistas y escritores reunidos en Historia abreviada de la literatura portátil (1985), o en los vaporosos personajes de Bartleby y compañía (2001), o en los convalecientes autores de El mal de Montano (2002). Es obvio que allí, al interior de esas pandillas, todo está vivo y vibra. Lo mismo sucede en Dublinesca: aunque el personaje principal envejece y se desploma, es mucha la vitalidad de este libro. Por una parte, lo ya esperado en Vila-Matas: el cruce de referencias, la convivencia de autores canónicos y contemporáneos, la simultánea atención a la literatura, el cine y el arte, todo desprejuiciadamente. Por la otra, la contagiosa avidez del protagonista. Cuando este está a un paso de volverse tan anacrónico como, digamos, cualquier personaje de Kazuo Ishiguro (un artista del mundo flotante, un editor en la era de Google), respinga y se alista para dar el salto inglés –abandonar la comodidad de la cultura francesa que conoce, aterrizar en una sociedad en apariencia más veloz y ligera.
Si esto importa es porque esa misma es, por fortuna, la actitud de Vila-Matas. Al revés de tantos otros escritores de su generación, no parece que el presente le aterre. O mejor: si le espanta, también le fascina. Desde luego que se sabe obligado a defender, ante el avance de los bárbaros armados de gadgets, el patrimonio literario. Desde luego que también le seducen los bárbaros, y los sigue muy de cerca. Como Riba, como todo temperamento que pueda presumir hoy de estar encendido, parece experimentar a la vez, y con el mismo vigor, la necesidad de permanecer y el deseo de actualizarse. Hay que ver, por ejemplo, cómo participa en los debates en torno al futuro del libro, asunto que recorre toda la novela –defiende el libro, defiende lo que está más allá del libro. Hay que leer también ese episodio, formidable, en que Riba coteja la traducción que Guillermo Cabrera Infante hizo de Dublineses con datos encontrados en internet. Hay que confiar, para terminar de una vez, en que, puesto a escoger entre el libro impreso y los medios digitales, Vila-Matas elegiría esta cita de Derrida:
Por lo demás, se puede querer más de una cosa a la vez, y no renunciar a nada, como hace el inconsciente. Estoy enamorado del libro, a mi manera y para siempre (lo cual me empuja a veces, paradójicamente, a encontrar que hay demasiados y no ya “no suficientes”), me gustan todas las formas del libro y no veo ninguna razón para renunciar a ese amor. Pero también me gustan –es la suerte que tiene mi generación– la computadora y la televisión. Y me gusta tanto, a veces tan poco, escribir con la estilográfica como con la máquina de escribir –mecánica o eléctrica– o la computadora. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).