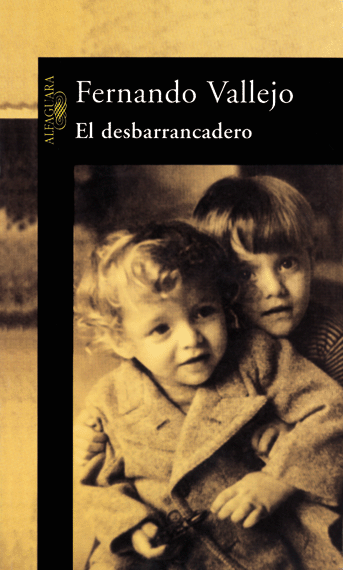Cástor y Pólux en MedellínFernando Vallejo, El desbarrancadero, Alfaguara, Madrid, 2001, 197 pp.A diferencia de otros mellizos mitológicos, Cástor y Pólux, hijos de Zeus y de Leda, llamados los Dióscuros, aparecen unidos sin rivalizar entre sí, amándose entrañablemente y compartiendo un concierto de hazañas. A esta pareja mitológica me recuerdan los hermanos protagonistas de El desbarrancadero, la última novela del colombiano Fernando Vallejo, a quien no le bastó con escribir un libro extraordinario como La virgen de los sicarios (1994) y ahora nos entrega otra novela libérrima, tremenda y conmovida.
"Yo no soy novelista de tercera persona y por lo tanto no sé qué piensan mis personajes", afirma el narrador de El desbarrancadero, cronista implacable de la agonía de su hermano, víctima del sida, enfermedad terminal que Vallejo extiende, riéndose de toda metáfora, a todo lo que en apariencia odia: la madre, la familia, Dios y su vicario el papa romano, la ciudad sicaria de Medellín, los politicastros corruptos, los pobres que matan a los pobres. Viajando del país del peculado y de la mentira (México) al país del crimen (Colombia), Vallejo presenta otra novela-libelo que, como La virgen de los sicarios, puede leerse como un manifiesto nihilista. Pero entender al gramático Vallejo sólo como un colombiano (y un latinoamericano) dolido hasta la náusea y el escarnio es hacerle escaso honor. En un mundo de indignados, sólo un consumado dominio del arte narrativo puede transformar el vómito deprecatorio en música violenta. Asumo las probables consecuencias hiperbólicas de mi afirmación: Fernando Vallejo es el Céline de la violencia latinoamericana.
Por libelo entiendo al texto de fácil posesión que se distribuye de contrabando (y a contracorriente, en este caso) y cuyo fin es el linchamiento moral o político de personas, reputaciones, partidos o naciones. A Fernando Vallejo le duele Colombia; de lo contrario no sería libelista. Y quien escribe libelos es el más desesperado de los moralistas. Pero ese dolor supera la queja rutinaria y el resquemor patrio gracias a la infalible construcción de personajes que caracteriza a Vallejo. Si en La virgen de los sicarios había una estetización homoerótica de la violencia, en El desbarrancadero el novelista se deja llevar por una marea retórica más difícil de domar, la compasión. Compasión en su sentido etimológico: acompañar a alguien en su pasión, compartir una agonía a través de la solidaridad, el humor negro y, al fin, la muerte real y simbólica, ultratumba desde la cual está narrada la novela.
A Darío, el moribundo, su hermano lo inició en la vida homosexual, regalándole un muchacho, en Bogotá. En ese momento, y no junto a una familia tan numerosa como cainita, se hicieron hermanos. Esa complicidad hazañosa los une, hasta que la prueba del VIH condena a uno a morir, al otro a narrar. Improvisado médico de cabecera —y enemigo del resto de los facultativos—, el narrador decide medicar a su hermano con productos veterinarios, como la sulfaguanidina, sustancia para bovinos con la que trata, sin éxito, de cortarle la diarrea al agonizante. En cualquier otra novela esta estampa sería una vulgaridad, mientras que en Vallejo se convierte en una meditación que, sin incurrir en un solo guiño metafísico, presenta la quebradiza animalidad de los hombres, a quienes el narrador detesta no por ser negros o blancos, liberales o conservadores, colombianos o mexicanos, maricas o mujeres, narcotraficantes o leguleyos, "sino por su condición humana".
El desbarrancadero, como tantas de las grandes novelas, es la crónica de la extinción de una familia. Un padre querido a quien cierta eutanasia libera mientras que un país y una ciudad, Colombia y Medellín, jamás serán borrados de la faz de la tierra, pues mala yerba nunca muere, aunque el narrador le desee a esos lares todas las bombas atómicas que China desperdicia en pruebas subterráneas. El novelista como crítico de la vida ejerce su oficio de manera radical.
Es improbable volver a leer una novela como El desbarrancadero, tan devota de la antigua herejía encratista, que hallaba en la reproducción de la especie una multiplicación demoniaca del Mal. De La Loca, apodo de la madre parturienta de una familia presentada como la tribu de Seth, dice el desenfadado narrador libelista:
Y se equivoca el que crea que sigue viviendo en los hijos y que se realiza en ellos. ¡Ay, "se realiza"! ¡Tan ocurrentes en el lenguaje! ¡Qué se van a realizar, pendejos! Nadie se realiza en nadie y no hay más vida ni más muerte que las propias. […] Y a mi impotencia ante el horror de adentro se sumaba mi impotencia ante el horror de afuera: el mundo en manos de estas vaginas delincuentes, empeñadas en parir y parir perturbando la paz de la materia y llenándonos de hijos el zaguán, el vestíbulo, los cuartos, la sala, la cocina, el comedor, los patios, por millones. ¡Ay, que dizque si no los tienen no se realizan las mujeres! ¿Y por qué mejor no componen una ópera y se realizan como compositoras? Empanzurradas de animalidad bruta, de lascivia ciega, se van inflando durante nueve meses como globos deformes que no logran despegar y alzar el vuelo. Y así, retenidas por la fuerza de gravedad, preñadas, grávidas, salen a la calle y a la plena luz del sol como barriles con dos patas. Ante un seto florecido se detienen. Canta un mirlo, vuela un sinsonte, zumba un moscardón. Esa dizque es la vida, la felicidad, la dicha, que un pájaro se coma a un gusano. Entonces, como si el crimen máximo fuera la máxima virtud, mirando el vacío con una sonrisita enigmática ponen las condenadas caras de Gioconda. ¡Vacas puercas, vacas locas! ¡Degeneradas! ¡Cabronas! Sacó un revólver de la cabeza y a tiros les desinfló la panza.
Pero estos viajeros hacia el fin de la noche resisten la catilinaria dureza de sus jornadas gracias al contraste de los días felices, los que Cástor y Pólux vivieron como individuos, víctimas sólo de las lágrimas y de la lluvia. Pero Fernando Vallejo, que lo denuncia casi todo, no es un autor panfletario, aunque utilice (y muy bien) todo el arsenal retórico de la injuria. El indignado, el lenguaraz, el narrador tragicómico de tanta desgracia sabe detenerse y, como un moralista del Gran Siglo, nos da el antídoto contra su propio veneno: "Y perdón por el abuso de hablar en nombre de ustedes, pues donde dije con suficiencia 'el hombre' he debido decir humildemente 'yo'". –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.