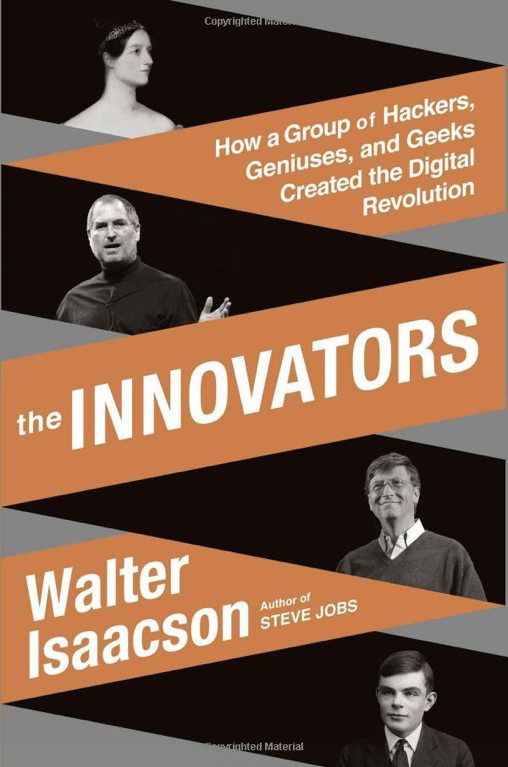Disculparán mis colegas reseñistas y críticos literarios que, sólo por esta ocasión, me infiltre tangencialmente en sus feudos. Leí Después del invierno (Anagrama, 2014), de Guadalupe Nettel, ganadora del Premio Herralde de Novela, y confirmé que la música es en ella mucho más que un vistoso papel tapiz. Con pleno conocimiento de lo que tiene entre manos –el que no anuncia, no vende-, el redactor de la cuarta de forros destaca el componente musical del libro: “Con una banda sonora de fondo en la que suenan Nick Drake, Kind of blue de Miles Davis, Keith Jarrett o Las horas de Philip Glass, la historia de amor entre Claudio y Cecilia forma parte de un relato mayor que abarca un periodo importante de sus existencias.”
Otros, con mejores herramientas críticas, sopesarán los yerros y aciertos literarios de Después del invierno, una novela que, en mi opinión, es convincente y con suficientes inhalaciones y exhalaciones –una manera de decir que respira y vive- gracias, en buena medida, a la música que escuchan sus personajes. La música contribuye a darles vida y construye puentes de familiaridad y empatía con el lector. Hay un discurso musical que corre en paralelo con el relato del encuentro amoroso de Claudio, un cubano que labora en el mundo editorial de Manhattan, y Cecilia, una oaxaqueña que estudia en París. La música les importa, incide en sus vidas y les dibuja rasgos de carácter: “Como en el poema de Baudelaire –leemos a Claudio-, la música es a veces para mí una nave que me transporta a lugares que no existen. Caigo, por ejemplo, en el ridículo de imaginar una vida impecable, distinta de la que llevo, sin sus carencias e imperfecciones.”
Entusiasta del pianista Keith Jarrett, con su música Claudio logra paliar el dolor del exilio: “Son momentos breves, en los que una parte de mí, habitualmente sepultada, despierta como por encantamiento hacia la ternura, hacia la suavidad. Los pulmones se me ensanchan, se abren y cierran con las notas de piano.” También se vale del arte de Jarrett para cortejar a Cecilia. Tras conocerla en París, regresa a América y le envía un sobre con una grabación de Dark Intervals: “Me decidí a enviártelo porque necesito explicarte algunas cosas y porque sé que no podría decirte nada ni más exacto ni más candorosamente idéntico a lo que esa música dice y espero te diga de mí. Cierra los ojos y escucha ‘Americana’. Cuando llegues a la altura del minuto 2.19, o del 2.56, o del 4.16, o del 5.23, o del 6.11, imagíname a tu lado. O pon ‘Hymn’, y quédate todo lo que puedas desde el minuto 1.11 en adelante. Eso es lo que yo, imperfectamente, te estoy diciendo, como tomarte una mano, como estar ahora mismo en una carretera, hacia algún lugar, mirándote mirar lo que está cerca, lo que está lejos.” La respuesta de Cecilia derrama menos lirismo: “Me parece muy bien que tus éxtasis jarrettianos salpiquen hasta París, pero te pediré un favor: no me idealices. No soporto decepcionar a la gente.”
Aprecio los libros en los que ronda la música –lo mismo de Jack Kerouac y Julio Cortázar con su bebop, que de José Agustín, Juan Villoro, Irvine Welsh y Nick Hornby, por ejemplo, con su variopinto rock and roll-. En la vida real, Claudia y Cecilia podrían ser mis cuates melómanos; admiro en ellos la emulable práctica del apetito auditivo incluyente y diverso: están abiertos a todo. Escuchan lo mismo un concierto de Isaac Albéniz en las manos de Alicia de Larrocha, que La vida secreta de las plantas de Stevie Wonder (“un autor que muchos pretenciosos desprecian injustamente”, acusa Claudio), las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach interpretadas por el entrañable excéntrico Glenn Gould (“cuyo poder curativo nunca ha dejado de sorprenderme”, recuerda el cubano rubricando una creencia muy extendida), la música de Ry Cooder y David Byrne, y el Pink Moon del prematuramente desaparecido Nick Drake.
Si Claudio y Cecilia logran hacer clic, si llegan a tocarse en lo profundo –y ésta es una hipótesis de simple lector melómano- es, quizás, porque comparten el influjo de la música, predisposición y gusto que, se sabe muy bien, no toca con el mismo vigor a todas las parejas. Relata Claudio: “Cecilia no escucha música, se abandona a ella. Se confunde con las notas de una forma conmovedora. Por primera vez en mis cuarenta y dos años de vida estaba en compañía de un ser dotado con la sensibilidad suficiente para disfrutar de la música como lo hago yo.”
Pero hay un tercero en discordia en esta historia de amor: el franco-italiano Tom, vecino de Cecilia en París, al que Nettel podría haberle inventado una filia musical dark, de acentos góticos y morbidez constante. Mejor aún: le da un gusto creíble y agudo por Nick Drake. No revelaremos aquí lo que sucede entre Tom y Cecilia. Nos conformaremos con transcribir lo que expresa el primero tras escuchar Pink Moon de Drake y soltarse a llorar: “Es muy triste que un hombre haya muerto tan joven cuando tenía tanto que darle al mundo.” Lo mismo pienso yo. Y ése es el desolado remate, tímido epitafio, a este apunte musical.
Ernesto Flores Vega (Huichapan, Hgo., 1964) es un melómano ecléctico. Ha ejercido el periodismo y la comunicación corporativa.