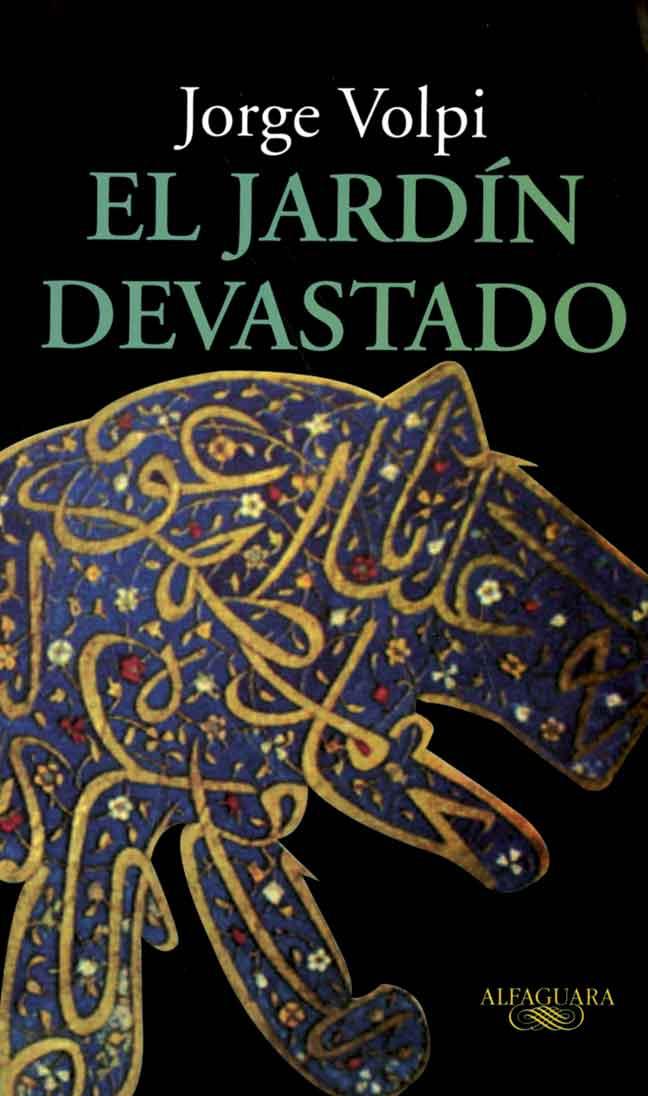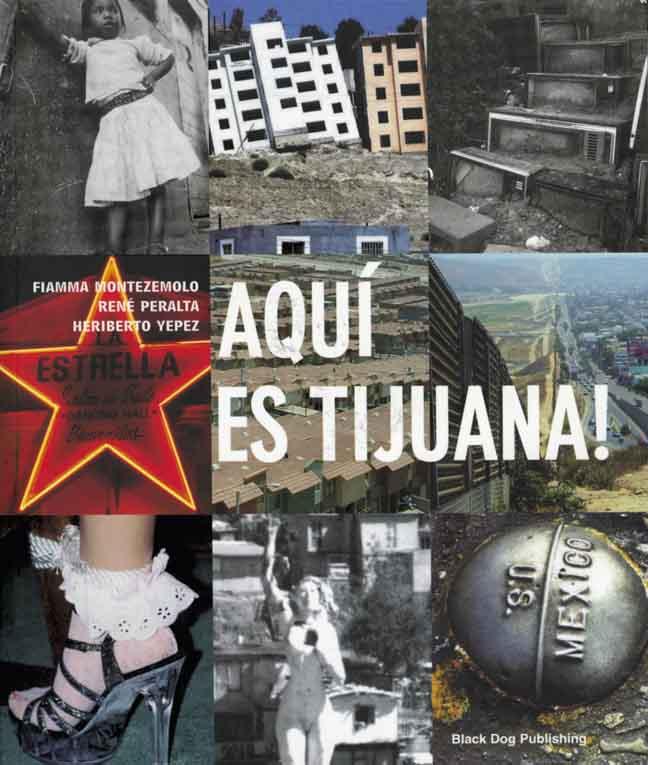El Volpi novelista que conocemos, hasta No será la Tierra, tendría el perfil del narrador interesado en transmitir un conocimiento enciclopédico sobre historia, ciencia, política, literatura. Sus personajes, más entelequias leídas que seres con entraña, carecían de complejidad, iban y venían como títeres en épocas
y escenarios recorridos con la atención de un turista japonés, sin la apropiación de una mirada que registre matices ni peligros. Su estilo, sin identidad lingüística radical, era una “prosa sin prosa”, un idioma tibio en que no se sugería la imprenta de una marca sino, a lo sumo, el llenado veloz de las cuartillas: como si desde Balzac no hubiera escrito nadie. Prolífico, veíamos un narrador muy leído y con oficio, pero –y perdón por la cursilería– sin mundo interior.
Confieso que me acerqué a El jardín devastado con el prejuicio de quien teme reincidir en el idioma inocuamente enciclopédico de un intelectual antes que en el arte prosístico de un novelista. El libro, “una memoria”, desde el subtítulo proclama un distancia con el “historiador” de la “trilogía del siglo XX”: ya no tenemos aquí al redactor que fatigaba anaqueles para construir escenarios duchamente instructivos que, sin embargo, nunca terminaban de construir una novela, a lo sumo el telón de fondo para un hilado de peripecias. Ahora, en cambio, una memoria –ya no la de todo un siglo sino la de un personaje.
El jardín devastado acude al fragmento. Es una sucesión de capítulos cortos en que se alternan frases aforísticas, viñetas memoriosas, fabulaciones. Hay un eje: la historia de amor y política del narrador, un intelectual y profesor universitario mexicano que, decepcionado por el fraude de 1988, se exilia en Estados Unidos y al paso de los años, ante la segunda invasión de Iraq, vuelve a su patria y elucubra, entre el desinterés y la distancia, la tragedia de una mujer iraquí.
El narrador se desdice de sí mismo: el pormenor narrativo –la escena, el diálogo– desaparece y la trama se compacta en resúmenes violentos, en ocasiones de gran contundencia, a veces grandilocuentes. La narración es elusiva: no sustituye nunca al noticiero televisivo con cápsulas documentales. Al contrario: el lector ha de traer el contexto. Bush, adivinamos sin mucha astucia, es “el cowboy”; Hussein, “el Abominable”. Demasiado contemporánea en su relación con el pasado inmediato, la novela depende entonces de ese conocimiento periodístico: apela a que llenemos los huecos con una información previa de lector de diarios, no con una sensibilidad abierta de lector a secas: la elusión atiende no a un cómplice que procree sentidos sino a un escucha que confirme, paciente, esos alrededores documentales de la ficción. A ratos, sin embargo, el libro trasciende esta desventaja y revela a un protagonista que, con parquedad, se acerca a su memoria aunque sin quemarse: no es mucho lo que de él sabemos, y acaso este abrirse a la introspección es insuficiente o termina siendo vencido por el pudor, pero algunos de los personajes que velozmente esboza en menos de dos páginas (como sus amantes anteriores) terminan ganando una sugerente densidad dramática. Incluso más: el libro llega a sus mejores momentos cuando el narrador, merced a su vena aforística, reflexiona en torno al desinterés por el dolor ajeno (la guerra de Iraq) y el sexo y las relaciones de pareja (el derrumbe de su relación con una mujer). “¿Sólo es dolor el dolor propio?”, se pregunta, consciente de su indiferencia, de la que trata de huir creando la historia de Laila, una mujer iraquí con la vida destrozada por la guerra. Esta línea me parece aún menos efectiva, quizás escasamente imaginada, sobre todo por el abuso a las referencias al Creador y sus designios, lo cual se revela pomposo o incluso paródico-a-pesar-de-sí-mismo, y hace germinar la sospecha de que, en última instancia, nos hallamos ante un ejercicio poco auténtico de expresión (de la que, hago la salvedad, el propio narrador se acusa: “¿Qué diablos me importan Laila, el djinn y su tormento? ¿Por qué hacerlos irrumpir en la abrupta intimidad que por una vez en la vida me concedo?”). Es, por último, un ejercicio que falla acaso por abusar de lo elusivo: Laila se inmola en un jardín devastado que nunca vemos; el protagonista regresa a su país de “hienas y fantasmas” pero nunca vemos a aquellas ni a estos más que como abstracciones: corrupción, arribismo, pobreza poco auténtico y, menos aún, como lo que habría sido más siniestro: las hienas de adentro.
Tenemos, así, una novela que marca un cambio en el perfil narrativo del autor, hoy parco y antes abundoso. El saldo es desigual: al apoyarse demasiado en el fragmento desnarrativizado y aforístico, Volpi logra frases memorables pero páginas insuficientes para crear un artefacto verbal que estalle en la conciencia del lector, al negarse a hundir la pala más tercamente en la carne de su personaje, que al final revela pocos matices y cierta propensión a la grandilocuencia. Hay, sí, el intento de dejar unas páginas “viles” en que, a veces, el narrador logra saltar de la vergüenza y hace corresponder su memoria con la memoria entrecortada de la especie, a partir de temas como el amor, el sexo, la solidaridad, la imaginación, la guerra. No me parece inapropiada la búsqueda, aunque, en esta novela, veo escaso el resultado: frente a las posibilidades del entretenimiento y el solipsismo del lenguaje, la novela de conocimiento, esa en que el personaje es lanzado a una deriva que revele sin recato un país interior de hienas y fantasmas, es por entero necesaria. ~
(Culiacán, 1976) es crítico literario y autor de la novela 'Cartas ajenas' (Ediciones B, 2011).