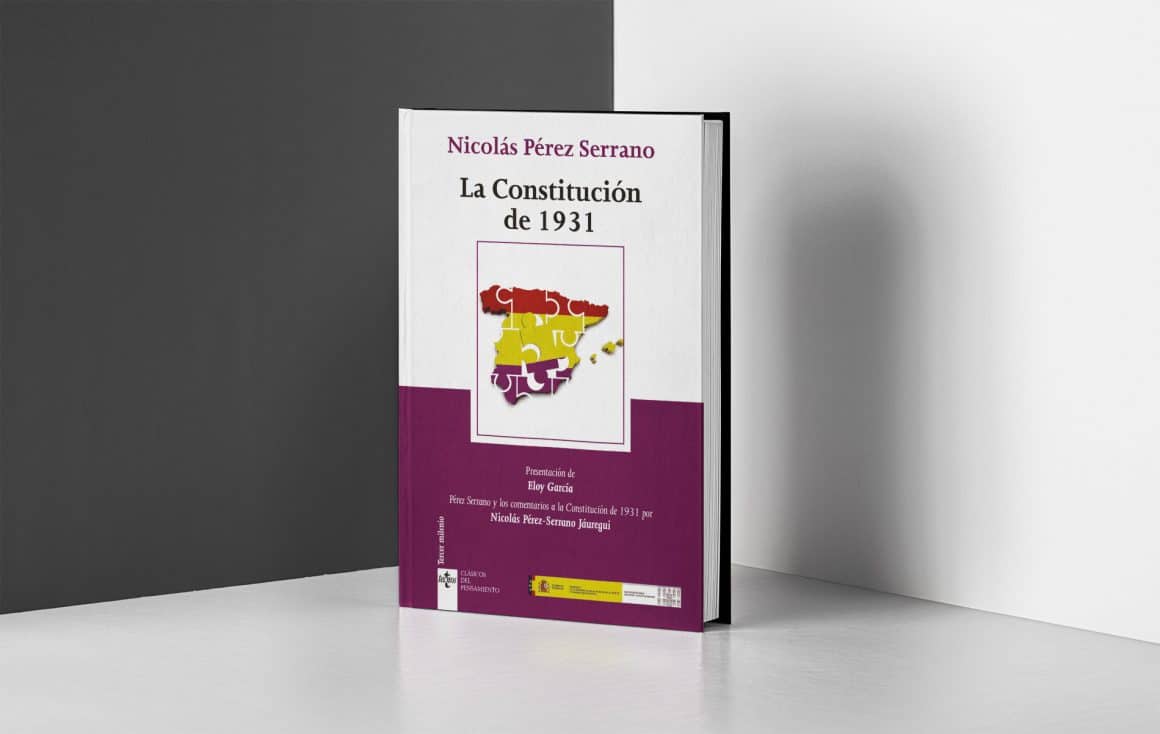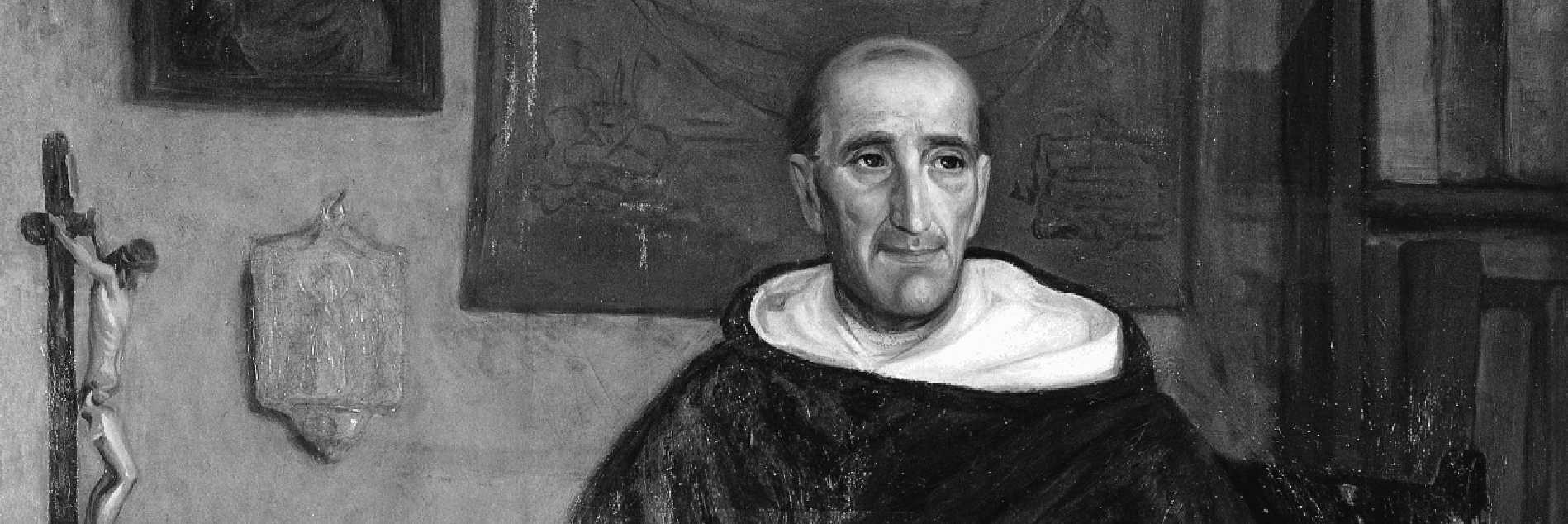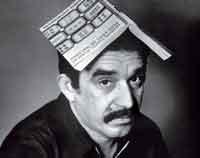Nicolás Pérez Serrano es una de nuestras luminarias constitucionales. En 1912, antes de cumplir veintidós años, obtuvo la plaza de letrado del Congreso de los Diputados. Desde esa posición privilegiada fue testigo del proceso constituyente de 1931 y de no pocos acontecimientos parlamentarios de la decadente Restauración. Un año después, en 1932, accedería a la cátedra de derecho político de la Universidad Central –antes había sido auxiliar y ayudante– sustituyendo nada menos que a Adolfo Posada.
Este libro salió a la venta nada más aprobarse la Constitución de 1931 y se agotó pronto. Posteriormente se reeditó en 2017, en las Obras escogidas del autor reunidas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Es una suerte, de nuevo, que Tecnos haya decidido publicar esta rara avis jurídica, que navega entre lo académico y lo divulgativo y que asombra en la forma y en el fondo. En la forma, porque es el primer comentario de una constitución artículo por artículo, quizá sin más precedentes que el realizado por Otto Bühler con la Constitución de Weimar.
En el fondo –y esto es lo realmente importante– Pérez Serrano sorprende porque cincela con maestría el lenguaje del derecho constitucional que surgirá dos décadas después, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Ese lenguaje, convenientemente renovado, busca sentar las bases de la ordenación jurídica de las sociedades a través del concepto de constitución normativa, es decir, se trata de superar la idea de soberanía y someter la política a un Estado de derecho a través de la racionalización del parlamentarismo y la creación de lo que hoy conocemos como órganos contramayoritarios.
Solo el sectarismo y la funesta memoria nos pueden confundir a la hora de considerar algunos aspectos clave de la Segunda República y la Constitución de 1931. Por parte de la izquierda, ya se sabe, la Constitución republicana sería el antecedente de la Constitución de 1978 y un acto de poder constituyente revolucionario que pretendió alumbrar de la nada una sociedad democrática y progresista. Nada más lejos de la realidad, como explica con su habitual maestría Eloy García en la presentación de este libro.
En cuanto a la primera afirmación, me parece más prudente explicar lo ocurrido en la Transición como un proceso de modernización política y económica que el franquismo mismo había impulsado durante la década de 1960. La actual Constitución no es una reminiscencia de la de 1931, sino la expresión de un tiempo político muy distinto, donde primó el consenso y se miró constantemente al proyecto europeo y al derecho comparado para impulsar y consolidar una democracia que pretendió levantarse en contra de la tradición secular que invitaba a hacer constituciones de partido. En definitiva, 1978 no es 1931.
En cuanto a la segunda afirmación, es muy probable que 1931 no supusiera la aparición de un nuevo ciclo constitucional en España. Es decir, que en realidad la Segunda República no hizo otra cosa que enclavarse en el ciclo iniciado en Cádiz en 1812. La caída de la monarquía constitucional tras la dictadura de Primo de Rivera fue consecuencia de la incapacidad de regeneración política provocada por la Guerra de Marruecos y de la falta de neutralidad de Alfonso XIII, empeñado en ejercer personalmente una prerrogativa regia que Constant había recomendado usar con muchas cautelas. A partir de ahí, la República aparece como una solución de continuidad para reconstruir la denostada política y renovar una democracia representativa y liberal deseada por la mayor parte de la sociedad y los partidos de la época. Lo que se buscaba desde el fatídico 98.
Por parte de la derecha, se viene afirmando que la Norma Fundamental de 1931 contenía en su interior su propia autodestrucción. La gran objeción que puede hacerse a la Constitución republicana –una joya técnica en muchos aspectos– ya la hizo Pérez Serrano en este libro: que su carácter innovador iba a exigir a la colectividad un esfuerzo superior al que sería capaz de hacer. El terrible final de la Segunda República se produjo, sin embargo, porque en 1936 operaban ya con gran fuerza las dos ideologías que arrasaron la Europa de entreguerras: el fascismo y el comunismo. Sin embargo, en las Cortes Constituyentes republicanas no había ni fascistas ni comunistas. Por lo tanto, fueron otros los motivos que engendraron la división política.
En tal sentido, en el libro se señalan con inusual nitidez y lucidez problemas técnicos y políticos que, de no ser tratados con singular inteligencia, abonarían la polarización a la que acabamos de aludir. Para los expertos quedan consideraciones extraordinarias sobre lo que es el contenido necesario y posible de una constitución: Pérez Serrano se pregunta, por ejemplo, hasta dónde puede pretender el derecho político garantizar la felicidad de los ciudadanos sin incidir en la libertad de una sociedad sobre la que se levanta la propia legitimidad constitucional. A los lectores menos ilustrados en cuestiones jurídicas se les ofrecen datos clave en lo relativo al tratamiento erróneo de la cuestión nacional, el problema religioso y, sobre todo, la relación entre poderes.
Sobre este último asunto, se advierte que el parlamentarismo dibujado por la Constitución aparece racionalizado, según algunas tendencias de la época, pero la relación entre las Cortes y la jefatura del Estado resultaría problemática porque daba continuación al principio de doble confianza monárquico. La República fue fulminada por una guerra fratricida, es verdad, pero se agotó progresivamente porque fue gobernada por personalidades y no por instituciones. Esta sigue siendo una verdad incómoda y plenamente válida para nuestro convulso presente. ~