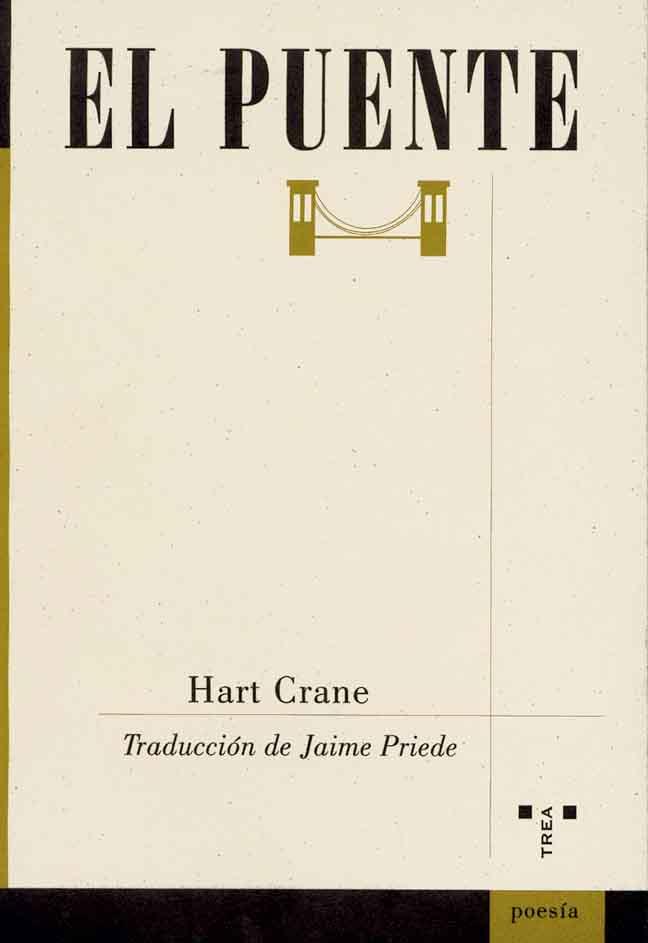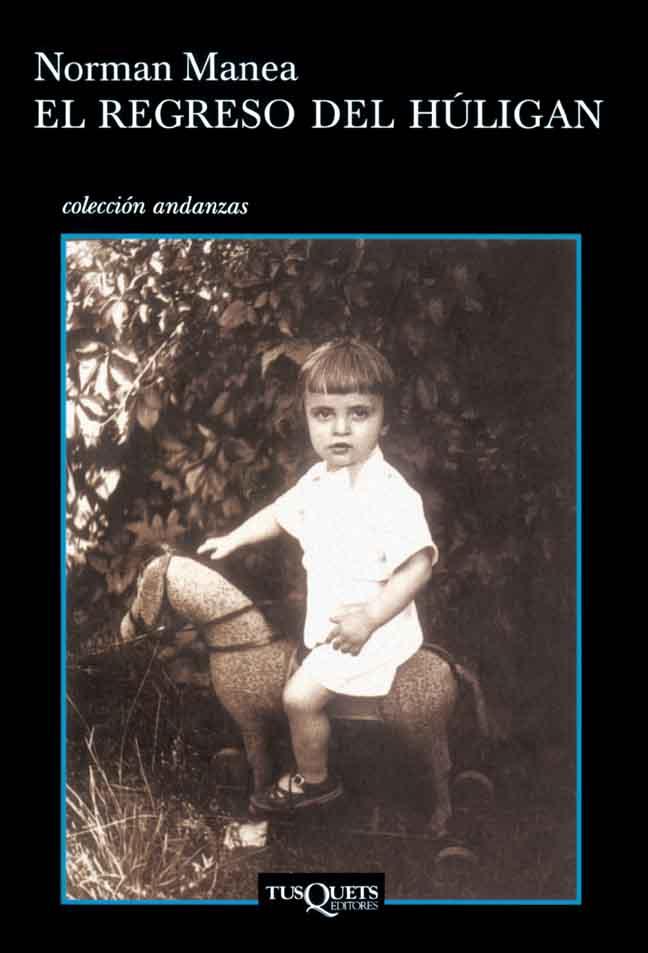El puente, de Hart Crane (1899-1932), constituye el último gran intento, en la literatura norteamericana, de construir el mito de la Tierra Prometida, esa Nueva Jerusalén en la que los hombres gozarían de las beatitudes del Cielo, augurada por Emerson y Thoreau. Pero ese mito, aunque armado con referencias bíblico-litúrgicas –Crane había sido educado en los rigores de la ciencia cristiana–, es un mito moderno, que abraza los avances de la tecnología y los valores de la sociedad democrática, que conecta lo cósmico y lo industrial, lo telúrico y lo arquitectónico. El símbolo que Crane eligió para encarnar esa utopía contemporánea fue el puente neoyorquino de Brooklyn, una obra maestra de la ingeniería humana, inaugurado en 1883.
El mito se configura a partir de la reunión de ciertos elementos fundacionales: el viaje de Colón y las aventuras de los descubridores, como Hernando de Soto, el primer europeo en alcanzar el Misisipi; el sueño de Eldorado; la conquista del Oeste –Crane, nacido en Ohio, descendía en línea directa de los pioneros que viajaron en caravanas desde Nueva Inglaterra; la cultura india, representada por Pocahontas; el Cutty Sark y el dominio de los mares; los hermanos Wright y el nacimiento de la aviación. Se integran asimismo elementos religiosos, históricos, literarios –como Rip van Winkle, el personaje de Washington Irving, o Edgar Allan Poe–, legendarios y paisajísticos: la naturaleza, tanto urbana como rural –las praderas, los campos de maíz–, tiene una importancia capital en el poemario, para describir una realidad salvífica, el “nuevo territorio pactado de vívida hermandad”. En torno al puente totémico, “deidad inmortal”, desfilan estas epifanías del Nuevo Mundo, estos avatares de la contemporaneidad. Pero ninguno usurpa su papel protagonista. La pieza inaugural, que le está dedicada, es una suerte de obertura sinfónica. El aria final, titulada “Atlántida”, también dedicada a él, fue el primer poema del conjunto en ser escrito. Crane lo compuso en la misma habitación de Columbia Heights desde la que Washington Roebling, el ingeniero paralítico que lo había diseñado, supervisaba con un catalejo, treinta años antes, las labores de construcción. El inmenso puente es descrito homéricamente: “trillones de martillos susurrantes vislumbran a Tiro:/ serenamente, sobre el gemido de un yunque/ de eones, el silencio remacha Troya./ Y tú, allá arriba, Jasón, grito imperativo,/ aún le pones arreos al retozo del aire”. También Maiakovski y Jack Kerouac han cantado al puente. Lorca –a quien Crane conoció durante la estancia del granadino en Nueva York– lo hizo, con menor hipérbole, aunque no con menor viveza, en “Ciudad sin sueño (Nocturno del Brooklyn Bridge)”, de Poeta en Nueva York: “Aquel muchacho que llora/ porque no sabe la invención del puente/ o aquel muerto que ya no tiene/ más que la cabeza y un zapato,/ hay que llevarlos al muro/ donde iguanas y sierpes esperan…”.
Dos son las influencias más perceptibles del poemario: Rimbaud y Whitman. A Crane se la ha llamado “el Rimbaud de Cleveland”, aunque destacados autores, como Louise Bogan, nieguen esa semejanza. La imaginería poderosa, basada en “una ‘lógica de la metáfora’ anterior a la lógica discursiva”, como señala Jaime Priede, el prologuista y traductor del volumen; el lenguaje órfico y explosivo, salpicado de catacresis y sinestesias; la fluencia de la dicción, que progresa con la majestuosidad zigzagueante de un torrente; el tinte irracional, de frecuentes erizamientos expresionistas, que caracteriza a El puente, bastaría para emparentarlo con la obra rimbaudiana. Pero es que las similitudes son, a veces, casi textuales. Así reza la estrofa 17ª de “La danza”: “Rodeado de buitres, grité amarrado al poste/ sin poder arrancar las flechas de mi lado…”. Y así dice el principio de “El barco ebrio”, compuesto, como “La danza”, por estrofas de cuatro versos: “Pieles Rojas vociferantes los habían clavado desnudos/ a postes de colores, y utilizado como blancos…” También recuerdan a Rimbaud los adjetivos técnico-científicos con los que gusta de calificar a sus sustantivos. Si el poeta de Charleville habla de “lúnulas eléctricas”, Crane menciona a “truenos galvanométricos”; si aquél convoca a “enjambres de asteroides”, éste cita a “galvánicos resoplidos”; si el autor de Iluminaciones recurre a “políperos carnales”, el de El puente lo hace a “crestas ciclorámicas”.
El influjo de Walt Whitman en Crane es asimismo evidente. Su dibujo de una sociedad plena de fuerza y futuro, construida con las voces iguales de ciudadanos iguales, constituye un referente ineludible para el autor de El puente. El coro fluvial de Hojas de hierba y sus acordes épicos –de una épica, sin embargo, mesocrática– resuenan en Crane, aunque con acentos menos cristalinos, más glúcidos, enraizados, acaso demasiado, en la retórica romántica. “Cabo Hatteras”, uno de los poemas más largos de El Puente, está dedicado a Whitman, al que, rimbaudianamente, llama “vidente”. Y acaba así: “nunca soltaré/ mi mano/ de la tuya,/ Walt Whitman…” Whitman no es, sin embargo, el único poeta norteamericano cuya voz reverbera en la poesía de Crane. En El puente hay ecos de Carl Sandburg, y, en especial, de alguno de los poemas más destacados de Los poemas de Chicago, como “El rascacielos”, dedicado asimismo a la exaltación de las grandes consecuciones urbanas, epítome del vigor del pueblo: “Hora tras hora, el Sol y la lluvia, el aire y el óxido, y el empuje del tiempo que se pierde en los siglos, actúan en el edificio, dentro y fuera de él…”
La traducción de Jaime Priede es extraordinaria. Elude con donaire el corsé marcial de las rimas consonantes, no flaquea ante la sintaxis asfixiante de Crane ni ante su vulcanismo léxico, y ofrece una versión respetuosa, no sólo con el significado del original, sino también con su peculiar sinuosidad: con sus protuberancias prosódicas y las estridencias de su vocabulario. Algunos detalles acreditan la pericia del traductor: en “Ave María”, el canto de Colón, y a la vista del gusto de Crane por el arcaísmo, Priede adapta su versión a los giros propios del lenguaje del siglo XV: “Venid a mi lado, Luis de San Ángel, presto,/ escuchadme antes de que las mareas dispersen/ mis palabras, vos que serenasteis mi ímpetu…” En momentos de encrespamiento expresivo, también la traducción se encrespa, y, muy a menudo, sus opciones son inmejorables: “a tom-tom scrimmage”, por ejemplo, es “una reyerta de gongs”.
La noche del 26 de abril de 1932, Hart Crane recibe una paliza a bordo del Orizaba, el vapor con el que volvía a los Estados Unidos después de un año de estancia en México, por haber intentado aproximarse a uno de sus marineros. Convencido de que la felicidad –que tan ansiosa, y tan infructuosamente, había buscado en los urinarios públicos de Nueva York– le estaba vedada a los homosexuales, se despide de los pasajeros, se quita la chaqueta, la deja cuidadosamente doblada en el suelo y se arroja a las aguas del Golfo de México. Su temprana muerte privó a los Estados Unidos, según Waldo Frank, de su “último poeta moderno”, pero el monumento que fue, y aún es, El puente, sigue, encendido y transitable, a nuestros pies. ~
(Barcelona, 1962) es poeta, traductor y crítico literario. En 2011 publicó el libro de poemas El desierto verde (El Gato Gris).