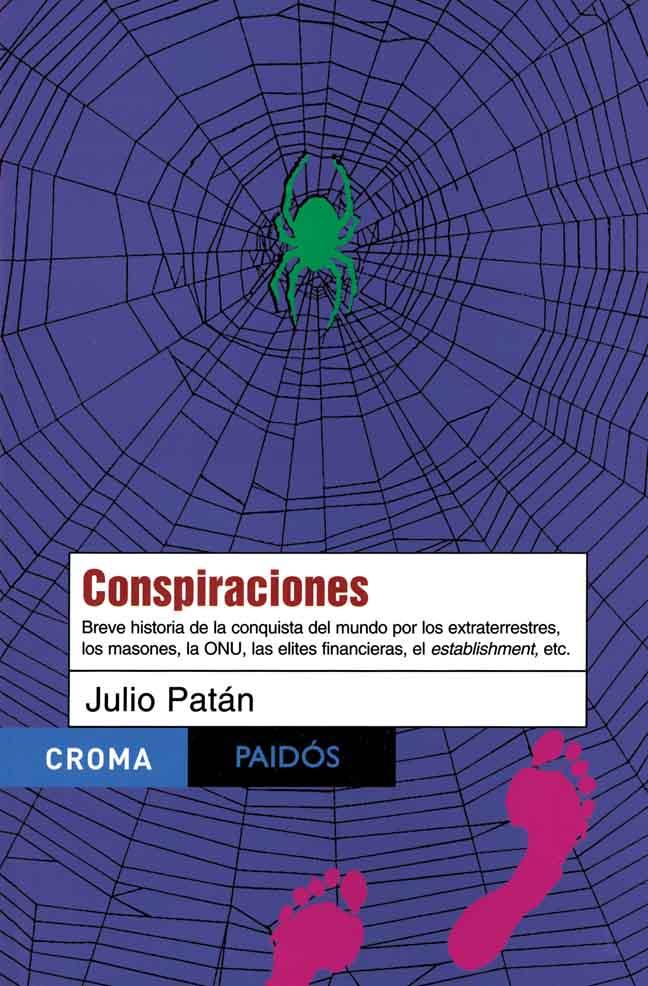Marx, victoriano eminenteFrancis Wheen, Karl Marx, Debate, Madrid, 2000, 430 pp.¿Se puede escribir una biografía de Marx como si fuera uno más de los sabios del siglo XIX? ¿Ha llegado el momento de olvidar las consecuencias políticas del marxismo para escribir una vida de Marx? El periodista británico Francis Wheen contesta afirmativamente ambas preguntas y presenta su Karl Marx como la primera biografía del filósofo alemán escrita tras la caída del Muro de Berlín. Aunque esta premisa pareciera rebatir las preguntas iniciales, asociando otra vez a Marx con la disolución de la Unión Soviética en 1991, vale la pena seguir, durante algunos párrafos, el juego de Wheen.
Marx nació el 5 de mayo de 1818 a orillas del río Mosela, en Tréveris, Renania, hijo de un judío ilustrado recién convertido al protestantismo y de un ama de casa, también judía, originaria de Holanda. Estudiante de filosofía en Berlín desde 1836, fue un universitario típico de su generación, hegeliano de izquierda y, poco después, un republicano enemigo del autoritarismo prusiano. La primera aventura editorial de Marx fue el Rheinische Zeitung, censurado con presteza por las autoridades. En febrero de 1845 Marx renunció en Bruselas a su nacionalidad, y cuando llegó al exilio parisino este alumno de Ludwig Feuerbach ya había escrito sus Manuscritos económico-filosóficos e iniciado su duradera simbiosis con Friedrich Engels (1820-1895).
Hasta aquí tenemos a un personaje de Turgueniev o de Balzac, un publicista —afortunada expresión hoy olvidada— que a través de la prensa política y literaria trataba de minar la somnolienta paz posnapoleónica. Al fin, las revoluciones de 1848, en las que aparecieron el movimiento obrero organizado, el sufragio universal y las primeras ligas comunistas, colocaron a Marx en un nuevo punto del mapa histórico, donde la rebeldía romántica se transformó en la búsqueda de una ciencia capaz no sólo de interpretar la sociedad burguesa, sino de destruirla.
Las primeras víctimas intelectuales de los dardos envenenados de Marx fueron el anarquista cristiano Proudhon, a quien refutó con La miseria de la filosofía (1847), y sus maestros hegelianos, ridiculizados en La Sagrada Familia y en La ideología alemana (1845 y 1847). Poco antes de 1848, Marx y Engels redactaron El manifiesto comunista y desplazaron a los caritativos dirigentes de la Liga de los Justos, transformándola en la Liga de los Comunistas. Wheel dibuja con bastante precisión esa Europa de 1848, recordando que la secta de Marx era sólo una más entre las centenas de herejías filosóficas, políticas y religiosas que pululaban en ese avispero. De vuelta en Renania, Marx participó abiertamente en la revuelta democrática, hasta que el rey disolvió la asamblea legislativa en Berlín. Ante la contrarrevolución triunfante, Marx, ya entonces un conspirador bien conocido por las policías de Francia, Bélgica y Prusia, llegó a Londres, ciudad en la que residió hasta su muerte, el 14 de marzo de 1883. Aunque en varias ocasiones regresó al continente por razones médicas o políticas, Marx, según dice su nuevo biógrafo, es incomprensible sin la Inglaterra victoriana.
La insularidad británica de Marx se debió, casi por completo, a Engels, un personaje propio de Dickens, quien alimentó a la familia del crítico del capitalismo con las ganancias de su fábrica de algodón y puso en contacto al filósofo alemán con la sociedad industrial por excelencia, Inglaterra. Instalados en Londres, Bagdad de las mil y una noches modernas, como la bautizó R. L. Stevenson, los Marx llevaron una existencia dickensiana. Víctimas de la insalubridad, varios de sus hijos se sumaron a las abrumadoras tasas de mortalidad infantil propias de la época. Con el respaldo puntual del generosísimo Engels, Marx sobrevivió gracias al apoyo de dos mujeres imbatibles: su esposa Jenny, neé baronesa de Westphalen, y Helene Demuth, el ama de llaves con quien tuvo un hijo ilegítimo, Freddy, muerto en el anonimato en 1929.
Orgulloso del origen aristocrático de su mujer, Marx fue, en sus distintos domicilios londinenses, un buen vecino que, a no ser por su impresionante aspecto de patriarca bíblico tatemado por la predicación en el desierto, habría pasado inadvertido. Marx, el padre de familia, es un tipo encantadoramente ordinario. Fue un padre amoroso que nunca dudó en poner su obra por encima de la felicidad de su familia, un bebedor social que nunca cayó en la relajación alcohólica, un marido que sólo en dos ocasiones pensó en abandonar sus libros y artículos para conseguir un empleo remunerado, y un señor de pocos amigos. Y como le ocurre a tantos de los hombres turbulentos, se graduó cum laude en el arte de ser abuelo.
En el terreno doméstico, Wheen ratifica lo que ya sabíamos: Marx fue uno de aquellos seres que no fueron ni demasiado buenos ni demasiado malos. Para personas como él, precisamente, los teólogos cristianos habían inventado el purgatorio. Empero, que dos de sus hijas, Eleonor y Laura, la esposa del socialista francés Paul Laforgue —autor de El derecho a la pereza—, hayan muerto víctimas de sendos pactos suicidas con sus maridos, sigue siendo un misterio que la vida íntima de los Marx no revela. Acaso fueron sus hijas quienes heredaron la intoxicación romántica, de la que, según Isaiah Berlin, Marx se libró genialmente.
Marx se convirtió, entre la organización de la i Internacional en 1864 y la Comuna de París en 1871, en un hombre público de fama sulfurosa, el prusiano rojo de Londres. Siendo una de las primeras personalidades entrevistadas a la manera moderna, Marx sorprendió a los periodistas por su carácter de private gentleman, incapaz de referirse de manera irrespetuosa a las testas coronadas de Europa o a los curiosos y aprensivos parlamentarios británicos. Más allá del cálculo político del emigré, Wheen dice que Marx, habiendo aspirado sin éxito a ser súbdito legal de Su Majestad, encontró, en la sociedad victoriana, el remanso que le permitía mover las olas revolucionarias en el continente. La prudencia, no desprovista de juguetonas dilaciones, con la que contuvo a los ardientes pretendientes de sus hijas, habría complacido a lord Palmerston.
La democracia burguesa, demonizada más por sus herederos rusos que por él, protegió las garantías individuales de Marx. Cuando apareció La guerra civil en Francia (1871), el embajador prusiano en Londres exigió a la Foreing Office el encarcelamiento de Marx por ser una amenaza para la vida y la propiedad en Europa. Con su celo característico, el gobierno británico dijo que el Dr. Marx no había violado ninguna ley inglesa. Sigue siendo materia de polémica si, a cambio de ello, Marx denunció a algunos de sus numerosos enemigos políticos en el movimiento revolucionario.
A contracorriente, la opinión de Marx sobre los trabajadores ingleses era ambigua. Antes que la vida real en fábricas y talleres, le interesaban las estadísticas que Engels le proporcionaba. Pasaba de considerar a la isla como la roca en que se estrellaría el movimiento revolucionario a creer que la única garantía de éste era el alto grado de conciencia de la clase obrera británica. Igualmente, la falta de curiosidad urbana de Marx se reflejó en una teoría de la sociedad donde las pulsiones individuales carecían de importancia. Nunca entendió que el mercado podía, también, hacer feliz, más allá de la alienación, al más pobre de los mortales. Su radical desprendimiento de los bienes materiales lo traicionó.
Flaubert, dijo Nabokov, habría visto en Marx un ejemplo típico de burgués. Lo contrario también es cierto. Pero su capacidad de trabajo, su amor renacentista por todo lo humano, el rigor prusiano de su método y la intensidad romántica de sus jornadas, que transcurrían en buhardillas de dos habitaciones compartidas con una prole numerosa y enfermiza, así como su modesta y rutinaria presencia en el salón de lectura del Museo Británico, son un capítulo admirable en la historia intelectual de Occidente. Siendo asombroso el fanático convencimiento de Marx de que sus ideas cambiarían el curso de los tiempos, es aterrador encontrar, entre el manantial de sus dicterios, que la más cumplida de sus profecías fue su decisiva influencia en la historia.
Uno de los mejores capítulos del Karl Marx de Francis Wheen es el consagrado a su escritura. El biógrafo aporta, a lo largo del libro, pocos datos desconocidos para quienes hayan leído los trabajos previos de E.H. Carr, Berlin o David McLellan, pero la insistencia es meritoria, pues Marx fue un prosista formidable y, sin duda, el primero de los grandes periodistas políticos modernos. En nuestros días, los artículos de Marx en The New York Daily Tribune serían censurados por políticamente incorrectos. Judío, fue antisemita (el comunismo libraría a los judíos del judaísmo) y creía que los pueblos atrasados —como México ante los Estados Unidos en 1847— deberían ser devorados por las naciones más desarrolladas; hombre del siglo XIX, veía en la guerra a la madre de la civilización, y al mismo tiempo detestaba a los terroristas, fuesen nacionalistas o ácratas.
Marx, amigo y discípulo de Heinrich Heine, heredó mucho de la elefantiasis textual de Hegel, pero, a cambio, nutrió su talento satírico con Shakespeare, Sterne y Swift. Algunos capítulos de El Capital (1867) son tan indispensables para la comprensión de la narración histórica como muchos de los de Gibbon; junto a Voltaire, Marx es el maestro del arte del insulto, de la diatriba demoledora, de la satirización fatal del adversario. Algunos críticos de Wheen lo han acusado de estetizar el pensamiento de Marx para inhabilitarlo políticamente en calidad de gran retórico y entregarlo, desarmado, a la posmodernidad. Se equivocan, pues, como tantos de los antiguos sofistas, Marx se elevó sobre la panfletería partisana gracias al temple de su prosa. Prescindir de la lectura de Marx es un derecho tan respetable como santiguarse ante Voltaire o declararse incompetente ante Tomás de Aquino. Pero desdeñar su obra argumentando que es una antigualla incomprensible y nociva es propio, como diría él mismo, de filisteos. Jorge Cuesta dijo que Marx le recordaba a Wagner. Yo creo que El Capital, como las sinfonías de Bruckner, es una composición más gótica que romántica, basta y fría, desmesurada y furiosa, pero no pocas veces cristalina.
Wheen afirma que sólo un loco culparía a Marx del Gulag. El problema, tan arduo, de la responsabilidad de los filósofos en la posteridad de sus ideas ya ha sido discutido, con relación al marxismo, por Karl Popper, Isaiah Berlin y Leszek Kolakowski, autores que Wheen, con escasa competencia, trata de refutar. Es en este punto donde el autor de Karl Marx demuestra que sigue siendo imposible leer a Marx sin el siglo XX. Tan pronto como aparecen los testimonios de Marx como conspirador, ya sea en 1848 o durante los debates de 1864-1872 sobre la Asociación Internacional de Trabajadores, es imposible no ver en los defectos personales del patriarca la malformación congénita de su heredad.
Testarudo sin ser cruel, Marx fue un modelo clásico a imitar para sus seguidores, desde Lenin, Trotski y Stalin hasta los numerosos doctores marxistas que poblaron el siglo XX. Como ellos, Marx amó a la humanidad sufriente como abstracción sin interesarle el sufrimiento concreto de su prójimo: es famosa su horrible carta de "condolencias" cuando murió Mary Burns, la amante obrera de Engels, mujer a quien la aristocrática señora Marx recibía a disgusto. Marx, quien pocas veces habló ante una multitud, legó una retórica de gabinete que los bolcheviques convirtieron en una hidra armada de laboriosas lenguas patibularias.
Como político, Marx cazó sin piedad a la disidencia, desde el estrafalario Lasalle hasta el horrible Bakunin, perfeccionando el modelo de salud pública heredado de los jacobinos. Pero las extrapolaciones entre el carácter de Marx —quien al fin y al cabo nunca ejerció el poder político— y la historia del comunismo se vuelven anecdóticas si leemos los testimonios de camaradas suyos que lo trataron o lo leyeron en París antes de El manifiesto comunista y de 1848. Proudhon dijo entonces que las teorías de Marx, en países como Rusia, crearían una sociedad imperial y autoritaria nunca vista en la historia. Un visitante ruso, Pavel Annenkov, vio en esos mismos años en Marx a un "dictador democrático" dominado por la más implacable voluntad de poder. Ninguna de las potencialidades criminales del comunismo, salvo su dimensión, pasó inadvertida para los contemporáneos de Marx, fuesen sus adversarios u observadores independientes.
No siendo la única incubada en su pensamiento, la lectura leninista-estalinista de Marx fue la que fatídicamente dominó desde 1917. Eso dice Kolakowski. Marx no fue un bolchevique, como Nietzsche tampoco pudo haber concebido a un Hitler disfrazado de superhombre. El autor de El Capital fue un pensador antiliberal sin el cual no hubiese existido Lenin, pero tampoco la sociedad abierta tal cual la conocemos. Desde esta prudencia, Karl Marx de Francis Wheel nos recuerda, otra vez, al crítico minucioso de la sociedad industrial, sabio talmúdico que no contento con revelar el funcionamiento exacto de la injusticia se empeñó en cancelarla del horizonte de los hombres, soñando con la abolición de la historia misma. Y ese demiurgo sigue sin concordar del todo con el Dr. Marx, the eminent Victorian, quien, nos guste o no, se aparece cada mañana cuando leemos el periódico. –
es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile