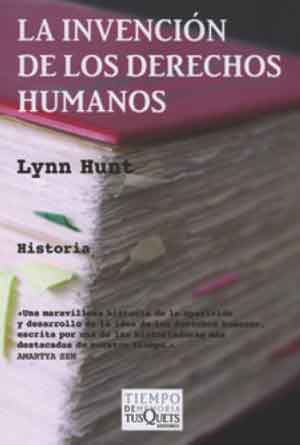Es improbable que uno salga hoy en día a la calle sin toparse, durante el paseo, con alguna reivindicación de derechos individuales ¡e incluso alguno colectivo! Asociaciones profesionales, ciudadanos anónimos, presuntas naciones: todos invocan sus derechos con la mayor naturalidad. Sin embargo, para que semejante desenvoltura sea posible ha hecho falta una larga historia, que la mayor parte de los beneficiarios de esos derechos –digamos que haciendo uso de ellos– ignora. Quizá, en el fondo, sea mejor así, dado que, como el título de este libro señala, los derechos humanos poseen una ambigüedad cuyo conocimiento podría restar espontaneidad a sus titulares. Porque, ¿es que los derechos humanos son un invento? Y si lo son, ¿cómo es que hemos llegado a abrazarlos?
A responder a estas preguntas se dedica el libro de Lynn Hunt, profesora de Historia Europea en la Universidad de Los Ángeles. Hay que apresurarse a señalar que, pese a las credenciales de la autora, la obra se aproxima más al ensayo que al tratado académico, sin carecer del rigor de este último; se lee así con facilidad y con provecho, a pesar de que no acaba de cumplir las promesas que formula. Y no lo hace porque Hunt se aventura por un camino que después abandona demasiado pronto.
Su punto de partida es la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de las declaraciones de derechos norteamericana y francesa del último tercio del siglo XVIII. ¿Cómo es posible que una noción tan revolucionaria fuese objeto entonces de sendas proclamaciones universalistas? Su respuesta es que la afirmación de que los derechos son evidentes constituye el elemento decisivo de su historia. Sabido es que los derechos humanos son presentados inicialmente como algo preexistente a su proclamación: como derecho natural inherente al ser humano. De esta forma podían cumplir su función política en el programa liberal de derrumbamiento del Antiguo Régimen: el absolutismo no podía disponer de aquello que no había creado. Ahora bien, el hecho mismo de que haya de proclamarse explícitamente aquello que es evidente nos pone en la pista de lo que Hunt llama “la paradoja de la evidencia” (p. 18): los derechos son un producto histórico cuya justificación es trascendental. Bentham criticó con dureza esa incongruencia. Y aunque Hunt no lo menciona, recordemos las piruetas metafísicas que tiene que realizar Kant para sustituir a Dios por la Razón como base para los derechos humanos. Porque éstos son una convención: un invento.
Ninguna convención, empero, funciona sin la creencia compartida de quienes deben aplicarla. Los derechos, como el lenguaje o el dinero, deben ser vividos socialmente como si no fuesen convenciones. Y aquí es donde, según Hunt, entra en juego “el atractivo emocional” de los derechos humanos como motor histórico de su codificación. A su juicio, la pretensión de evidencia de los derechos “es convincente si toca la fibra sensible de cada persona […] se trata de un derecho humano cuando nos sentimos horrorizados ante su violación” (p. 25). Ese horror, claro, es contingente: la tortura ha sido un espectáculo público y ahora es una vergüenza privada. La tesis de la autora es que la disposición hacia los demás sobre la que descansan los derechos tiene un doble fundamento: la autonomía individual y la empatía hacia los demás. Rasgos que se materializan en el siglo XVIII por la influencia decisiva –aunque no única– de una serie de prácticas culturales que crean una nueva experiencia del yo.
¿A qué prácticas culturales se refiere la autora? Sobre todo, a la difusión de la novela epistolar, con Pamela y Clarissa, de Richardson, y Julia, de Rousseau, a la cabeza. Afirma: “Las novelas epistolares enseñaron a sus lectores nada menos que una nueva psicología, y en ese proceso echaron los cimientos de un nuevo orden social y político” (p. 38). La empatía depende de la identificación; y estas novelas otorgan un nuevo valor a la vida corriente como fundamento de la moral. Hunt parafrasea a Benedict Anderson y sostiene que la “empatía imaginada” producida por la novela epistolar es la que generaliza el sentimiento interior compartido al que se refería Diderot: si yo soy como los demás y los demás son como yo, los demás merecen tantos derechos como yo. Autonomía: igualdad: universalidad.
Es una tesis atrevida, aunque verosímil. Sin embargo, la autora parece conformarse con esbozarla, cuando sería necesario desarrollarla con mayor rigor. No está claro que la novela epistolar sea causa y no consecuencia del proceso de cambio social que desemboca en las revoluciones políticas del XVIII. Sucede lo mismo cuando describe la campaña para la abolición de la tortura y la pone en relación con prácticas culturales sobrevenidas –como la higiene o el silencio en los conciertos– que refuerzan el sentimiento del propio cuerpo y de su inviolabilidad. Quizá no era posible demostrar nada de esto, pero sí presentar un aparato argumentativo y documental más convincente. Lo que queda así es una brillante sugerencia –un pie de página en la historia cultural– antes que una constatación. Y es una lástima.
No obstante el abandono del que parecía su tema, Hunt da al libro nueva vida en su segunda mitad. Por un lado, se ocupa del aspecto declarativo de los derechos y sus consecuencias, lo que incluye una descripción del proceso de reconocimiento de los derechos de las minorías y una especial atención al caso de las mujeres. Por otro, describe con formidable concisión la pérdida del impulso universalista de los derechos que sucede a las revoluciones del XVIII, así como su posterior declive a manos del nacionalismo romántico y de un comunismo que los juzga una formalidad sin verdadero contenido. Hizo falta una pavorosa guerra mundial para que la Declaración Universal de 1948 recuperase aquel impulso. Todo ello demuestra, concluye Hunt, que los derechos humanos no son la panacea universal; pero estaríamos peor sin ellos. Y su libro ayuda a entender por qué. ~
Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'La pulsión nacionalista' (enDebate, 2025).