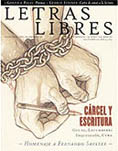La poética de un herejeVirgilio Piñera, La isla en peso, Tusquets, Barcelona, 2000.
Juan Goytisolo y Guillermo Cabrera Infante, quienes fueron testigos de la escena, cuentan que una vez el Che Guevara, en la embajada cubana en Argel, lanzó por el aire un libro de Virgilio Piñera, preguntando con gran disgusto qué tenía que hacer en ese lugar una obra de "ese maricón". El embajador cubano se apresuró a contestarle: "Son cosas de mi mujer".
En efecto, el lugar de Virgilio Piñera (Cuba, 1912-1979), tanto en su isla como en la literatura, parece un inocultable exabrupto. Es el hombre que llora cuando todos ríen y el que ríe cuando todos lloran. "Es la pieza que no calza en el puzzle, el que a su débil manera no da ni para intentar comprarlo ni para desterrarlo ni para meterlo preso: es, digamos, el Bartleby que con su 'preferiría no hacerlo' enloquece a las organizaciones, ni hablar a los Estados, ni qué decir a las tiranías", como observa Daniel Samoilovich en la presentación. Pero el hecho es que este escritor cubano, a más de veinte años de su muerte, continúa publicando y sorprendiendo.
Piñera, el dramaturgo, el poeta y el narrador, perteneció a ese linaje de solitarios de mirada extraterrestre sobre las más pequeñas certezas del mundo; aquellos que detectan con naturalidad y sin mortificaciones lo absurdo o metafísico de un acto tan banal como subir una escalera. Su obra contiene, por ello, esa acidez incisiva que no le gusta a los que esperan del arte algo edificante. Piñera no ve el traje de seda y oro sino al rey desnudo. La condición insular fue en su vida una trinidad: como cubano, como homosexual y como escritor.
Fue autor, entre otras cosas, de un puñado de poemas memorables. Cuando digo un puñado me refiero a que son algunos poemas dentro de los conjuntos (o libros) que él acumuló —casi la mitad publicados póstumamente— los que, por sí mismos, bastarían para hablar de él como un buen poeta. Sin embargo, la escasez de este ejercicio versificador no es "peso muerto" dentro de su obra literaria, como él mismo lo asienta: "Si bien no estimo que este libro sea peso muerto en mi obra de escritor, no obstante quiero dejar sentado que siempre me consideré un poeta ocasional. Con este juicio no hago sino adelantarme al de mis posibles lectores".1 Tal vez por lo mismo no es un poeta que se haya preocupado por construir un estilo reconocible o un método discursivo particular como, por ejemplo, su contemporáneo de lengua, lugar y tiempo, José Lezama Lima, con quien cultivó, por cierto, una difícil amistad que pasó, a lo largo de casi cuatro décadas, de la admiración a los puñetazos para luego arribar a la reconciliación. Antípodas literarios, Piñera y Lezama pudieron convivir en una isla sólo bajo una inteligente rivalidad que finalmente fue superada por la mutua solidaridad ante los malos tiempos de la dictadura castrista. Los últimos años de sus vidas se reunían cotidianamente en la vieja casa de Lezama a beber té.
El uso de la palabra en Virgilio Piñera es premeditadamente neutro y hasta impersonal —y aquí incluyo a su prosa—, como si la presencia o la alimentación de un estilo pudiese obrar en contra de su intención literaria. Esta intención por lo común en él está más cerca de un cuestionamiento que de una aseveración: "siempre nos preguntamos, no lo que el artista quiso expresar, sino lo que el artista quiso ocultar".2 La duda corrosiva y la serpeante ironía conquistan su inteligencia antes que el entusiasmo. Su obra poética prueba, combina, recorre las técnicas, pero sólo como un pianista que hace escalas y se divierte reconociendo la vastedad de las modulaciones. La música se le hace sospechosa. La isla en peso —el título con el que ahora se publica su poesía reunida, con unas "Notas prologales" de Antón Arrufat— sitúa la obra extravagante de un temperamento tan inquisitivo como desapegado que cree poco en la visita de sus fervores y les da vida con una pincelada para luego borrarlos con la siguiente.
La isla en peso empieza y está lejos de ser peso muerto, sin duda. Si revisamos las notas de crítica que Piñera escribió y que dejó por ahí nos percatamos de que era la poesía su preocupación central. Los estudios que dedicó a Paul Valéry y a Pablo Neruda, a los poetas cubanos del siglo xix, así como a Emilio Ballagas y José Lezama Lima, son atentos y penetrantes. Revelan, además, a un conocedor: el exigente conocedor que Virgilio Piñera fue como pocos de este género.
La publicación en 1942 del poema del que toma su título este libro abre una fisura, un inquietante hoyo negro en el optimismo solar e insular de la generación reunida en torno a la revista cubana Orígenes, a la cual él perteneció. Sin duda el mejor poema de Piñera no es un canto al paraíso. Agobio, humedad y desolación espesan la vida de un viejo puerto habanero y de una isla prisionera de "la maldita circunstancia del agua por todas partes", como sentencia la primera línea de este poema. El mito paradisiaco de la isla caribeña hablaba, por primera vez con tan rotunda frontalidad, de su lado infernal:
Es la confusión, es el terror, es la
abundancia,
es la virginidad que comienza a
perderse.
Los mangos podridos en el lecho
del río ofuscan mi razón,
y escalo el árbol más alto para caer
como un fruto.
No era sólo el tema y la actitud ante ese tema (la isla, la patria) lo que caminaba por otras veredas inesperadas en este gran poema, sino el lenguaje mismo con el que está escrito, lenguaje trabajadamente frío y seco, específico:
Me detengo en ciertas palabras
tradicionales:
el aguacero, la siesta, el cañaveral,
el tabaco,
con simple ademán, apenas si
onomatopéyicamente,
titánicamente paso por encima de su música,
y digo: el agua, el mediodía, el azúcar, el humo.
El antibarroco de Piñera surgía desde el corazón de la generación que había hecho del barroco su teleología. Más que un rebelde era un hereje. No es extraño que Cintio Vitier lo haya, más que criticado, condenado desde aquellos años: "Alma telúrica, en cuyo ámbito sólo puede prosperar una actitud, aquella que, llevada por el orgullo a calidad monstruosa, encarna la negación de todo sentimiento y diálogo cordial: la ironía".3 En la misma nota, un poco más adelante, Vitier acuña para esta rara poesía que tiene frente a sus ojos el término —que por cierto no le ha sido reconocido— de antipoesía.
Así es, la de Piñera es una antipoesía insular. Un canto que no ve en el sol una fuente de vida sino de aturdimiento. Un infierno comido por la luz: "Todo un pueblo puede morir de luz como morir de peste".
Bajo el signo desmitificador de la mirada piñeriana, no es una casualidad que las más recientes generaciones de escritores cubanos vean en él al "autor maldito"4 de la generación de Orígenes que aporta las claves para "la revisión de un país erigido en lo mitológico, en el carácter fabulador, en lo paradisiaco como categoría o valor emblemático de lo cubano".5 De alguna manera con él comienza literariamente la desmitificación del paradisiaco barroco insular. Ese parece ser un evidente proceso en marcha.
Pero más allá de esta circunstancia que lo opone a algunos de los mitos de su siglo y a algunos de los sueños de su tribu, lo que nos enseña Virgilio Piñera como hombre y como artista está en otro lugar. Está en el lugar donde comienzan a caer nuestras certezas y brillan cada vez mejor nuestras dudas. Está en una isla donde el hombre está solo frente a la peste de la luz. Está en el lugar donde afirma, con su obra toda y con ceñida claridad en una frase: "Ante la poesía de un poeta la pregunta esencial podría ser formulada de este modo: ¿cómo ha sido resuelta la tragedia de la palabra?"6 –